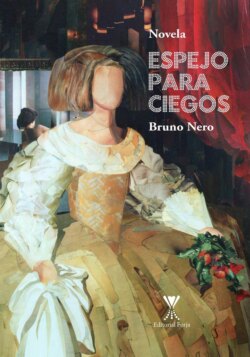Читать книгу Espejo para ciegos - Bruno Nero - Страница 8
CAPÍTULO 2 En donde ocurrió algo horrible
ОглавлениеHay algo preocupante en el silencio al igual que ocurre cuando se es víctima de una bulliciosa cacofonía. Las fauces del escenario permanecen abiertas, listas para engullir a la extraña criatura de dos pies, dos cabezas y cuatro ruedas que se mofa sin saberlo del bostezo, cual plancton incauto o más bien vivaracho que contemplase las barbas de la ballena con expresión miope, inmune a la succión del gigante.
Julia sabe cuánta responsabilidad lleva sobre sus hombros o, precisamente, en las manillas que aferran sus manos: evitar cualquier exposición a lo desagradable —amplísimo espectro de múltiples definiciones—; evitar cualquier discusión acalorada; nada demasiado estimulante, tanto en comidas como en sensaciones; nada que pueda resultar demasiado repetitivo o ruidoso. Por eso, cuando supo que su señora quería ir a una librería, accedió sin reparos. ¿Qué otro lugar podría ser más apacible que una librería? Se le ocurrió una casa en una montaña o un iglú en el Ártico.
No obstante, de lo que conoce a su señora hasta ahora, sabe que ella cae presa de emociones intensas, acaso indeseadas para su débil condición. Súmese a ello que los sentidos restantes se agudizan cuando se ha perdido la visión, según dicen.
Quiere hallar inspiración para fundir el plomo que atenaza el corazón de la dama, que se ha quedado en vilo. Se percata de quienes reparan en ellas desde sus mesas en el escenario. Sabe que aquí despiertan tanta extrañeza como hicieran en Madrid. Las observan con las facturas a media altura o las tazas asidas con pulgares e índices, mas no alzadas.
A todo esto, son las diez de la mañana.
—Y bien, ¿vamos a por ese café o prefiere que se lo traiga?
—¿Eh? —Unos ojos vedados la buscan en los infinitos espacios de la oscuridad, como si hubiera un rostro flotando por ahí que correspondiese al autor de la frase—. No, no, mejor dediquémonos a la misión que nos trae aquí. No quiero pisar el escenario. Al menos no de momento, porque para ello debo prepararme. —A la señora se la ve intranquila e incómoda—. Llévame adonde están las novelas. Alejémonos, Julia.
Es la primera vez que la señora habla de una “misión”. Ni siquiera en las catorce horas que pasaron sentadas lado a lado en el avión —tortuosas horas en que la constante preocupación privó a la asistente de pegar los párpados— le insinuó algo semejante. ¿A qué aludirá? Debe dejar pasar el comentario.
Inclina su cuerpo hacia adelante para imprimir suficiente impulso a la silla de ruedas. Continúan el rodeo del gran óvalo central para dar, aproximadamente a medio camino de vuelta hacia el vestíbulo, con un espacio abierto entre los estantes paralelos y perpendiculares al muro. Tres mullidos sillones y una mesita central están ahí para que los visitantes puedan degustar de algunas páginas puestas a airearse entre manos indecisas, parangonando la condición textil del texto que necesita ser probado con la vista tal como la tela con la yema de los dedos.
Dos de los asientos se encuentran libres. Julia no tarda en ocupar uno, dejando la silla de la señora junto a ella. El ocupante del sillón restante es un hombre barrigudo de unos sesenta años con barba incipiente y cabellos canos y cortos. Irradia su condición de jubilado como si fuese una característica palpable. Alza los ojos por sobre las gafas de lectura para sonreír bovinamente. Lo que Julia no puede saber es si el hombre se ha dado de sopetón con la desocupación y no sabe qué hacer con el ocio de sus días o si siempre ha visitado librerías a las diez de la mañana durante la semana.
En la pared por encima de ellos se lee un cartel negro con letras blancas, sobrio a más no poder:
NOVELA ROMÁNTICA
Cabe suponer que la sección es la más abarrotada de contemporáneos y clásicos. La silla de ruedas queda entre el sillón vacío y el ocupado por la muchacha. La anciana cabizbaja no parece haberse recuperado de su impresión. Tal vez le cueste todavía convencerse de haber vuelto a aquel lugar luego de tanto tiempo.
—Nos he conseguido un puesto privilegiado en medio de un sinfín de libros —dice Julia para levantarle el ánimo.
Junto a ellas, el lector barrigudo carraspea. ¿Le molestará la irrupción de las recién llegadas? Detalles así no se le escapan a la señora, toda oídos y avispada a pesar de los años. Esta vez prefiere callar cualquier comentario. Baja la voz hasta convertirla en un respetuoso susurro:
—Acércate.
Julia obedece, naturalmente. Curva la espalda para quedar a la altura del rostro fláccido de la dama. Presta oídos como haría el paje más solícito, elevando a la postrada a calidad de reina.
—¿Me contará qué ocurre?
—Si mi abuela me hubiese contado todo lo que ocurría… «Cada cosa a su debido tiempo, polluelo», estaría diciendo. La oigo aquí. —Se palpa una sien—. Ahora tengo su rol, por lo que te toca hacer de nieta, aunque no lo seas.
Julia frunce el ceño y como para escudarse de cualquier asomo de locura mira al lado, hacia el señor barrigudo. Este ya notó la ceguera de la dama, por lo que retiene cualquier asomo de incomodidad.
La señora continúa hablando:
—Presencié una obra de teatro aquí mismo. El tiempo ha estropeado su recuerdo, como una difusa humareda que forma figuras bellísimas. Me gustaría hallar esa obra.
—¿De qué trata?
—Recuerdo que giraba en torno a una compañía itinerante venida de lejos. Figúrate que las distancias eran cien veces mayores un siglo atrás. Quizá mentían y venían de la esquina, pero es que no había forma de saberlo. Actuaban con máscaras, pero la obra que desarrollaban sucedía para un público invisible tras bastidores. Calma, calma, me explico: la fantasía del drama consistió en darnos el privilegio de no asistir al drama en cuestión, sino que a los momentos ociosos de los actores. Por lo tanto, lo que nosotros vimos fueron las pasiones y los desencantos de los actores en su piel real, con todo lo que con ello te puedas imaginar. Hablaron de amotinarse contra el director, algunos expusieron sus miedos y otros confesaron sus amores, de manera tan rara que parecía real. Hoy por hoy difícilmente alguien se atrevería a apostar en algo así, porque le tienen aversión al riesgo y a lo original.
Una pausa indica el esfuerzo que le significa el recuerdo.
—Por aquí —prosigue acompañando la palabra con un vago movimiento de la mano, indicando con imprecisión las repisas que supone frente a ellas— debes hallar una novela que transcurre en Venecia en el siglo XVII o XVIII, la cual parte con un carnaval. Mejor dicho, con el Carnaval de Venecia. ¿Fuiste alguna vez? Cuánto me gustaría verlo; dicen que de noche los canales parecen abismos de mármol negro con diamantes incrustados y con bichos enmascarados de todas las especies pululando en ellos.
Por más que parezca delirante la oratoria, Julia la sigue.
—Nunca tuve la oportunidad.
—¡Nunca! Esa es una palabra para los viejos, querida niña, así que no la uses más. “Nunca” es sinónimo de la apestosa podredumbre del ser que te coarta de hacer cosas. Deja de repetirla que te hará mal. —La muchacha no pudo notar que el hombre barrigudo asentía junto a ellas, de acuerdo con las palabras que no quería oír—. La historia que debes buscar sigue a dos enamorados… Bien harías en imaginar a un Romeo y a una Julieta, pero en la historia que nos importa las bondades de él son mezquinas y las de ellas son superfluas, así como tampoco hay familia Montesco ni familia Capuleto. La trama sigue a una banda de pillos (saltimbanquis y ladrones) que sirven a los propósitos de sus amos. La Julieta estaba comprometida a un viejo, si mal no recuerdo. Cuando el Romeo se entera contrae una enfermedad de amor, porque se ha enamorado perdidamente de ella en el Carnaval. El resto es difuso, tanto que no sé si son parte de otras tramas.
Siguió una perorata gentil a modo de justificación por parte de él, pero también como educada manera de dar marcha atrás y volver a la lectura que es, primeramente, por lo que cualquier persona con dos dedos de frente visitaría una librería y se instalaría en un sillón con un libro abierto:
—Para nada, no se preocupe, usted no me interrumpe, es lo más bello recordar en conjunto, cuénteme qué literatura le interesa… ¿Que qué leo? Pues algo de poesía, me ayuda a expandir mi capacidad de sentir… Sí, más o menos, algo así. ¿Y usted?… Qué fascinante.
«Siempre termina siendo así», piensa la dama. «La etiqueta, la etiqueta, la etiqueta, cuando el pobre hombre lo único que quería era leer algo de poesía para ser mejor amante o mejor consejero».
Julia no ve llegar a Miguel, ocupada como está en oír la conversación que percibe a ratos. Cuando se gira, se encuentra con un ojeroso hombre rapado que lleva un aro plateado colgando de su oreja izquierda. Tras el saludo de rigor reitera su petición. Tuvo especial cuidado de mencionar los siglos diecisiete y dieciocho, convencida de que el margen temporal facilitaría la búsqueda.
—Si los personajes son parte de una tropa itinerante de actores, difícilmente habría una historia contextualizada en el siglo XIX o XX. —La mira de reojo, altanero por ser tesorero de altos conocimientos—. El dieciocho de enero de 1801 un edicto de la República Cisalpina prohibió el teatro de las máscaras.
Maravillada, Julia advierte que Miguel es el indicado para servirle de guía. Como se halla en una librería —volcán de cultura, epicentro de ociosos, mercado de bohemios, meca de lectores, sobre todo El Ateneo Grand Splendid— no es capaz de preguntar qué es la República Cisalpina y por qué diablos alguien querría prohibir el inocente teatro de las máscaras.
—Por más que lo pienso no recuerdo haber leído algo semejante —continúa Miguel—. ¿Sabés quién escribió la historia?
Niega, ruborizándose. Sabe de antemano que parecería un bicho raro consultando por una trama vaga sin mayores detalles.
Con el mayor de los decoros, Miguel la invita a «darse una vuelta por los estantes y a coger todos los libros que quiera» mientras él consulta con sus colegas o recurre a alguna enciclopedia.
—Muchas gracias.
Julia adivina que la tarea no será fácil. Lo positivo del capricho de su señora es, afortunadamente, que en El Ateneo Grand Splendid se estaba de maravillas. Eso sí, si pudieran tomar un cafecillo o zamparse algún bocado, mejor aún.
—…abajo han construido una sala para la venta de discos y, al fondo, un espacio para que los niños jueguen —le explicaba el hombre canoso y barrigudo a su señora. Con toda seguridad ella le había preguntado al respecto. Tiene un aspecto deprimido que la avejenta aún más.
—Para alguien que conoció cómo era antes todo esto, le aseguro que es una pena —atina a comentar antes de levantar la cabeza, como un perro que ha oído un ruido desacostumbrado—. Le aprovecho de presentar a mi asistente. Julia Rodríguez.
Julia no tiene idea cómo hace su señora para saber cuándo se halla cerca. Ha intentado creer que se debe a su perfume Chanel, pero ha habido ocasiones en que solo se podía recurrir a un sexto sentido… O quinto, a fuer de respetar la exactitud.
—Encantado. Mi nombre es Adolfo Maretto.
—Un placer —corresponde Julia, tendiendo la mano.
Adolfo aprovecha la ocasión para ofuscarse nuevamente en su lectura, visiblemente relajado, mientras Julia le expone a su señora su mala fortuna.
—No es mala fortuna, niña. Es difícil darse un chapuzón en el pasado creyendo que uno saldrá fresco y revitalizado. Te pido que me ayudes con paciencia, por favor.
Sin razón para oponerse, Julia le toma una frágil mano llena de venitas azules y pronunciadas, amén de los capilares rotos y las manchas. El apergaminado rostro salpicado de puntos negros le queda a un palmo del rostro. Es su trabajo estar junto a ella.
—Con una condición —dice con la risa a flor de piel.
A la señora le divierte aquello con repentina franqueza.
—¿Cuál sería?
—¡Que antes nos tomemos un bendito café!
La faz de su señora se ensombrece durante un momento.
—De acuerdo, niña, pero no aquí.
Por el rabillo del ojo ve cómo Adolfo suspira, sabiendo que podría continuar tranquilo acurrucado en su sillón sin ser importunado otra vez. Toma las manillas de la silla de ruedas y tira de ellas sirviéndose más del cuerpo que de los brazos.
—¿A dónde me llevas?
—Afuera, claro.
—¡Alto, alto! ¿Qué haces, niña? No podemos irnos.
Julia suelta la silla de ruedas y pone los brazos en jarras. Rodea la silla móvil y se acuclilla frente al regazo de la anciana.
—Entonces no comprendo nada de nada.
—Ve tú por el café. No he dicho que yo quiera uno. Vete y déjame aquí un instante, pensando, que es lo que tanto necesito ahora.
Julia quiere zarandear a la señora por los hombros hasta que logre serle sincera, pero se contiene mordiéndose el labio.
—Está bien, la dejo aquí. Voy y vuelvo, ¿eh? —Cambia de parecer en último instante—. Antes de todo, quiero que me diga por qué repele el escenario.
—Lo siento, niña. No he sido del todo transparente. —La tristeza reina en la faz de la señora. Retoma su postura decaída y cabizbaja—. Me gustaría no tener que decírtelo jamás… ¿Ves? Yo puedo usar estas palabras. Puedo decir “nunca” o “jamás”, porque ambas están a la vuelta de la esquina y puedo cumplirlas, mientras que tú distas de ellas… Preferiría no tener que decírtelo. Es más, ¡no tengo por qué hacerlo! Créeme que lo hago por tu propio bien, niña.
—Nadie podría comprenderla.
La anciana suspira, abatida. Confía en que es más seguro refugiarse en la resignación y aplacar la ira del recuerdo con la negligencia del olvido.
Cuando Julia se gira en dirección a la cafetería instalada sobre el escenario, oye una quejumbrosa frase pronunciada con timidez a sus espaldas, como si la ciega se arrepintiese en último momento de ocultarle sus motivos.
—Sobre aquel escenario ocurrió algo… horrible.
Sabe que la frase es un pensamiento en voz alta, por lo que evita detenerse aun cuando desee insistir con su averiguación.