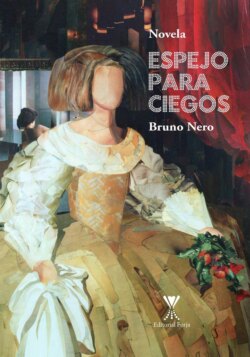Читать книгу Espejo para ciegos - Bruno Nero - Страница 5
Acto previo Escena improvisada
ОглавлениеLa cita, inevitable, era para una función que iniciaba a las seis de la tarde. Las había convidado Dolores, extendiendo la invitación entre muestras de admiración por la rápida sanación que mostraba Pinélides. Esta, visiblemente atareada por las labores de estucar su rostro grande y blanco como un cirio, buscó por el reflejo del espejo de su cómoda a su nieta. Al no verla sentada a los pies de la cama, estalló.
—¡Apúrate, mocosa! Déjame ver cómo quedaste. Si llegamos tarde, Dolores nos mata.
Una muchacha de unos nueve años entró hecha una exhalación en el cuarto. Estaba pálida producto del susto que le ocasionó oír gritar a su abuela. Al temor debía sumarle los nervios por saber si su vestimenta estaba en orden y, punto crítico, si gustaba a la exigente abuela. En el reflejo, la muchacha parecía una vela de torta de cumpleaños junto al cirio que se maquillaba. Pasaron algunos segundos con idas y venidas de reojos y gruñidos entre polvos y matices. ¿Debería ella también llegar a vieja?
Un ceñudo gesto de afirmación le valió un suspiro de tranquilidad. Se marchó enseguida fuera del apartamento para ver desde el rellano el desfile de los Bonpiani, quienes también asistirían a la función. Contaba todavía con unos buenos cinco minutos para aguardar a que su abuela acabase el arduo trabajo de parecer joven otra vez.
Desde donde se encontraba, la muchacha llegó a tiempo para ver el desfile en el piso inferior que tanto le interesaba sobre las baldosas simétricas del suelo, que repercutían bajo los tacones de cinco pares de zapatos perfectamente descoordinados. A la cabeza iba el padre de la familia, Domenico Bonpiani, de traje en sobrio contraste blanco y negro. Caminaba con porte de noble; cabeza en alto, pasos firmes y largos, expresión fría y determinada y, lo más llamativo, indiferente a la dirección de sus tres hijos, como si su estela valiera para que los alborotadores le siguieran.
Si él era el rey sobre el tablero de ajedrez que simulaban las baldosas, su mujer, Valeria, era la reina. Su mirada ácida bastaba para que sus críos se comportaran, pero en aquellos momentos se apresuraba para no perder la zaga de su marido y para acomodarse la piel de zorro en torno al cuello y sobre los hombros. Por este motivo, los tres malhechores del edificio estaban desatendidos. Podrían parangonarse con peones sobre el tablero, diminutos y excesivamente preocupados por avanzar siempre hacia adelante.
Carlo, el mayor con once años, ya contaba con dos piernas fracturadas —una debido a una caída de un árbol y la otra a la coz de un caballo—, un diente menos y un tajo en la panza. Había atribuido este último a una operación de urgencia por una daga que se había tragado haciendo malabares, aunque nadie le creyese. En cada ocasión que se le presentaba mostraba sus heridas con denuedo como un veterano de guerra, orgulloso e impávido.
Alessandro, el segundo bandido, era el cerebro de las operaciones. Por ello no contaba siquiera con una cicatriz. Inspeccionaba siempre los lugares que visitaban hasta dar con la inspiración para una nueva travesura. Sus ojillos, a veces de un brillo despiadado para una criatura de apenas diez años, subieron una vez deslizados por todo el vestíbulo. Arriba, hallaron a la muchacha de cabellos castaños tomados en una cola de caballo, de faz alargada, grandes ojos azules y un vestidito azul marino bajo una chaqueta blanca de lana. Al parecer, fue la mirada de Alessandro la que hizo retroceder a la niña, tan solo por la impresión que causaba.
Giacomo, el menor, decía que tenía ocho años, pero en verdad tenía siete, aunque distara un mes para que su cumpleaños le acercase a la edad de sus hermanos —la década de vida ofrecía nuevas responsabilidades y suculentos beneficios, le decían—. Por su condición de menor representaba el conejillo de Indias. Si bien contaba apenas con una fractura sufrida en un brazo, era por lejos quien más heridas había coleccionado a lo ancho y largo del cuerpo. Ya se había convencido de que su cuerpo acabaría trazado como un mapa. Ante esta idea sopesó ocultar él mismo el paradero de su futura fortuna como el tesoro de un pirata, revelando el secreto solo a quien le batiese en duelo y pudiese leer las inscripciones, no sabía si en el torso o en la espalda. Ya hallaría un lugar sin tantos obstáculos. A pesar de su temprana tendencia al sadismo —siempre a modo de juego, naturalmente— era el único enamoradizo de los tres. Incluso antes que lo hicieran los raudos ojillos de Alessandro, los suyos se habían fijado en la muchacha que le fascinaba. Ella le devolvió la mirada hasta que él desapareció por el pórtico.
Cuando los Bonpiani hubieron desaparecido, fue la muchacha quien ansió el apuro. Entró otra vez y se dirigió a la cámara de su abuela.
—Dolores se enfadará y no nos mandará galletas por un mes —vaticinó con sufrido pesar.
—¡Ya está, ya está! Solo un poco de lápiz labial y ya verás cómo me creen tu madre.
Refunfuñando, la muchacha salió arrastrando los pies. Por un lado, detestaba que su abuela hablase de su madre, porque nunca la conoció y sentía una intensa curiosidad por saber cómo era. Por otra parte, gracias a la demora de su abuela perdería toda chance de caminar junto a los Bonpiani. Acaso ni les vería en el teatro.
Dos martillazos le anunciaron que su abuela había decidido por fin poner los tacones en el suelo para emprender la marcha. Cuando la tomó de la mano empezó a tararear la melodía de un aria con versos mutilados como hacía siempre que iban a un concierto o al teatro: «Senza gioia… mondo libero…». Manojo de llaves y hallar la llave correcta. «…sei tu… bell’anima…». Bajar las escaleras con extremada precaución y con un respiro a medio descenso. «…buio… ho paura». Lanzar una última mirada al espejo del vestíbulo y comprobar que tanto el maquillaje como el peinado se sostenían impecables. «…biridibibí…». Salir por el pórtico con la mirada vuelta atrás en busca de Jacinto, para recriminarle por lo secas que estaban las hortensias de la entrada. La melodía se interrumpía por una imprecación al no dar con él. Recorrían media cuadra de Azcuénaga hasta dar con Arenales. Antes o después de torcer por la esquina retomaba la melodía en un punto cualquiera o, en caso de no recordarla, saltaba a otra aria cualquiera: «Un fiume sotto il ponte…». Debido a lo escasas que iban de tiempo, no se detuvieron frente a los escaparates más tentadores. La muchacha tiraba del faldón de su abuela.
—Me vas a rajar la tela, Leticia. ¿A qué viene tan prisa? Hasta hoy al almuerzo te negabas a ir, pero sabes que sola no te quedas. Eso sí que no.
—Me gustan las galletas de Dolores —mintió, aunque como excusa surtió efecto.
—Quédate tranquila que Dolores apenas se dará cuenta de nuestra presencia —malició la abuela Pinélides con su marcado acento español—. Le importará que lleguemos, claro, pero una vez dentro se olvidará de nosotras. ¡Como que hoy es sábado, ya verás!
Leticia frunció el ceño.
—Entonces, ¿por qué insiste tanto?
—Por varias razones, niña: la comprometida amistad que nos une, no olvidarse de una señora enferma que debe cuidar de su nieta, ser una encantadora dama incluso en los chismes. Qué sé yo, elige una; la que quieras.
Cruzaron una calle y en último instante tuvieron que trotar para no ser arrolladas por una carreta. Un breve jadeo le dio tiempo a Leticia para buscar con la mirada más adelante. Nada. Ningún rastro de los Bonpiani, aunque sí de galantes parejas que iban encauzando su andar como en una suntuosa procesión.
—O bien puede ser porque esta sea realmente una obra digna de ver —retomó su abuela—. Algo mencionó acerca de lo vanguardista y entretenida de la misma. El dramaturgo es un genio loco a su manera. Me ha dicho que es ciego.
Como suele ocurrir a la edad de la nieta frente a la mención de algún tipo de discapacidad, la imaginación de Leticia se excitó en el intento de comprender una vejación semejante.
—¿Ciego, ciego? —preguntó.
—¿Qué quieres decir? ¿Que si es ciego de los dos ojos? Tamaña estupidez. Cierto que sí, pues un ojo velado no hace de la persona un ciego, sino un tuerto, porque le queda el otro.
La abuela rio, pero Leticia se turbó, frustrada.
—Vamos, polluelo, no te enojes. Me ha hecho gracia la pregunta. No sé más que eso, pero quizá tengamos ocasión de verle y podrás contestar tus dudas. ¿Te parece bien?
La muchacha apenas batió el flequillo en señal de asentimiento.
Tras doblar la esquina de Riobamba con la Avenida Santa Fe notaron una muchedumbre que se agolpaba a las afueras del teatro, algunos fumando o tomando algo de aire en aquella húmeda tarde de primavera. Mientras abuela y nieta se acercaban, una mujer regordeta les hizo señas desde la acera opuesta. Cuando cruzaron la Avenida Santa Fe, la mujer de los saludos les bloqueó el paso y se inclinó para tomar la mejilla de la niña.
—¡Habéis llegado justo a tiempo! Están por hacernos pasar para acomodar al público.
La excitación de su rostro contagió tanto a la abuela como a la nieta. Esta última alzó su mirada por la fachada del altísimo edificio y sintió algo de mareo con el cuello flexionado hacia atrás. ¡Le asustó descubrir hombres sosteniendo los balcones de la tercera planta! Pero no podían ser de carne y hueso… Apenas tuvo un momento para reconocer que eran fornidas esculturas forzando sus torsos para aguantar el peso con sus nucas antes de que la marquesina —más bien propia de un lujoso hotel— los ocultase. Al bajar la vista, los ojos de Leticia se encontraron de frente con un cartel que casi le obstruye el paso.
—¡Espabílate, polluelo!
Pero la atención de la muchacha quedó prendada del pomposo anuncio en letras doradas.
Dolores las invitó a entrar al vestíbulo. Una zona cuadrada advertía de las tonalidades que ofrecería el teatro. Cualquiera esperaría encontrar una vitrina con huevos Fabergé a la venta, por dar alguna idea. O un templo a la chocolatería. Acaso un mejor intento: sepias doradas en arquitecturas de lámparas a su vez doradas, barandas de acero negro con curvas naturales, espacios amplios y airosos. El cuadrilátero del vestíbulo se coronaba por unas sutiles escaleras contrarias a la puerta de entrada. Sobre aquella nueva plataforma rectangular, Leticia volvió a subir la cabeza por lo que parecía un enorme respiradero circular que ascendía hasta la segunda planta. En cada una de las plantas superiores podía ver personas charlando apoyadas junto a las barandas negras. Las vetas del mármol con que se irguieron los pilares junto a los que hubieron de pasar, justo a la altura de las boleterías —una a cada lado de ese espacio rectangular—, eran como lava derretida y tallada. Leticia se vio forzada a tocarlas.
—¡Dame la mano, polluelo! Hay muchas personas aquí.
Pronto estuvieron rodeadas por personalidades del mundo artístico que, como ellas, acudían gustosas a la fastuosidad del teatro Grand Splendid. Prácticamente todos estaban agolpados a las puertas de la sala. Los acomodadores ya empezaban a hacer de las suyas. Por más que buscara, Leticia no daba con los Bonpiani. ¿Y si habían subido por alguna de las escaleras que, disimuladas una a cada costado, conectaban con las plantas superiores, a donde acudían los boletos más costosos?
Dolores se les había adelantado y se había perdido entre aquella reducida muchedumbre. Leticia capturó frases sueltas que aventuraban el estreno de una obra como ninguna otra, acaso un nuevo estilo para los tablones. Hubo quien afirmó que la obra en cuestión aventajaba incluso a cualquier concepción francesa o inglesa. Otro repetía hasta el cansancio la genialidad del director, quien había practicado las líneas con los actores personalmente y que nunca había reunido a todo el elenco para un ensayo general, de suerte que entre ellos apenas se conocían.
—Aquello puede resultar un fiasco, de ser cierto.
—Dependerá, por supuesto, de lo que Simeoni quiera lograr.
—Dicen por ahí que desde su ceguera va delirando y esta, en vez de ser su opus magnum, terminará siendo una parodia cómica del drama sincero.
—Con Simeoni nunca se sabe…
Leticia se sintió abrumada por la variedad de comentarios. Al fin y al cabo, ella era una niña de nueve años que nada comprendía del teatro, salvo que actores representaban una historia cualquiera con exagerados aspavientos y diálogos innecesariamente extensos y gritones. Sea como fuera, ya estaban allí y su abuela no daría marcha atrás por nada del mundo.
¿Era Dolores la que se abanicaba allá arriba?
¡Maldición! La pequeña le había visto. Aun así, no cesaría en su intento por ascender junto a la crème de la crème. Había sido demasiado. ¡El mismísimo señor Glücksmann estaba allí! Sería una estupidez dejar pasar la oportunidad de saludarle y halagarle. Quién sabía si acaso así conseguiría entradas reducidas o, por qué no, incluso sin costo alguno. Debía mostrarse encantadora como siempre y dárselas de entendida en cualquier materia.
El abanico le servía para disimular la avidez de sus ojos buscando entre los rostros. Tuvo que usarlo también para ocultar su rostro de Rebeca, la esposa del doctor Facundo Marciano, quien la hubiera hostigado a más no poder con sus opiniones culinarias.
Vio las puntiagudas orejas de un hombre que le daba la espalda. El mentado mantenía una apartada conversación con un tipo más bajo que él y —¿podía ser?— de gafas negras, como las usadas por los aviadores. ¿En un ambiente cerrado? Se sumió en una profunda extrañeza antes de reparar en que las puntiagudas orejas pertenecían a su objetivo. ¡Max Glücksmann estaba a menos de cinco metros de distancia! La paciencia había valido el esfuerzo y ahora podía cobrar con mérito la presa de su acecho. Se acercó un par de pasos; no quería importunar en el peor instante, sobre todo cuando él tenía la palabra.
—…abrir otra sala de cine en Chile —decía—. El tango aquí está muy bien, pero en el resto de Sudamérica no se goza lo mismo que aquí. El cine mudo, en cambio, es algo universal. Las proyecciones pueden ser vistas en todo el mundo de manera simultánea, o casi. En otras palabras, un mismo elenco logra ser reproducido incontables veces sin desgastarse y puede enfocarse en nuevas producciones, mientras que cada representación…
—Diga todo lo que quiera, amigo mío, pero no me hará cambiar de parecer —cortó mordaz su interlocutor—. ¿Separar al auditorio del elenco para inventar emociones de ficción? ¿Decidir de manera premeditada la reacción del público? Y para los actores, ¿cómo sabrán mantener el ritmo? ¿Cómo sabrán cuál es la respuesta de la audiencia? Le digo que está muy bien y la gente vulgar que no conoce el teatro puede acudir como las abejas a encuevarse en un panal, pero no después de haber visto el brillo de sudor en la frente del actor, fundido en uno con su papel. ¿Alguien le espera, Max?
El hombrecillo de las gafas había terminado de hablar abruptamente.
—No que yo sepa, aunque aquí siempre parece haber alguien pronto para distraerle a uno. Aprovechemos para ir al palco de inmediato y no vernos interrumpidos. ¿Llega su compañía?
—Llegará, pero no debemos esperarle.
—Esto… De acuerdo —concedió el hombre de las orejas puntiagudas, extrañado.
Max Glücksmann, el prestigioso hombre de negocios, el magnate de la industria discográfica argentina, el dueño de Discos Glücksmann y Cinematografía Max Glücksmann, el fomentador del tango nacional y el héroe personal de Dolores Avellaneda, se giró por un momento para barrer la planta con la mirada. Tenía facciones limpias y espaciosas: frente alta, cejas separadas y cortas, nariz prominente —aunque con el buen gusto de ser respingada— y un bigote impecable que terminaba precisamente sobre las comisuras de sus labios. Bajo el lagrimal del ojo izquierdo tenía un lunar, detalle que Dolores encontraba “distinguido”. Durante una fracción de segundo sus miradas se cruzaron, prístina la de él y parpadeante la de ella, y el hombre le dirigió una sonrisa sumamente jovial a pesar de sus cuarenta y ocho años.
A punto habían estado de intercambiar cordialidades, pero se le había esfumado en el último instante. ¡Había temido inmiscuirse en una conversación importante! Por lo que lograba deducir, el hombre de las gafas tendría que haber sido Simeoni, el dramaturgo y director de Rumores tras bambalinas, la obra que les reunía en el Grand Splendid aquella tarde.
Si solo hubiese mostrado algo más de valentía y sabido utilizar el recurso de la distracción femenina con soltura… Abatida, Dolores suspiró y volvió a su posición junto a las barandas circulares. Buscó abajo a Pinélides o a su nieta, pero la muchedumbre las había devorado de alguna forma. «Ah, abajo adonde también deberé ir para tomar asiento». Supo que bajar era capitular, pero no tenía más que hacer ahí arriba.
De un momento a otro, justo cuando a oídos de Leticia llegaban las palabras de algún Bonpiani oculto por la muchedumbre, no sabía si emitidas por Carlo o por Alessandro, el asedio del público venció la resistencia de las puertas y cada uno fue a ocupar sus butacas. En comparación con el apuro general, Leticia y su abuela quedaron rezagadas, con lo cual la niña tuvo tiempo para admirar la nave en que se habían sumergido.
Cuatro hileras de palcos y un sinnúmero de butacas alineadas en tres filas, de las cuales la central era la más ancha, abusaban del espacio que convergía en una inmensa cortina bermellón de terciopelo. Antes de poder contemplar con detalle la sala, la cabeza de Leticia se alzó por tercera vez a lo alto.
Una pintura enorme coloreaba la cúpula. ¿Cómo se pintaba algo así? ¿Qué inmenso pincel se utilizaba? Sería mejor tener ojos en la coronilla o cojines en el suelo para que uno pudiese echarse de espaldas y abarcar toda la obra. Por más que su nuca le doliese, no pudo desprender la mirada de lo que parecía un consejo de gentes con túnicas en torno a una mujer vestida de blanco con un brazo alzado y el otro con unas ramas verdes en alto. Todos parecían prestarle oídos, menos el león oscuro que jadeaba cerca de sus pies junto a una escalera surcada por un reguero de flores. Junto a la mujer de blanco volaba una columna de palomas (¿con ramos de olivos en sus picos?) a toparse en el cielo con los querubines que también acudían al concilio.
—¡Espléndido! —celebró Pinélides.
—Splendid puede significar «espléndido» en otro idioma —sugirió la niña, que había aprendido hacía poco que su lengua no era la única hablada en el mundo y que existía gente que jamás la comprendería.
—Tiene sentido, polluelo.
«Mirar hacia arriba es importante, pero hace doler la nuca», concluyó con el incisivo raciocinio propio de quien emite axiomas tempranos, típico en sus nueve años.
No era la única en admirar la obra. A su lado, otros hacían sus empeños.
—Es evidente la alegoría al fin de la Gran Guerra.
—Representa la paz, sin lugar a dudas. ¿Algún modo de enfatizar lo importante de la prosperidad para el bienestar de los pueblos?
—No hace falta ni que lo digas, che.
Otras voces:
—La musa del medio, ¿quién podría ser?
—De buenas a primeras, diría que es la Fortuna.
—¿La Fortuna? Me falta la cornucopia a su lado.
—Fijate bien en las vides, el trigo y la fruta. Presagia abundancia.
—Sin embargo, no están en su posesión. Me inclino a pensar que se trata de otra diosa. Atenea, más bien. ¡Eso es! Atenea es la diosa de la guerra, pero también de la paz. Por si fuera poco, es la diosa de la cultura y de las artes. ¡Vaya, sí debe de ser ella!
—Reconozco que me convencés.
Leticia renovó su interés por la pintura. No tenía idea quién podía ser Atenea, pero le llamó la atención el comentario acerca del final de la Guerra Mundial. En efecto, descubrió muy cerca del borde cercano al telón, donde una mujer y un niño u hombre acuclillado lloraban junto a un murciélago —porque acaso le temiesen y quisiesen espantarlo—, una inscripción sucedida por unos números. ¡Una fecha, sin duda alguna!
«N. ORLANDI 1919»
Logró descifrar la inscripción deletreando en voz alta. ¡Entonces debía ser cierto que la cúpula quería representar la paz tras la guerra! Leticia todavía no era capaz de concebir las distancias, pero ella sabía que la guerra había sucedido muy lejos y, por consiguiente, parecía increíble hallar alguna referencia a la misma en un lugar tan apartado del mundo, según el atlas que aprendían en la escuela.
—¿Qué hacés, Pine? —Era Dolores, que las alcanzaba por la retaguardia—. Vamos a encontrar nuestros asientos.
—Pensé que te habríamos perdido —rezongó la aludida.
—Nada de eso. ¡Andando! —esquivó con maestría el reproche.
Su abuela tironeó de Leticia por uno de los dos pasillos. «A 7» y «A 8» rezaban sus boletos. Dolores, a pesar de la incredulidad de su abuela Pinélides, tenía el «H 5». Desmintió que fuese premeditado y dio a entender que un error de último minuto había acabado confundiendo su número de butaca. A Leticia no le importó, pues la fortuna le sonreía al ofrecerle un asiento en primera línea. Su abuela no parecía la mar de contenta, pero supo ser agradecida. Las amigas se despidieron; deprimida la que no había capturado a su presa y contrita la que se resignaba a ver la obra sin nadie con quien poder comentarla, amén de la excitada nieta que por ningún motivo podría estar a la altura del entendimiento dramático. Pinélides Blanco se dejó caer con un resoplido y quiso hundirse en la butaca al constatar con vergüenza que prácticamente todo el teatro las había visto al ser de las últimas en tomar asiento.
—Sentadas aquí serviremos de receptáculos para los escupitajos de los actores.
Pálida, la niña no dio crédito a lo que oía.
—¿Son tan buenos que la gente los viene a ver incluso si les escupen en la cara?
Su abuela rio de buena gana, justo cuando bajaban las luces y el murmullo general arreciaba en recatadas toses, como una tormenta gobernada a voluntad. Pinélides se vio obligada a susurrar al oído de su nieta.
—Lo verás tú misma. Por el esfuerzo que les significa impostar la voz, suelen…
—¡Ssss! —siseó alguien a su lado, imponiendo el mutismo sobre los últimos arrullos de las primeras filas.
Sobrevino un tímido silencio que poco a poco supo asentarse entre los infaltables quejidos y golpecitos de los paraguas que se caían o de las carteras que se resbalaban por la falda de las señoras.
Leticia giró la cabeza y buscó una última vez a los Bonpiani. Un codazo de su abuela le advirtió que sucedía algo en el escenario. Cuando se volvió, apreció el vaporoso correr de la elegante cortina. Los tablones crujieron bajo el peso de una imponente figura.