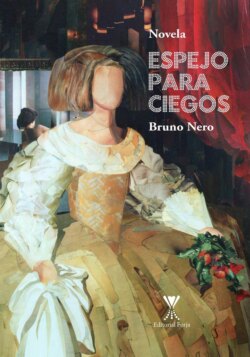Читать книгу Espejo para ciegos - Bruno Nero - Страница 11
Acto primero Escena III
ОглавлениеTanto el doctor Matasanos como Flavio lograron apurar sus tragos. Arlequín bizqueó y tosió tras dar el primer sorbo. Quedó solo un momento cuando los primeros se dirigieron a escena y Silvia volvía a desaparecer. Unos pasos peculiares aproximaban a un personaje que todavía no se mostraba; parecía como si vagase en vez de caminar. Un tintineo de campanillas acompañaba el arrastre de unas botas.
Quien apareció fue un jorobado con una máscara negra y arrugada que, como si eso no bastase para construir el arquetipo del feo, lucía una nariz ganchuda. Se coronaba con un sombrero largo como de cocinero. Tanto el jorobado como su atuendo —una camisa anudada con una cinta y unos pantalones bombachos— eran blancos como la harina.
—Por el rostro de Flavio diríase que ha enfermado de verdad, el muy amanerado —comentó con voz de pocos amigos.
—¿Así que Colombina ya te ha dicho? —reflexionó Arlequín, con los brazos cruzados en medio del escenario, sin haberse excitado por la llegada del nuevo personaje.
—¿El qué?
—Que cada uno debe mantener su papel también tras las bambalinas.
—No, no lo ha hecho —gruñó—. ¿De qué va todo eso?
—Antes responde por qué has dicho Flavio.
—Pues porque él junto a Flaminia son los únicos que no usan máscaras y parece que se ha puesto el personaje encima antes de salir. Se creerá un gran actor, el muy fanfarrón.
—Oh, ya veo. Desde ahora será Flavio también aquí. ¡Todos somos nuestros personajes!
Arlequín zafó sus brazos y fue a dejar su copa a medio vaciar junto al espejo del medio. Aprovechó de mirar al payaso que había ahí en el reflejo.
—Ahora responde mi pregunta: ¿por qué y qué tiene que ver Colombina en todo esto?
—Ella ha sido la artífice —respondió Arlequín sin darse vuelta—. Una exquisita forma de sacar provecho de esta ridícula obra.
—¿Se puede sacar provecho de algo como esto?
—Oh, limitémonos a divertirnos, Poli.
—¡Cuidado ahí, cuidado! No me enorgullezco, pero prefiero que me llames Polichinela, que es, a la sazón, el nombre del muy feo. De lo contrario, me obligarás a decirte Arle.
—Sigue sonando bastante más masculino que «Poli», a mi parecer, Poli.
—¡Ya veo qué es sacar provecho para ti!
Con el paso ligero de un felino entró Colombina sin previo aviso.
—¿Qué es lo que he oído? ¿Os habéis llamado por vuestras máscaras? —Juntó las palmas de las manos y se puso de puntillas, inhalando una gran bocanada de aire—. ¡Soy dichosa! Nunca me escuchan y ahora todos lo habéis hecho. ¿No es precioso que nos ridiculicemos tanto? Con esto Tantaluz se irá a pique, pero la experiencia es enriquecedora. Siento que realmente estoy en un palacio veneciano; oigo las góndolas y adivino un sol aureolado sobre aguas esmeraldas. ¡Por eso uno de mis nombres es Esmeraldina! He descubierto en un libreto divinamente tachado y enmendado que nací en Venecia. Me falta descubrir a qué debo el «di Montecastania».
Polichinela se acercó a la audiencia.
—¿Qué le ha sucedido a esta? —susurró.
—¿No lo habías inventado, cara Colombina? —salvó Arlequín dirigiéndose a la mujer.
Ella exhaló toda la alegría que había acumulado.
—Un momento, no estoy segura. Ninguno de vosotros es capaz de recordar mis nombres a lo largo de toda la obra, por lo que puedo haberme confundido. Quizás sería di Monteparnaso o di Montemandorle.
—¿Y si lo buscas en un libreto? —propuso Arlequín.
—¡Bárbaro! —aceptó para luego salir dando saltitos de felicidad.
—Ahí tienes a una encantadora muchacha que actúa con carisma, pero no con neuronas, la muy simplona.
—No es la única que actúa así.
—¡Vas a seguir!
Polichinela sacó un tenedor guardado hasta entonces en su bolsillo y comenzó a perseguir a Arlequín, quien se sirvió de las perchas y las vestimentas para defenderse. Sombreros y bufandas salieron volando por los aires, cayendo en medio del escenario. Medias y corsés iban a dar a la cara del feo y jorobado personaje.
Leticia estaba verdaderamente asustada porque creía que el tenedor se clavaría en Arlequín y, sin pensárselo siquiera, le había tomado cariño al personaje del traje mil veces remendado. Gritó cuando un guante le cayó en la cara.
Notó cómo el público se tensaba a su alrededor, si bien risas forzadas se oyeron. Buscó el abrazo protector de su abuela, quien ponía una mueca de disgusto, berreando algo del tipo «el teatro no era así en mis días».
Agazapada en el hombro de Pinélides esperó hasta que la correría acabase.
Una patada que brotó de entre los ropajes dio en el estómago de Polichinela, proyectándolo hacia atrás. Cayó jadeando sobre una derruida pila de camisones y faldas. Conservaba el tenedor en lo alto. Arlequín se asomó de entre los vestidos colgados jadeando también. Lentamente, ambos rivales se incorporaron.
—Agradece… que no… hice uso… de mi daga —boqueó Arlequín.
—Gárrulo.
Nuevamente tacones, pero no podía ser Silvia, quien se los había quitado.
—¿¡Qué es todo este lío!? —profirió una mujer pelirroja con sendos zarcillos colgando de sus lóbulos bajo el pelo tomado, coronado por un arreglo de plumas exóticas. Tres collares ocupaban gran parte de su escote, ceñido por un principesco vuelo flamenco del que caía cual cascada un vestido rosado de gráciles volutas. En una mano un abanico y en otra la punta de la manta de satén que cubría el costado enfrentado al público. Varios aplausos brotaron de las butacas. Diríase que se trataba de una actriz reconocida y prestigiosa para los entendidos en la materia.
Arlequín se incorporó como pudo, mientras Polichinela daba un salto y se plantaba frente a Flaminia, que por descarte debía de ser la recién llegada. Guardó su arma, el tenedor, y se tocó el sombrero largo de cocinero. La fea máscara parecía seguir donde mismo.
—Espero ser el primero que pueda decirte lo bella que te ves.
—Bobadas —espetó Flaminia.
—Pero es así. Es verdad, por más que no me creas. Me gusta además el nombre que te han dado: Flaminia. Evoca la flama que arde y bulle y no se apaga. Ardiente pasión, ardiente deseo, fuego intenso, intensamente ígneo.
—Para ahí, ¿quieres? Para ahí, porque no seré más que un fuego fatuo, brillando efímera sobre un pantano de barro estancado, distinguida entre tanta miseria enmascarada. Estoy acostumbrada a brillar, pero nunca me habían ofrecido hacer el papel de sol en un sistema decadente. Vino Minoesi y acepté, porque lo que me ofrece es la lluvia de meteoritos, el estrellato literal, las entrevistas y los programas radiofónicos. Súmale a eso que canto, ¿sabías? Me ha dado un salto en trampolín. Todavía más: me ha puesto pólvora en los pies. Y soy fogosa, eso no te lo recrimino, pero ¿Flaminia? ¡Un fuego fatuo, cariño, y se apaga tal y como se prende!
Para hablar se paraba peligrosamente al borde del escenario. Leticia casi no se lo cree, pero fue víctima de un primer rocío. Nada comparado como cuando un sudoroso Polichinela se puso a la altura de Flaminia, ambos mirando la profundidad del teatro lado a lado.
—Y sé que triunfarás a costa de este pantano. Se ve el brillo que no se puede regar a no ser que sea con dinamita, rubí flamígero. Quien se atreva a eclipsarte se verá absorbido por tu grandeza. Sin embargo, y solo por un instante, imagina que podamos ir juntos y construir una constelación, tú alfa y yo beta, irradiando la luz de los astros en el telón de la oscuridad y por sobre este pantano para marcharnos lejos, muy lejos. Una actriz necesita a un varón en quien se pueda apoyar y proyectar. —De a poco, Polichinela se fue girando hasta quedar cara a cara con Flaminia—. A todo esto, ¿te puedo llamar rubí?
—Ejem… —quiso interrumpir Arlequín, en segundo plano, mas sin conseguirlo.
—¿Para engarzarme como una joya en un anillo de plata y ser mostrada por ahí cual trofeo, cazado en los bosques mejor disimulados de barniz y andamios, mutilada de ambas gambas y zurcida la boca con un abucheo cordial? No, muchas gracias. ¡Qué considerado!
—Ay —soltó Arlequín, como si le doliese algo.
Polichinela pegó el mentón al pecho, decaído.
—Además, no soy yo quien tiene una inmensa joroba a la espalda. Deberías verte en esos espejos —apuntó atrás—. ¿Qué pasaba por tu mente cuando dijiste que aceptabas?
—¿Quieres seguir dándome cuerda? Aburres, mujer, no te quiero oír más. Suficiente, rubí.
—Ejem… —volvió a insinuar Arlequín.
Polichinela rindió los hombros y miró al techo con esfuerzo, venciendo como pudo el obstáculo de la joroba. Llegó a acuclillarse un poco.
«Vaya, y todo eso para poner los ojos en blanco», pensó Dolores Avellaneda, haciendo un glorioso esfuerzo por comprender las aspiraciones de la obra que tanto prometía. A veces el diálogo se le escapaba. Como ahora, por ejemplo. No podía deducir a qué tanto «ejem». Ahora Polichinela algo explicaba. ¡Era eso, claro! El payaso de la máscara con protuberancias en la frente, de los losanges coloridos de verdes y naranjas y también amarillos, insinuaba con sutileza que Poli debía explicarle a la fastuosa y regia Flaminia lo de los nombres. Le decía «es un juego, o una manera de jugar», frente a lo que Flaminia se mostraba de acuerdo con una risa atronadora, queriendo encimarse sobre los otros actores que compartían el escenario. A la sazón resultaba forzado.
Había que sumar a los supuestos de la trama la frecuente distracción que sufría Dolores. ¿Cómo conseguir interceptar al gran Mordechai David Glücksmann, más conocido como Max Glücksmann, sin resultar impetuosa? Desviaba constantemente su mirada al palco de la segunda planta más próximo al escenario. De seguro que el ángulo de visión sería inadecuado para que el director pudiese contemplar su puesta en escena, pero en este caso poco importaba, dado que el director era ciego y el dueño del teatro podría ver la obra tantas veces como le placiera, de llevarse a cabo más funciones.
¿Entrometerse en el palco, tal vez? Sería muy violento. ¿Hacer como que se perdía? Tendría que ser una estúpida. ¿Esperar hasta el interludio y tantear la situación para ver si podía inmiscuirse? Habría que contar con excesiva paciencia hasta entonces. ¿Sentirse indispuesta de pronto y acudir a la puerta más cercana? Era una idea más plausible. Para ello, debía partir localizando los servicios. Recordaba haber descubierto una puertecita que rezaba «DAMAS» junto a la escalera derecha cuando su aventura por las plantas superiores, antes de que iniciase el espectáculo.
Se armó de valor y pidió a sus tres vecinos que le flanqueaban el pasillo en su hilera que la excusasen. Recibió dos gruñidos y un único «Pase usted. Adelante».
Afortunadamente, su butaca pertenecía a una hilera bastante alejada del escenario. La separaban precisamente siete corridas si las hubiera contado, pero qué sentido tenía. Se internó en las sombras y, antes de atravesar las cortinas que cerraban el salón, se giró para ver si se perdía algo valioso de la escena.
—Me gustaría saber por qué nuestro Arlequín ha aceptado el papel —decía Flaminia, abanicándose.
Polichinela se cruzó de brazos, enfurecido porque le prestaran atención a otro que no fuera él.
—Porque… Por dos cosas —explicó acercándose al borde de las tablas y hablando muy rápido, ya algo propio en él—. En primer lugar, tenéis que saber lo comprometido que me siento con Tantaluz y lo mucho que espero que vosotros también os sintáis parte del grupo. Con nuestros defectos, hemos formado una familia. ¿Qué familia no los tiene? La pregunta me queda muy por encima de mis facultades. Sabéis que Pantaleón partió por meternos en esto. Es amigo de Minoesi desde hace años. Creo que estudiaron juntos algo de actuación, aunque Minoesi se desvió por la dramaturgia. Vi cómo se le iluminaban los ojos a Pantaleón cuando supo que podríamos revivir el teatro de las máscaras; pensó que era una gesta noble. Es más, pensó que sería un honor personar la Commedia dell’Arte y que nadie en su sano juicio podría ponerse quisquilloso o esquivo. Toda esa excitación fue anterior al libreto, claro está. Pero son amigos, el dire con Pantaleón, y este hizo eso que hacen siempre los amigos: dijo que sí. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Creo que Pantaleón habló con Colombina, facilísima de convencer, que permeó la idea con más tildes de las que haría cualquier otro. Fuimos cayendo uno por uno, como patos asados por el sol que quemó al mismo Ícaro.
Prosiguió un momento de silencio. Otra vez un halo de incomodidad se cerró sobre los tres personajes en escena. Flaminia, demasiado orgullosa como para volverse, observaba impasible la fría masa de espectadores difuminados en espectrales contornos. Polichinela, entretenido en ordenar el desorden de vestimentas que había dejado con Arlequín, se abstuvo de mirar a sus colegas. El único que parecía absolutamente perdido era Arlequín.
—Aquí es cuando uno de vosotros muestra interés por saber cuál es la segunda razón que tuve para aceptar —se quejó.
Flaminia se miró las uñas. Polichinela botó las ropas que había logrado reunir.
—Oh, no te hagas de rogar, Arle. ¿Nos dirás cuál es la segunda razón o deberemos hacer mérito?
Arlequín se volvió y se enfrentó al reflejo de los espejos.
—Sin esto, nada queda.
Hablaba lentamente, lo cual sorprendió a los otros dos. Se volvieron. Algo de solemnidad en la escena.
—¿A qué te refieres? —preguntó altanera Flaminia.
—Cuando no estoy actuando, estoy intentando alegrar a los chicos de mi barrio con malabares o piruetas. Lo hago para no tener que reparar en las deudas. Pago una mísera pensión. Cualquier mes me cortan. Y como me hundo en fuertes dosis de literatura, la dueña no da un peso por mí. ¡Os lo digo que cualquier día me echa a patadas! Ya no me puedo embriagar tranquilo, porque no hay con qué pagar un litro. Sabéis que el alcohólico a alguien le roba para subsistir, porque no es justo andar de vago y tener además con qué poder limpiarse el gaznate. Porque, digamos, el que se quiere embriagar se debe dedicar a ello y hacerlo de la mejor forma. ¡Cuántas veces me ha pasado que empiezo y no logro más que un suave mareo antes de encontrar el vaso vacío! Y ahí quiero que se corte la luz y que se acabe todo. ¡Todo! Que me trague la tierra misma que piso. Pero no, ni siquiera tengo a quién recurrir para embriagarme tranquilo. Ni siquiera sé dónde me puedo caer muerto y tranquilo. Así que ya veis; tuve que aceptar. ¿Qué otra cosa podía hacer? De alguna forma hay que seguir rascando pasta y llenándose el estanque.
—Vaya, creo que hablo por los dos cuando digo que nos pillas desprevenidos.
—Yo algo me olía, pero nunca estuve segura.
—Da igual —sopló Arlequín—. Os tengo a vosotros, todavía. Tantaluz parece apropiado para decir cuánto iluminamos a los que nos ven. Siempre habrá algo a lo que echar mano. Vendrán los pagos de la función. No digo que será una gran cosecha, pero pago el arriendo y una gama de licores dignos de cualquier señor porteño que se precie. —De pronto, el payaso se giró y comenzó a sollozar ruidosamente, rascándose el pecho como si fuese el buche atragantado de un pájaro—. ¿Debería empeñar la única reliquia que me une con el pasado de mi familia? Malditas ropas que no me dejan tomar la medalla. —Se vio cómo se le rajaba un triángulo y un pentágono sobre el esternón—. Lo he arruinado, pero nada importa. Aquí está.
De su mano colgaba un reluciente medallón de oro.
Polichinela lo rodeó con avaricia, pero luego se apartó.
—Aquello sería ir demasiado lejos.
—Es precioso —reconoció Flaminia—, pero es tuyo y deberás atesorarlo por el recuerdo familiar.
Los sollozos se detuvieron. La mujer se le acercó para envolver con sus delicadas manos las de él.
—Gracias. Gracias a ambos.
Dicho esto, salió de escena saltando por sobre el montón de ropa que Polichinela no había sido capaz de ordenar. Este se acercó a Flaminia.
Sin deseárselo, Manuel Villarino se sintió compungido por el relato de Arlequín. Hasta entonces no daba ni un peso por esa obra por la cual, contradicción de contradicciones, su mujer Rosa había pataleado, exigido y malmirado en las veladas tardías y agotadoras que quedaban luego del magisterio. Había empezado por reducir la porción a la hora de la cena; eso fue frente a la primera negativa: «¿Para qué vamos a gastarnos una fortuna en la première?». «Porque ya se habla de su extrañeza. Se ha filtrado (seguramente un actor descontento) que será algo digno de ver».
A los dos días Rosa sufrió una laguna mental que le hizo olvidar completamente la preparación de la cena. Demasiado agotado, el magistrado Villarino no había sido capaz de golpear la mesa. En cambio, había decidido salir al balcón de su residencia en calle Rivadavia y había optado por encender un cigarrillo y pedir, formalmente y sin pesadez, cebar un mate, si no era mucha la molestia. Rosa se le acercó para robarle el pitillo y probar dos caladas. Había nervios en el aire.
«¿Y los niños? ¿Duermen?», preguntó Manuel Villarino.
«A Raulito le han dado una tunda a palos en la escuela», contestó Rosa afirmando y extendiendo la primera pregunta.
«¿Por qué?», se interesó el padre.
«Porque ha presumido que el día de mañana los metería a todos en la cárcel».
Manuel Villarino iluminó la tenue sonrisa que se dibujó en su rostro con el fuego del agonizante cigarrillo. Sintió orgullo por saber que al menos uno de su camada seguiría sus pasos. Faltaba nada más convencer durante los próximos años al bebé de Santiago Wilde para que también siguiese los pasos de su padre y socio y entre ambos —Raulito y el hijo de Santiago— pudiesen proyectar en el porvenir la firma de abogados V & W.
Aquella noche el mate había estado dulce; dos cucharadas de caña de azúcar y un chorrito de aguardiente, tal como le gustaba. Tres noches después —dos semanas antes de la función— supo amargo y quemaba al paladar.
«He oído que las entradas se venden como pan caliente», mencionó Rosa en el balcón. Había preparado un pollo sin sal.
«Entradas… ¿a qué?», apuntilló el magistrado solo para enfurecer a su señora, deporte que emprendía con rigor.
«¡Pues a qué otra cosa va a ser!», estalló Rosa.
«Punto para mí», anotó mentalmente Manuel Villarino. Esta vez tuvo cuidado de que nada iluminase su sonrisa.
Así habían pasado otros eventos, hasta que un día —una semana antes de la función, cuando Rosa de Villarino temía que se hubiesen agotado todas las entradas— dejó sobre la mesa dos papelitos que su señora apenas miró.
«Deberemos hablar con la fámula para que se quede hasta tarde cuidando de los renacuajos», comentó su señora, sin decir más.
Manuel pensó que él se lo tenía bien merecido, aunque no dejaría de practicar su deporte. ¿Acaso alguien pensaría que esos papelitos sobre la mesa, oscilantes a causa del viento que entraba abombando las cortinas y alargando la llama de las velas, impondrían una tregua? Nada de eso.
La noche siguiente se sirvió un banquete en casa de los Villarino. Los comensales eran solo dos: marido y mujer. Así supo el primero que su mujer le estaba infinitamente agradecida.
Ahora la miraba de reojo. ¡Cómo le brillaba el rostro! Estaba prendada de la obra con un interés rayano en la fascinación. Miró por encima de la cabeza de su mujer y advirtió a su socio Santiago Wilde. Se había portado excelente habiéndole conseguido a él y a su mujer asientos a última hora. ¡Y en los palcos, ni más ni menos! Estaban en la hilera de la primera planta, a la izquierda del mar de butacas inferiores. No le había pasado inadvertido que una mujer se había levantado durante esa misma escena. Poco antes lo había hecho un niño, seguramente aburrido. Naturalmente pensó en Raúl y en lo mucho que hubiese molestado si estuviera ahí.
«¿Por qué los disfraces? ¿Por qué las máscaras? ¿Por qué había un señor con gafas de aviador? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello?», hubiese preguntado cíclicamente. Lo peor era que si uno no tenía respuestas quedaba desacreditado y había que acertar varias respuestas más para retomar el podio de eminencia del conocimiento.
De Raúl su pensamiento volvió a centrarse en el chico que se había ausentado del salón. Pensó en la valentía de sus padres por haberlo llevado consigo, aunque notó dos siluetas más de torsos poco desarrollados junto al asiento del cual se retirase. Habría que estar loco para arrastrar tres críos a una obra extraña como lo era aquella. De pronto creyó recordar al padre de la familia. ¿No era un italiano? En Buenos Aires eso era casi regla. ¿Buonpiano o algo así? ¿Domingo Buonpiano? De seguro que su socio, Santiago Wilde, recordaría el nombre. ¡Tenía una memoria para los nombres! Podía ver un rostro de lejos y asociarlo a un nombre susurrado y listo, el registro quedaba grabado a fuego en un archivo pulcro y eidético.
Era fácil dejar vagar el pensamiento cuando no se sentía mayor interés por el teatro. Había catalogado al teatro con una frialdad ártica; para él no era más que una interpolación de monólogos con volteretas grandilocuentes y mimos absurdos. Ello parecía gustar al resto. Se habría sentido identificado en su aburrimiento con el chico que se retiraba de la sala —o se escapaba— de no ser por el diálogo de Arlequín. De pronto advertía un realismo inusitado sobre las tablas del que no había sido testigo en representaciones pasadas. Todavía no sabía qué era, pero presentía que en el trasfondo de ese Rumores tras bambalinas se movían mareas más emotivas de las que podía llegar a imaginar.
Experimentó la fea sensación de que perdía un punto en el deporte que mantenía con su mujer. La miró otra vez por el filo de los ojos y descubrió el por qué: ella parecía entender de qué iba todo y por eso, aunque de manera recatada, la envidió.
—Pon algo de música, quieres —pedía Flaminia, mirándose en los espejos de atrás.
—Nos oirían en la platea —infirió Polichinela refiriéndose a esa platea existente únicamente en el colectivo imaginario de todos los presentes; aquella desde donde la audiencia imaginada presenciaba la obra acaecida en Venecia.
—¿Qué se puede hacer entonces? ¿Tararear?
—Habría que intentarlo.
Flaminia intentó un apurado swing sin separar los labios que solicitaban algún platillo o algunas fusas desparramadas en un piano o algún contrabajo sacudiendo sus cuerdas. Polichinela castañeteó sus uñas contra la superficie de la campanilla que llevaba con él. Comenzó luego con su pie a marcar el ritmo; apenas una compulsión sin necesidad de levantar el talón bastó para que el entablado reverberase y se extendiese por el salón, respetuoso en su silencio. Se contagiaron unos cuantos entre las butacas sin llegar a descubrir que con sus pies seguían la breve pieza.
Sin motivo aparente, entró Silvia, alta y bella, reluciente como una diadema entre tanto desorden. Seguía con los pies descalzos. La música se detuvo.
—¿Qué ha sucedido aquí?
—Un pequeño altercado, pero nada de qué preocuparse —indicó Flaminia, mientras Polichinela destacaba su joroba con el esfuerzo de recoger los trapos y los accesorios sueltos. Leticia, en su butaca de la primera fila, estuvo a punto de devolver el guante que le había caído antes, pero sintió vergüenza.
—Todos vosotros (a no ser que cojan las escaleras de la azotea para ir a encender un cigarrillo) pasan por aquí de camino al escenario, por lo que debemos ordenar este pandemónium cuanto antes —dijo Silvia—. Me he topado con Arlequín afuera de su camerino.
—Así que cuenta con camerino —murmuró Polichinela—. Tan desahuciado no está.
—Oh, Poli, no le trates así —le recriminó Flaminia.
—Estaba llorando, aunque no quiso hablar cuando me acerqué a él. Me asusté al principio, porque le oí berrear sinsentidos.
—¿De qué tipo? —se interesó la pelirroja, desatendiendo su reflejo por un momento.
—Cosas preocupantes, a mi parecer. Decía algo de querer hacerlo desaparecer. Decía «mejor sería que lo hiciera desaparecer» y luego se llevaba la mano al pecho para agregar algo que era «la negra luz de todos nosotros».
Polichinela y Flaminia intercambiaron una mirada de inteligencia, mas nada dijeron.
—¿Nada más?
—Luego me acerqué y se volvió, excitado —negó Silvia—. Pero…
—¿Sí?
—Tenía el puño cerrado con tanta fuerza que se le marcaban las venas y eso me asustó, porque solo he visto los puños de mi padre así de cerrados y fue siempre antes de que aporrease a alguien.
—¡Ja! —rio Flaminia—. Descuida que ese es incapaz de hacerle daño a una mosca. Hablemos mejor de cosas útiles. ¿Ya acaba la escena?
Silvia prestó oídos y asintió con liviandad.
—El doctor Matasanos debe haber atendido ya a Flavio; le promete que le preparará un tónico para curar su mal, pero que primero deberá reunir los ingredientes. Por una de las ventanas abiertas se cuela un cuervo y Flavio cree que es madame La Mort, por lo que le pide una prórroga. El doctor trata de decirle que es un indefenso cuervo, pero Flavio se cree perdido y en su desesperación intenta convencer a madame La Mort. El cuervo vuela otra vez. A través de la ventana se ve la luna menguante y Flavio, en un delirio autoproclamado, ilustra en un monólogo lúgubre y tenaz que es la guadaña sostenida en lo alto a modo de amenaza, cual guillotina preparada para caer sobre él.
—¿Podrá alguien creer que se sufre tanto un mal de amor? —reflexionó Flaminia, cerrando el abanico y apoyándolo en una mejilla—. ¿Habrá alguno entre los del público que sufra o haya sufrido así del amor? Antiguamente estaba bien, pero hoy en día, ¿se lo creerá alguien?
Polichinela, con una montaña de ropa entre los brazos, asomó su rostro por detrás. Su bovino mirar recorrió a Flaminia de arriba abajo. Tosió antes de hacer una solemne confesión:
—Yo amé una vez tanto como para enfermar. Y enfermé.
Flaminia blandió el abanico en su dirección.
—Si vamos a hablar de penas, tendrá que ser luego de la siguiente escena. ¡Apúrate y deja esas ropas! Silvia se encargará. ¿No es así, Silvia?
—Sí, claro, señorita.
—¡Signora Flaminia y la boca te queda donde mismo! Si vamos a representar esta farsa, hagámoslo bien, al menos.