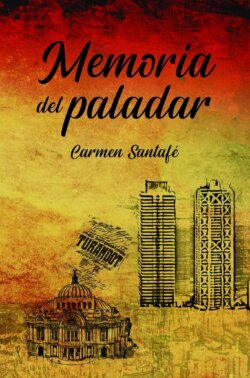Читать книгу Memoria del paladar - Carmen Santafé - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBARCELONA El juguete
Quince años antes, febrero de 2000 en Barcelona. Catalina sale de su bufete y la lluvia continúa. El frío y la humedad se le calan en el cuerpo. Menos mal que, a última hora, renunció a ponerse sus zapatos nuevos; con lo coqueta que es, hubiera sufrido un disgusto monumental.
La tensión se acumula desde hace meses. El caso de fraude que investiga dificulta su vida de modo ingente y hace que todo lo sobredimensione. Incluso al dejar a sus hijos en la escuela a las ocho, como cada día, ha tomado conciencia de que el asunto se le escapa de las manos. Está ya muy cerca de resolverlo y su fortaleza se consume. Los niños, como si lo presintieran, no han hecho ni un solo comentario en el trayecto de quince minutos que les separa de su domicilio en Sarriá del colegio.
En la hora escasa que ha estado en la oficina, antes de ir a los juzgados, no le ha ido mejor. Sus compañeros y colaboradores han permanecido en silencio. Sólo ha atendido una llamada que ha durado menos de un minuto:
—Cata, no lo hagas. No presentes tu informe. Me hundes.
—Lo siento, Ramón. Es mi deber.
Tras colgar el auricular del teléfono, la abogada, colérica, se sienta y respira hondo. Esa voz grave, imponente, de locutor de radio, tan familiar y tan lejana, resuena en su cabeza. Un cúmulo de circunstancias la han empujado a esa tesitura, no hay opciones. Cierra los ojos y en un instante rememora sus inicios en el mundo del derecho: Ramón la apoyó y animó a seguir adelante en numerosas ocasiones. Catalina se sintió respetada y valorada, a pesar de no estar de acuerdo en sus disquisiciones jurídicas en numerosas ocasiones. Hoy tiene las pruebas para derrumbarlo y destrozar ese teatro del que ella fue una marioneta más movida a su antojo y sin escrúpulos como tantos otros en su camino. Fantasea con poder salir del infierno que ha sido su propia oficina la última temporada. Es, sin duda, una de las fases más duras del largo camino recorrido hasta aquí.
Se levanta como si un resorte la hubiera propulsado y se dice: “¡Alea jacta est! Sí, la suerte está echada”. Comprueba la hora, las nueve y media. “Aire Cata, sosiégate. Tomaste la decisión y ya no hay marcha atrás”.
Va al baño, se retoca su melena rubia, casi albina, y se pinta los labios con un brillo de un ligero rosado. Maquillaje discreto, por supuesto, porque mantiene su identidad como mujer en un mundo de hombres. Se permite muy pocas extravagancias. Su vestimenta de trabajo, con la que se siente cómoda y segura, se limita al traje sastre gris, azul marino o negro, que guarnece con pañuelos armoniosos al cuello. Pantalón de vez en cuando, casi por norma falda recta por encima de la rodilla y su chaqueta a juego, sin escotes. Además, tiene la ventaja de que es muy fácil escoger la ropa cada mañana, lista para cualquier imprevisto. Nadie se lo impone, ella resuelve que tiene que uniformarse así para representar su papel. No falta su gargantilla de perlas que le regalaron sus padres al cumplir los 18.
Odiaba el uniforme en su periodo escolar y anhelaba que fuera viernes para enfundarse un tejano. Esa era su percepción de tiempo de ocio y así lo entiende. Si llega a casa temprano, se quita el traje y se pone un pantalón sport, una camiseta y sus zapatillas, tipo mocasín. No le gustan las clásicas pantuflas ni los tópicos chándales, se decanta por esas prendas desenfadadas y cómodas que muestran una imagen informal, cuidada, por si en un segundo tiene que salir a la carrera o se presenta alguien de improviso; con su marido, esa posibilidad se da cada dos por tres. Guarda sus tacones con mimo, no sin haberlos limpiado antes, y los coloca en el zapatero especial que se hizo fabricar para ellos en un extremo de su envidiado vestidor. Su suegra había sugerido transformar una pequeña habitación, colindante a su dormitorio, en su clóset personal. Recién casada, no era consciente de la conveniencia que ese espacio exclusivo y excluyente tendría en su vida. Pasados los años, su agradecimiento por este consejo era infinito.
Catalina deja su oficina para ir en taxi a la Vía Layetana. No quiere arriesgarse a dar vueltas por el aparcamiento de la catedral durante media hora y que sus nervios exploten. No tiene una estación de metro cercana, y además va muy cargada. Coge su abultado maletín. “Pesa mucho, y más que va a pesar”, rumia. Revisa en su mente el contenido, la disposición de los documentos, la cajita y las consecuencias. Se pone su gabardina negra, busca un paraguas seco, uno de los que su madre supersticiosa como nadie, le obsequia con una leyenda inscrita en el mango. Elige el que dice: “Aguanta el chaparrón”, y se marcha sin decir adiós.
Tarda 10 minutos en conseguir que uno de esos vehículos pintados de amarillo y negro, como abejas que revolotean por la ciudad, muestre su luz verde. “Tampoco era tan buena idea, lo tenía que haber previsto. Con este día, ¿de qué te sorprendes?”. Aún tiene tiempo. Su respiración está acelerada, todavía sola, no se ha puesto su máscara de mármol. Debe conservar su reputación de persona fría y calculadora.
El taxi la deja frente a los ocho escalones de la sede de los juzgados civiles, ese edificio antiguo y hasta destartalado que los alberga. Faltan unos tres cuartos de hora para el inicio del juicio y su exagerada diligencia no le permite concesiones. La lluvia persiste y la abogada tiene ganas de fumarse tres cigarrillos seguidos, pero entre el bolso, el paraguas y el maletín, lo considera inviable. Opta por entrar, pasar el arco de control y subir en el ascensor hasta la tercera planta. Se dirige al número 38.
Catalina ya se ha colocado por completo su disfraz invisible. Camina decidida y con paso firme. La gente la observa. Ella no mira a nadie. No pasa desapercibida, su presencia desprende esa autoridad y poderío que los demás envidian.
Va directa hacia el secretario judicial al que ve asomarse por la puerta entornada de la Sala y tras el “buenos días” de rigor, pregunta si van a empezar puntuales. El secretario le indica que cree que sí, que en unos 20 minutos habrá finalizado la vista que se está celebrando.
—Quisiera hablar con su señoría antes de empezar, en su despacho, pues se trata de algo inusual y trascendente.
—De acuerdo, señora letrada. Yo le informo.
Le queda un rato y prefiere apartarse del juzgado 38, no quiere compañía. Baja por la escalera hacia la cafetería. El maletín lo lleva cruzado en bandolera a su cuerpo. La cajita debe permanecer oculta hasta que la deposite en la mesa del tribunal.
Llama a su amigo médico:
—Hola, Jaime, ¿te pillo en mal momento?
—Estoy en quirófano, dime, ¿nos vemos esta noche, no?
—Por supuesto, tenemos que comentar la ópera del viernes… Por favor, intentad respetar el horario y no os presentéis a las 11. Sabes que mi estómago no aguanta —dice Catalina.
—¿A quién le toca? ¿A mí?
—Tranquilo, Jaimito, es el turno de Natalia. Cuando la tengas que preparar tú, te aviso con antelación.
—¡Uy, gracias, Cata! Creo que llegaremos al club sobre las nueve y media. He recibido una carta del Colegio de Médicos y necesito que la veas. Yo ni la he abierto, el papeleo es cosa tuya y a mí me quema los dedos. Te dejo, esto se complica...
—Sí, claro —replica la abogada—. Hasta luego.
Catalina y su esposo, Emilio, suelen ir a cenar los martes con dos matrimonios, los Soler y los Llopis. Todo empezó hace una década por unas clases de baile de salón. Allí se conocieron: bailaban de nueve a diez de la noche y después cenaban en el club. Las clases terminaron pronto, dada la poca afición danzante de los varones, pero el encuentro semanal perduraba y acababa a las tantas.
La sesión operística mensual en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona ocupa una cita importante en sus agendas. Reabrió sus puertas el pasado mes de octubre, tras el devastador incendio de 1994. No fue tarea fácil conseguir el abono de temporada —había bofetadas para la adjudicación—, y gracias a las relaciones sociales de Emilio, pudieron hacerse con un palco lateral en platea de seis plazas.
Han designado un mentor para cada obra que se representa, con el cometido de ilustrar a los demás y situarlos en el contexto de lo que van a ver y escuchar. A Catalina le tocó iniciar el ciclo con Turandot, de la que se convirtió en fan incondicional desde la primera vez que la escuchó, antes de casarse. Se enamoró de la música y de la historia. Ese embrujo la acompañaría el resto de sus días. Turandot, princesa de hielo, así es como se siente, y su Calaf no está cerca para fundirlo. Ni quiere que lo derrita.
Sentada en la barra de la cafetería, la abogada palpa su maletín que sigue colgado de su cuerpo, como si se lo hubieran cosido. Le quedan 20 minutos para subir. Tiene que llamar a su madre. Lo hará más tarde, no quiere oír otra vez: “¡Hombree, si es doña ocupada!”. “Ay, mami, si supieras la falta que me haces”, lamenta Catalina. También sabe que ante una contrariedad como ésta, le diría: “Hija, a la piscina. Hay que tirarse y salir a flote”. Y eso es lo que hace.
Sube por la escalera y, tras saludar con un leve gesto facial a algún colega, se paraliza un instante delante del largo pasillo que tiene que recorrer. Le planta cara con la cabeza alta y la mirada al frente. Al fondo ve a varias personas reunidas, la mayoría forman parte del juicio que se va a celebrar.
Marta, la procuradora, que la ha visto venir, se acerca a Catalina y con una sonrisa le da dos besos y le pregunta:
—¿Cómo lo llevas? Sabía que estarías por aquí, no quería estorbar, sé que te gusta aislarte. Serra De Meyer ya ha firmado, ya aparecerá...
—Me llamó esta mañana para que desistiera.
—Glubs —masculla Marta—. ¿No te habrá amenazado con alguna de sus tretas?
—No le he dado tiempo. He mandado un fax al Colegio de Abogados en el que he puesto en conocimiento los hechos y he solicitado la asistencia en sala del diputado de guardia, por si acaso. El inspector Rota también va a estar presente, él se encargará de terminar el trabajo. Le he pedido al secretario una reunión previa con el juez. ¿Entras conmigo?
La abogada abre la puerta del despacho del magistrado y, sin preámbulos ni explicaciones, deposita encima de la mesa la cajita que custodia en el maletín.
—Señoría, quisiera registrar esto como pieza de prueba.
Es una caja blanca de cartón, con un nombre anotado en letras mayúsculas, manuscrito de Catalina, en la que se puede leer CALAF. Se la entrega al secretario. Éste, tras el asentimiento del juez, la abre y extrae una locomotora amarilla de juguete de su interior. La perplejidad se apodera de los presentes.
El magistrado, con cara de pocos amigos, dice:
—¿Qué pretende, señora letrada? El juicio que tenemos pendiente es de responsabilidad civil por lesiones derivadas de negligencia. En sus alegaciones precedentes no he visto ni oído ninguna mención a un tren.
—Señoría, pido su permiso para que se incluya como testimonio. Abra pieza separada, si lo considera necesario. Le pido que acepte mis disculpas. Sé que es muy precipitado pero, hasta hace cuatro días, no pude establecer la relación con el caso. Le aseguro que si declara su pertinencia, se despejarán las incertidumbres. Quisiera solicitar también, la presencia del ministerio fiscal y del cuerpo policial. Hablé con el inspector Rota esta mañana, está dispuesto a prestar declaración para contribuir a dar luz sobre los hechos y que usted se pronuncie.
—De acuerdo —consiente el juez, con una mirada inquisitoria por encima de sus gafas de lectura, al ignorar el alcance de ese pequeño juguete—. Hay que poner al corriente a la parte contraria antes de decretar su procedencia o no.
—Señor secretario, llame al letrado Ramón Serra De Meyer. Veamos cuáles son sus alegaciones.
La abogada está sentada frente a la mesa. Marta de pie, a su espalda, no se ven. La confianza de años de trabajo en común es suficiente para saber cómo están las tripas de Catalina en esa situación.
Mientras esperan, el magistrado le ofrece un cigarrillo que toma como bálsamo. “¡Buena idea, señoría!”. El humo viaja por el aire en ese pequeño espacio, oscuro y antiguo, incluso lúgubre. El tormentoso día opaca el gran ventanal y la luz artificial no consigue abrazar la penumbra del lugar.
El juez se dedica a firmar varios documentos que tiene apilados, dentro de un cierto orden, levanta la mirada y sigue con lo suyo. La tensión de Catalina es imperceptible para los demás, sin embargo, su intelecto va a 3 mil por hora y su cuerpo está rígido como un palo. Intenta adivinar la reacción de Ramón. “¿Se sacará un as de la manga?”. No sería la primera vez. Su contrincante, aunque conocido, es colosal.
Al salir del edificio, cuatro horas después, la fina lluvia la obliga a abrir el paraguas. Acaricia de manera inconsciente la leyenda inscrita en el mango. Dentro de lo que cabe, el clima ha mejorado, o quizás ella se sienta impermeable, como las gotas que golpean y rebotan con suavidad en el paraguas mientras pasea. La mezcla de satisfacción por el trabajo bien hecho y el agotamiento tras esa durísima y tensa reunión, la envuelven en un estado de oportuna embriaguez que provoca, al menos en ese intervalo, que los problemas reboten. La “Operación Fresia” ya no es asunto suyo.