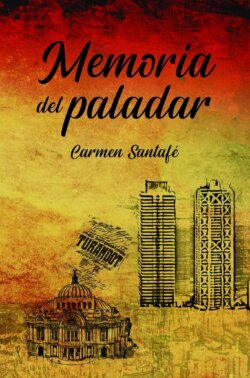Читать книгу Memoria del paladar - Carmen Santafé - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBARCELONA El supermercado
Un lustro antes, a principios de 1995, apenas 50 folios conformaban el expediente que Catalina recibió como encargo del juicio. Su deber, contestar la interpelación judicial en representación de la aseguradora y el establecimiento comercial, ambos demandados. Ella era uno de los asesores externos que la compañía de seguros contrataba para la defensa en los tribunales. La demandante, la señora Rosa Vázquez, de 64 años, se había caído en un supermercado de una popular cadena francesa, del barrio de Les Corts.
Por deformación profesional, curioseó en la última página del escrito legal con la intención de averiguar a quién pertenecía la firma del letrado contrario: Ramón Serra De Meyer. “¡Ostras!”, se dijo, pues no era la primera vez que se enfrentaban, y sabía, de entrada, que el juicio no iba a ser fácil. En ningún caso menospreciaba a sus adversarios, los conociera o no, pero tener un contrincante como Ramón la ponía en alerta antes de empezar a leer la primera hoja. Se habían distanciado; su trato, si bien era cordial, ya no conservaba la frecuencia de antaño. El trabajo, las obligaciones, la familia, otros intereses habían sustituido las habituales comidas y gestiones. Con el paso del tiempo, algunas relaciones se enfrían y la suya estaba congelada.
En ese momento, le pareció inusual que él fuera su oponente. A priori, no parecía un asunto de la magnitud de los que él solía defender, así que lo atribuyó a un favor personal, quizás algún vecino o uno de los expedientes de justicia gratuita, esos litigios que el Colegio de Abogados asignaba a los letrados en ejercicio, como parte de los programas gubernamentales: “Todos tenemos derecho a la justicia, con independencia de las condiciones económicas”.
En la actualidad —pasadas algo más de cinco primaveras desde el inicio—, la documentación generada por ese hecho inaugural, la caída de Rosa Vázquez, se había convertido en un mamotreto impresionante: carpetas, cajas con informes, pruebas médicas, certificaciones, impresos, dossiers con información empresarial de la compañía de aceite, otras que se sumaron con posterioridad, y una caja de color negro con el logotipo de la empresa de trenes de juguete en grandes letras rojas.
Durante esa época dos demandas más, por hechos similares en otras sucursales de la misma cadena, se habían añadido a la tramitación. La segunda llegó a finales de 1996 y la tercera, a mediados de 1998.
Le adjudicaron la defensa de una nueva reclamación cuando el expediente judicial de Rosa Vázquez se encontraba en fase de prueba. En las oficinas de la aseguradora, reunida con su colega Carlos Esteve, abogado interno y en nómina de la compañía y el tramitador del siniestro —responsable de la cuenta del supermercado—, observaron chocantes coincidencias entre un expediente y otro.
La alarma interior de Catalina se disparó. La señora Ester Durán, de 71 años, se había caído en un establecimiento de la mercantil francesa, en el barrio de Horta. Continuaba en periodo de recuperación en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de la Vall d’Hebron. Los daños eran considerables, pues al caer, la lesionada se había golpeado el cráneo contra el carrito de la compra.
La causa, el derrame de unos botes de detergente líquido estrellados contra las baldosas en el momento de reposición del producto. Situación muy parecida al caso de Rosa Vázquez, en la que unas garrafas de cristal que contenían aceite provocaron que besara el pavimento.
Veinte meses después se interpuso la tercera demanda: María Dolores Andreu, de 56 años, resbaló en otro comercio del barrio de Gracia de la misma sociedad gala, a causa de unos yogures desparramados por las brillantes baldosas del suelo. Seguía ingresada en el hospital de Sant Pau y su brazo no tenía buen pronóstico.
El defensor legal en los tres casos: Ramón Serra De Meyer. “Rarísimo, sí, imposible, no”, ponderó la letrada. La concentración de expedientes en manos de Catalina no era extraña, pues representaba al supermercado y a la aseguradora con quien éste tenía contratada la póliza de responsabilidad civil. Cualquier incidente o caso que surgiera, se lo asignaban para su defensa.
Cuestión muy distinta era la intervención de Ramón, se trataba de personas particulares sin parentesco, unidas por la desgracia de sus respectivas caídas que el destino caprichoso había amañado para ellas. El hecho de que las tres hubieran escogido al mismo letrado para que las defendiera, resultaba, como mínimo, curioso. Hoy podía certificar que no había sido el azar quien las había puesto en su camino, sino un interesado y sombrío plan.
Al recibir la segunda demanda y constatar que la reclamación y los hechos eran tan semejantes a los anteriores, la abogada pidió la suspensión del primer juicio e instó la solicitud de que ambas se tramitaran en el mismo juzgado. La oposición sostenida por Serra De Meyer en esa diligencia que estimaba de lógica procesal, fue tan férrea que la descolocó. Catalina no se lo esperaba y por un exceso de confianza perdió el recurso, así que los procedimientos continuaron como juicios independientes. “Una batalla no es la guerra”, asumió.
Con tantos interrogantes planteados a raíz del segundo caso, Catalina solicitó la colaboración del investigador privado, Manuel Ventura. Su auxilio constante, desde su independencia profesional, la hacía caminar más segura. Necesitaba toda la información sobre las dos lesionadas: cómo vivían, costumbres, rutinas, familia; así como los datos que pudiera obtener del supermercado. Manolo era la persona adecuada para ese trabajo.
Catalina colaboraba con la policía, estaba prevenida y alerta al serle notificada la tercera demanda para contestar. Sin duda existían demasiadas concomitancias en ese intervalo para que esos hechos fueran fruto de la casualidad. Puso todo su empeño y sabiduría para lograr la acumulación y despacho de las tres reclamaciones en un mismo juzgado. Si perseguía llegar al final, no podía saltarse los trámites procesales y tenía que investirse de paciencia, no acelerarse, por muy crudo que resultara. Esta vez, lo consiguió. Todos los expedientes judiciales se trasladaron a la sede del tribunal número 38 de lo civil, donde se había iniciado el primer juicio y se iban a tramitar de manera conjunta.
La investigación exhaustiva del primer caso la había conducido hasta Arturo Martín, el encargado de la sección del supermercado de Les Corts en el que Rosa Vázquez se había caído.
El supermercado demandado junto con la compañía aseguradora, que cubría con su póliza la posible responsabilidad, eran defendidos por la letrada, quien representaba los intereses de ambas partes.
En virtud de esa condición defensora, ella tenía carta blanca para acceder sin trabas a documentos, individuos y lugares del supermercado, del que Arturo Martín era asalariado. Su deber era defenderlos y averiguar qué había ocurrido tras escuchar su versión.
En la medida de lo posible, acostumbraba visitar el emplazamiento de los hechos y reconstruirlos. En el momento en el que Catalina aparecía, la inquietud, el recelo y los nervios acompañaban a las personas con las que se entrevistaba, como si la circunstancia de estar frente a un abogado provocara la confesión de su vida entera. El planeta judicial impresionaba, era consciente de ello. No en todas las ocasiones lograba la comodidad de sus interlocutores, a pesar de su empeño en facilitar acercamientos. Al llegar a su casa por la noche, decía: “Hoy hice de poli malo, o al menos, esa era la sensación que tenía”.
Eran las siete de la mañana de un jueves. Arturo Martín la esperaba en la puerta lateral que daba acceso al supermercado en la avenida de Madrid, en Les Corts. Todavía quedaba una hora para la apertura a la clientela. Algunos de los empleados ya trabajaban, preparaban la mercancía para que al abrir sus puertas el establecimiento, los clientes pudieran abastecerse de cualquier producto a la venta. “¡Tengo que comprar magdalenas!”, se acordó ella, mientras observaba el proceso de puesta en marcha. Ruido de máquinas, de transporte de cajas, olor a gasolina y cartón, productos desechados que se amontonaban…
Tenía desparpajo y no era simpático. Rondaba los 30, mostraba engreído su calvicie completa y exhibía sus brazos tatuados de boxeador con desvergüenza. La recibió con un amago de sonrisa. Fingía una falsa tranquilidad y aparentaba dominar la situación, como si ese tipo de encuentros los tuviera a diario. No le gustó el listillo, algo en él parecía oscuro, cuestión de química, quizás. Su intuición no era desatinada. Sus ojerosos ojos no eran limpios, su cabeza gacha y su mirada vacía mostraban una actitud desconcertante.
—¿La señora Sil?
—Yo misma. Catalina Sil, abogado.
En el momento de las presentaciones, a Arturo le sonó el móvil. Al sacarlo del bolsillo, se le cayó la cartera que quedó abierta sobre el suelo y mostró la estampita de un santo. La letrada la contempló y para romper el hielo preguntó:
—¡Vaya que casualidad!, yo llevo a la Virgen de Montserrat en mi monedero. ¿Quién es el santo?
—La santa —dijo con enojo—. Santa Calamanda, la patrona de mi pueblo, ¿vale?
—¡Ah, no tengo el gusto! Y ese nombre, no lo había oído en mi vida. ¿De dónde eres?
La interrogación quedó sin respuesta al acercarse a ellos otro empleado con sugerencias sobre unas cajas de tomates. Catalina retendría ese dato tiempo después.
Recorrieron el local. Se detuvo un buen rato frente a las estanterías que, el día de autos, soportaban las garrafas de tres litros de aceite, más o menos, a un metro de altura. Ya no estaban allí. Tras el siniestro, las habían acomodado a ras de suelo. Midió la anchura del pasillo e interrogó, grabadora en mano, por los artículos próximos al aceite. Arturo puntualizó que no había presenciado lo sucedido, que no había colocado el producto —por no ser ese su cometido—, él sólo supervisaba y seguía sin comprender cómo habían podido derrumbarse tantas botellas a la vez. Tenía trato con la accidentada, era cliente habitual. Con cierta regularidad la acompañaba con la compra a su casa. Era viuda, vivía sola y sin familia en Barcelona, por lo que se ofreció a ir con la señora Rosa en la ambulancia hasta el hospital de Bellvitge. “¡Qué insólito. Ya no quedan hombres así!”, observó Catalina. Sin embargo, había algo en él que no acababa de cuadrarle. La chulería que mostraba al querer ser el último en acabar cada frase, lo convertía en un sabelotodo con mala leche que escupía tacos innecesarios cada dos palabras. Se pavoneaba de su prepotencia y locuacidad sin lograr intimidar a la letrada.
Entrevistó a los cuatro empleados presentes aquel día; los tres ausentes, por turno de tarde, la obligarían a volver otro día para ser interrogados. Las conversaciones eran grabadas, su manía de registrar cualquier diálogo que mantuviera en el curso de una investigación, obedecía a un método puntilloso: podía haber un detalle que no hubiera atendido por cualquier distracción. Las personas no solían estar cómodas con ella, y con el aparato en marcha, todavía menos. Luego habría que separar el contenido importante de la paja.
Los accidentes forman parte de la vida, pero éste en particular resultaba misterioso. Las consecuencias para Rosa Vázquez: rotura de clavícula derecha, fractura del brazo del mismo costado en diferentes puntos y algunos cristales clavados en las piernas que, tras la sutura y cicatrización, no revistieron mayor importancia. En el momento en el que dispusiera de las pruebas hospitalarias, le pediría a su amigo Jaime, el médico, que les echara un vistazo.
A la salida del hospital, la señora Vázquez fue acogida en una residencia de los servicios sociales hasta que pudiera valerse por sí misma. Si bien le quitaron pronto la escayola del brazo —un armazón parecido a los que usan los esquiadores para protegerse en caso de caída, de cuello a cintura—, evitaba movimientos bruscos y cuidaba de que su clavícula terminara de soldar. Había sido una lesión seria.
Catalina intentó entrevistarse con la accidentada. Su letrado, Ramón Serra De Meyer, se lo impidió. No le sorprendió, pues ella hubiera hecho lo mismo: las reglas son las reglas, y no podía saltárselas a la torera. Ya la interrogaría en el momento procesal oportuno. Con todo, no podía desprenderse de un presentimiento extraño, las piezas no encajaban y su experiencia profesional lo corroboraba.
Supo con posterioridad que Arturo visitó en varias ocasiones a la solitaria accidentada en la residencia. El libro de registro daba fe de ello. En alguna de esas reuniones, también había estado presente el abogado de la señora Rosa Vázquez, los horarios coincidían, Ramón y su diligencia profesional, deliberó. La retahíla de pruebas que Catalina había solicitado al juzgado poco a poco se cumplimentaba y los resultados llegaban a su despacho. Precisaba de orden judicial para tener acceso a los documentos privados y, como era habitual, había pedido de todo.
Se encontraba en ese punto del proceso al serle notificada la segunda demanda, la de Ester Durán.