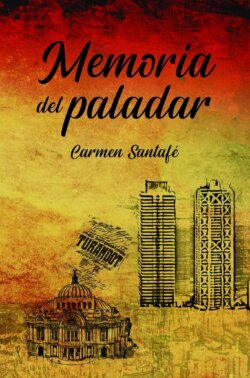Читать книгу Memoria del paladar - Carmen Santafé - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBARCELONA La caja de Pandora
Ramón Serra De Meyer detesta el invierno en Barcelona. A él le gusta el sol, las jornadas calurosas de crepúsculos tardíos en los que el día aparenta duplicar sus horas y el ánimo para el ajetreo. Nacido en el mes de julio, es como si el verano lo acompañara a perpetuidad.
Es febrero, desde su despacho en la planta 14 del Paseo de Gracia, la tempestad le impide avistar el mar. Acorde con los pronósticos invernales: frío, lluvia y viento esparcen humedad a raudales que penetra en los huesos y lo obligan a un cambio de planes en sus desplazamientos. El barómetro personal de Serra De Meyer refleja esos fenómenos atmosféricos en su estado físico y anímico. Sentado frente a su escritorio, en su sillón blanco de diseño, mira sin ver a través de las salpicadas cristaleras. Un canterano de nogal —rescatado de la residencia de sus abuelos—, con fina marquetería, reposa en una esquina y rompe el ángulo junto a unas sillas cantilever. La pasión por el arte y la belleza de un verdadero sibarita muestra orgullosa la convivencia de lo antiguo y lo moderno. Lleva un traje oscuro de corte impecable, hecho a medida, combinado con una corbata italiana de atrevido colorido sobre su camisa blanca. A sus 55 años cultiva un aspecto formal y juvenil con un punto de atrevimiento en esa marea de grises y azul marino. Su notable estatura acompaña ese porte fidíaco y aristocrático; la elegancia por antonomasia. No se ha afeitado, ni piensa hacerlo: su barba ya ha pasado de incipiente.
Derrotado y sin aceptar darse por vencido, la mala puta de Catalina ha conseguido averiguar sus secretos y abrir su caja de Pandora. Tantos esfuerzos para construir esa doble vida y, en unos meses, lo han cazado —es lo que cree.
Un cuarto de hora antes, la llamada telefónica para suplicar redención le había provocado arcadas. “¿Qué esperabas? Ya no es la pasante de nadie, su época de becaria olvidada. Su aspecto delicado no coincide con su audacia y determinación. Me lo acaba de demostrar. ¡Qué huevos tiene!”.
“Tengo que llamar a Arturo”. La orden esta vez: ¡Desaparece del mapa! No se había imaginado que, además, tuviera que darle la contraseña convenida con instrucciones precisas. En ese mundo paralelo que había construido estaba previsto, y, más que una realidad, él lo contemplaba como posibilidad remota.
Se levanta y aparta con la mano izquierda el cuadro —un paisaje de Rusiñol—, que situado a la espalda de su mesa, encubre la caja fuerte. Saca un móvil de prepago, lo conecta y marca un número. La última vez que había hablado con el encargado del supermercado, tres días antes, no era el escenario que habían planeado.
—¿Arturo?
—Hola, Moncho, ya casi llego al juzgado, tío —contesta el joven, enfadado por la insistencia del letrado—. Te dije que llegaría a la hora, tronco. Que el Turi no llega tarde a las citas importantes…
—Déjate de chorradas. ¡Ni se te ocurra entrar! Escúchame bien, tienes que irte ya, ¡ahora mismo! —exige Ramón, con su voz categórica y radiofónica.
—¿Cómo? ¿De qué vas, tío? Si estoy casi en la puerta. ¡Hostia! He repasao todo lo que me dijiste. ¡Por mis muertos, tío! No me vaciles, ¡joder!
—No es eso, Arturo. Pintan bastos y tienes que desaparecer. De-sa-pa-re-ce —ordena el abogado e intenta transmitir toda la autoridad de la que es capaz ante tal estado de nervios—. ¡Esfúmate!
—Moncho, tío, ¿y qué hago con la carga de esta noche?
—Olvídate del camión, es cosa mía. ¡Lárgate de una vez! Tienes que ir a la estación de Francia y actuar según el plan de retirada: “Busca a Calamanda”. Estaremos en contacto —aúlla Ramón, que no soporta que le llamen Moncho, y apaga el móvil.
Una noche, en un minuto de debilidad, le contó a Arturo que su abuela le llamaba así por ser el nombre de su abuelo, y su madre, una Urquiza, no renunciaba a sus orígenes vascos a pesar de llevar en Barcelona toda la vida. Era su Moncho. Don Ramón Serra De Meyer Urquiza alardea de su rancio abolengo y le molesta de manera soberana que ese don nadie utilice el diminutivo reservado al más íntimo y estrecho círculo familiar.
“¿Qué van a pensar mis padres si se enteran?”. La respetabilidad personificada. Él, digno sucesor de la casta a la que pertenece, el hijo modelo. ¡Cuántas alegrías les había dado! No quería que sufrieran, no en esta etapa… Disfrutan de su retiro con comodidad tras muchas responsabilidades y compromisos. “¡Cata, maldita cabrona! ¿Cómo coño conectaste a Arturo conmigo?”.
A causa de la lluvia incesante, descarta ir en moto, por lo que tardará más de lo habitual. Mira su Rolex, el tiempo apremia y no se puede entretener. Representará su papel. Comparecerá en sala sin ser sustituido por un colega en el juicio, no le va a dar esa satisfacción. Después ya verá cómo procede, hoy tiene que enfrentarse a ella: afrontar su mirada, defenderse y luchar una última vez. Le costó muchísimo rebajarse para llamarla y pedir clemencia. Se imaginó que la ablandaría, que podría apelar a su sensibilidad. Conocía su lado emotivo y tierno de la misma forma que su lado oscuro, estimaba ofrecerle una cantidad de dinero imposible de rechazar. No le permitió ni hablar del tema.
En el momento en el que pasa el control de seguridad, ve su pelo rubio en la cola de los ascensores, su abrigo negro y su pañuelo al cuello. “Todavía no”, considera el letrado, con los nervios encendidos mientras estira el brazo para recoger su maletín que aparece por la cinta transportadora.
Se demora al pie de la escalera con la intención de esperar unos minutos antes de subir al juzgado número 38, Catalina no lo ha visto. Su procurador, al que busca con una ojeada, no está por allí. Tiene que indicarle que ya se encuentra en la sede judicial para que le avise cuando empiecen. Coge el teléfono oficial de su bolsillo, el que da a todo el mundo, busca en la agenda y marca el número.
—¿Javier? Hola, soy Ramón.
—Hola, Ramón, estoy en el 12, recojo unas notificaciones y voy para allá. ¿Es pronto, no?
—Sí, sí, sólo quería decirte que subo, firmo el acta de registro, recojo la toga y me voy a retirar a la sala de la segunda planta, en el despacho del colegio para revisar unos documentos.
—Ah, de acuerdo. De hecho, tengo varias cosas para ti.
—Mándalas al bufete. Ahora no me interesa. Te veo en media hora.
Busca aislamiento y no está para charlas. El paraguas chorrea y le ha mojado los pantalones. “¡Lo que me faltaba!”, clama, con verdadero fastidio. La lluvia le nubla el entendimiento, altera su día a día y no lo soporta. Para no cruzarse con Catalina, debe calcular el rato de sus trámites rutinarios. Se dirige hacia la oficina que el Colegio de Abogados tiene habilitada para uso de los letrados, así elimina el riesgo de dicha eventualidad. Su colega no la va a pisar, le repele: dice que huele a problema.
“¡No me puedes hundir! Soy el gran Ramón Serra De Meyer. Tú aprendías a sumar y yo ya peleaba por ocupar mi lugar en el mundo. ¡Serás hija de puta! Mi prestigio, mis clientes y mi montaje perfecto se van a ir al garete por tu culpa”.
—¡Joder! —exclama en el ascensor, en voz alta. El supino cabreo hace que explote. Las personas que comparten ese apretado y reducido espacio, lo miran sin comprender. Hasta una señora se disculpa, al creer haberlo rozado con el paraguas empapado.
Con la llave de la oficina de la segunda planta, abre la puerta y la encuentra desocupada. “Menos mal”, se aplaca. “Tengo media hora para centrarme en el informe y calmarme. No te voy a dar el gusto de verme desbordado. ¿Cómo hostias llegaste a los hospitales? ¡Hasta eso has logrado!”.
Hojea el informe y palpa el encuadernado exigente de su colega. Tantas veces la había machacado con la frase: “Las formas sí importan” que rebasaba ya, con mucha distancia, todas sus enseñanzas.
Catalina era el mejor ejemplo de superación que había conocido al aprovechar con creces su periodo de aprendizaje. Se unió a la firma como becaria de uno de sus colegas, recién licenciada y madre de un bebé. La inexperiencia de la novata pronto se convirtió para Ramón en una ventaja: si le dedicaba horas de instrucción, ella respondía con noches de estudio; si sondeaba su vida personal, la novata descubría sus ambiciones. Sin mucho esfuerzo, alcanzó de manera lacónica su objetivo: destapar su punto débil, que lo tenía, por supuesto que lo tenía. Pretendía disfrazarlo de aspiraciones, de logros y éxitos, pero todo quedaba resumido en una palabra: dinero.
Al principio, se sintió confundido. Catalina disfrutaba de una buena posición económica gracias a su matrimonio, sus obligaciones domésticas eran atendidas por una niñera y una asistenta sin depender de su paga. La catalogó como una persona responsable, estudiosa, aplicada y, también, como una idealista con ansias de componer el mundo y luchar por quimeras justas. ¡Sueños de juventud que se desvanecen al entrar en contacto con la vida real! Ramón atribuyó la salida del hogar a un pasatiempo sin aspiraciones de promoción, a la ocupación de unas horas para distraerse. Valoró el beneficio y su servicio como pasante, mientras permaneciera en el bufete. En la discusión de su contrato, fue significativa la relevancia otorgada a la flexibilidad de horarios laborales que le permitieran conciliar su vida personal y profesional; creyó que esa situación duraría hasta que la familia la absorbiera y renunciara a su carrera. Había visto esa película femenina repetirse en tantas ocasiones... Y se equivocó, vaya si se equivocó. Erró en juzgarla de forma apresurada y, con el tiempo, comprobó que su velado motor pecuniario desplazaba todos sus ideales y presidía sus imposturas.
¡Cómo se parecía a él! Serra De Meyer no movía un dedo sin cobrar por ello y, si lo hacía, una razón escondía su supuesta generosidad. Catalina aceptó un parco salario a cambio de formación y curriculum, sin embargo, siempre estaba disponible para realizar trabajos extraordinarios muy bien remunerados, incluso en fin de semana. Su familia era importante, la sociedad le exigía demostrarlo —y como mujer, todavía más, de la misma forma que la mujer del César, compelida a aparentarlo—, pero la relegaba a un segundo plano. La aprendiz no creció con vacaciones de verano ni casa en la Costa Brava. Sin haber sufrido privaciones, los caprichos que sólo el dinero podía comprar estaban reservados para otros. Se las ingeniaba para sacarlo de las piedras y, al casarse, consiguió hacer realidad muchos de sus sueños. No todos.
La pasión por el urbanismo y el deporte habían involucrado al marido de Catalina en la transformación que Barcelona soportaría durante una década, debido al proyecto de convertirla en ciudad deportiva mundial. Encauzaba su andadura profesional en la Oficina Olímpica del Ayuntamiento de Barcelona. Ella aspiraba a emular a Perry Mason en la Corte de Justicia. Por dicha razón, si bien tenían la misma formación, habían orientado sus trayectorias por caminos muy distintos. Emilio escalaba peldaños en la vida al margen de los tribunales.
La letrada desdeñaba los papeles secundarios, quería ser la protagonista y Ramón se ocupó de fomentar ese ego de estrella cinematográfica tan semejante al suyo. Catalina era consciente de sus lagunas, por lo que en su afán de prosperar, devoraba los libros, preguntaba de todo y a todos, no le impresionaban ni los cargos ni la jerarquía. “Con educación, se puede ir a cualquier sitio”, solía repetir en sus primeros años. Sólo estuvo tres en la firma, que dejó para incorporarse a otro despacho de renombre, como asociada y con mejores condiciones económicas. Era intuitiva y muy lista. Aprendía rápido. Su perseverancia y responsabilidad compensaban con creces las fatigas de chupetes y biberones de su cotidiano festival infantil. La diferencia de dos décadas existente entre Ramón y la becaria, lejos de suponer un obstáculo, la acercaba a él: quería beberse su experiencia y ponerla en práctica cuanto antes. La subestimó, jamás pensó que superaría al maestro.
Comían juntos en alguna ocasión, no había citas para cenar. Su vida hogareña y las formas estaban por encima de compromisos profesionales. Serra De Meyer, que seguía soltero y sin ataduras, respetaba esa firmeza en sus convicciones. Al compartir unas gambas, en un chiringuito chic de la Barceloneta, un problema de Catalina le sirvió en bandeja la oportunidad que esperaba: preocupada por un expediente contencioso, arrinconado en el juzgado 42, solicitaba su criterio y pericia. Al desatascarlo, Ramón logró el efecto deseado: provocar el nacimiento de un sentimiento de deuda por ese litigio que le reportó fama y dinero. Catalina ignoraba que el secretario judicial le debía un favor, y lo que él le vendió como una difícil y empinada tarea, en realidad se limitó a una llamada. No le contó que el menesteroso Ginés fue destituido poco después de su cargo, en el juzgado 42, por amañar pruebas. Favor cobrado.
A partir de ahí, las fuerzas de la naturaleza se aliaron con el abogado y abonaron el terreno para que diera sus frutos con la letrada. Podía contar con ella para ayudarlo en lo que fuera, le debía una gorda y no olvidaba el espaldarazo que Ramón le dio a su carrera. Su admiración era inconmensurable.
Sin abusar de su superioridad y al pagarle de manera exagerada esas gestiones “importantísimas”, que no admitían aplazamiento en la complicada agenda del defensor de causas imposibles, hallaba en Catalina el apoyo devoto que Ramón buscaba: que si me echas una mano con el informe de tal caso, que si vienes conmigo al juicio, que si vas a tal pueblo a verificar el estado de las obras… Ella se nutría de su experiencia, ganaba mucho dinero y él la utilizaba sin miramientos.
Peleaban en el mismo campo del derecho, la responsabilidad civil. El azar había conducido a la pasante hasta esa parcela jurídica. La influencia de Ramón, desplegada en sus primeros años de ejercicio, la convertiría en una especialista notoria. En su juventud, Catalina mostró una clara inclinación hacia el universo legal sin saber cuál sería su terreno de batalla. En esa época, los profesionales ya empezaban a delimitar su campo de actuación, se especializaban en la materia seleccionada y descartaban, con mayor frecuencia, la figura del “abogado para todo”.
Las leyes, en permanente estado de cambio para adaptarse a las necesidades de la sociedad, exigían una formación sólida y estudio constante. La pretensión de abarcar todos los escenarios jurídicos había devenido obsoleta e imposible. Los grandes despachos estaban organizados en departamentos, los medianos cubrían dos o tres áreas legales y los pequeños subsistían como podían al enfrentarse a una competencia feroz.
Casualidad o no, un asunto de escasa envergadura la había dirigido otra vez hacia Ramón y sus complots. Tras más de cinco años de desvelos, la curiosidad y la ambición, el demostrarse a sí misma que podía encararse a un adversario de su tamaño y destronarlo, convirtieron ese entramado gigantesco en un desafío insalvable.
Sólo 10 minutos han transcurrido desde que Serra De Meyer se ha encerrado en la oficina de la segunda planta y se abre la puerta:
—Ramón, me acaba de llamar el secretario judicial. Que subamos enseguida al despacho del juez —indica Javier, el procurador.
—¿Qué dices? ¿Qué coño pasa?
—No tengo ni idea. Pero más vale que vayamos.
El mosqueo del abogado es superlativo. Mientras recoge sus cosas, con una irritabilidad manifiesta, no consigue desterrar de su pensamiento a su rival. ¿Qué cojones te has inventado ahora?
Al alcanzar el juzgado 38, apresurados y extrañados por lo insólito de la situación, no reparan en la presencia del inspector Rota quien, al verlos entrar, se ha dado la vuelta a propósito. No viste uniforme y se confunde con el personal judicial.
—¿Señoría, da su permiso?
—Adelante, señor letrado.
La estupefacción de Ramón al ver el pequeño tren de juguete en la mesa del juzgador lo encamina a cogerlo, como un imán acelerado por una atracción irresistible. Por un momento, su juicio se nubla, se olvida de dónde está y con quién está.
Mira a Catalina, que sigue sentada y sin moverse, impertérrita. Ni su rostro ni su actitud reflejan sentimiento alguno. Se da por vencido, la pretensión de que lo va a solucionar se esfuma. Baja los brazos, acepta la derrota y dice:
—Está bien, todo esto tiene una explicación.