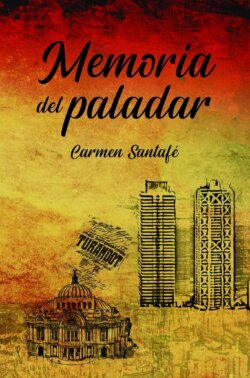Читать книгу Memoria del paladar - Carmen Santafé - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMÉXICO Sorpresas
A las seis de la mañana del lunes, Teresa recoge a Catalina según lo acordado. Lorenza vive en un pueblo cerca de Querétaro, a unas tres horas en coche.
Desvelada y sin haber podido conciliar el sueño, se siente atrapada en un estado de efervescente curiosidad, no cesa de formularse preguntas. “¿Cómo puede alguien a quien no conoces causar una impresión tan fuerte?”. Es consciente de que se agarra a un clavo ardiendo, ¿y si es ese el objetivo que está buscando para recuperar la ilusión? ¿En qué consistirá la ayuda que precisa? No lo puede dejar escapar.
El trayecto resulta agradable a pesar de los numerosos tramos en obras y las consiguientes retenciones. Está nerviosa, expectante y desbordada. ¡Ojalá existiera la anestesia emocional! No para de juguetear con la coleta que recoge su pelo rubio.
En la intimidad del vehículo, la mexicana le habla de Elvira.
—Lo siento, Cata. Yo no soy nadie para decirle que no venga a las clases, pero es fastidioso para todos, no sólo para ti. Menos mal que Lupita se lo dejó clarito y no va a volver a pisar después de su pantallazo…
—Sí, desde luego, con la entrada triunfal del otro día ya tuvimos suficiente… Qué quieres que te diga, no fui yo quien la arrojó a los brazos de mi marido. Me sentí culpable durante una época, sobre todo por el fracaso de mi matrimonio que yo me empecinaba en mantener por las formas, y no es que lo haya superado…
—¿Por las formas...?
—Me refiero a la sociedad, a la educación recibida “el matrimonio para toda la vida”… Puede parecer que esas cuestiones que te inculcan de niña las has digerido, que tomas tus propias decisiones…, pero en el momento que te toca, te das cuenta de que no, de que pesan más de lo que puedes llegar a sospechar… Al menos, esa fue mi situación…
—Seguro… y tener a Elvira con sus apariciones no te ayuda…
—No, la verdad que no… Encontrármela en cualquier sitio no es fácil. Es como si me buscara y disfrutara al mostrar su prepotencia, se siente vencedora y yo vencida. Es una cínica y creo con sinceridad que está enferma —observa Catalina, pesimista.
Teresa niega con la cabeza mientras acaricia los numerosos anillos en sus manos sujetas al volante y, sin apartar los ojos de la carretera, dice:
—En serio, no sé a quién pretende impresionar con su pedantería. ¡Como si la vida fuera una guerra y ella hubiera ganado!…
—Desde luego. ¿Sabes?, me duele porque a base de insistir consigue ese efecto preciso en mí, me siento derrotada frente a Elvira, no se trata de Emilio sino de mí… Me tiene frita. Mejor no hablemos más de esa desequilibrada…
—¡Esa es la actitud! Oye, tenemos que llegar a Querétaro —indica. Cambia de tema a propósito para impedir que la española reabra su herida, su idea era consolarla, no ahondar más en la llaga—. Es el único rumbo que conozco para ir hasta allá.
—Vale —contesta la copiloto inútil, pues así se siente sin poder ayudar—. Me fío de ti, yo no sé dónde voy.
Qué paradójico es ignorar a dónde se dirige. No es sólo temporal, espacial o territorial. Sin un itinerario dibujado que la satisfaga, se muestra estupefacta ante su flemática aceptación.
—Y con Emilio, ¿cómo va la relación?
—Va… Para mí, lo peor fue salir de casa. Consideré muy en serio el regresar a España, pero descarté la opción. A pesar del terremoto en el que vivo, me siento bien en México y ya ves que en Europa la situación es delicada.
—¡Ay, Cata, qué difícil! ¿Y se siguen frecuentando?
—Muy poco, lo imprescindible. El teléfono es nuestra principal vía de comunicación. Tenemos dos hijos y tratamos de ser congruentes en ese tema… Con todo, en los últimos tiempos veo a un Emilio irreconocible, su conducta es insólita, es como si quisiera hacerme daño y no sabría definir lo que siento. Lo demás, lo llevo como puedo, hay tantas cosas que me sorprenden…
—Aguas con eso, Cata, es complicado, date un poco de respiro. ¿Sí se vieron en las fiestas?
—Claro, estuvimos juntos por Andrea y por no tener que dar explicaciones a la familia… Navidad rarísima… Ya te dije que Juan la pasó aquí, con su mujer...
—Cierto, tu nuera es mexicana…
—Piensa que Emilio y yo coincidimos en la universidad, toda una vida en común... El desgaste en el matrimonio, dejando las cosas como estaban y sin provocar un giro a tiempo, lo precipitó todo. No puedo culparlo, yo también asumo mi parte.
—¿Y habían hablado antes del tema o pasó así, sin avisar?
—Hacía mucho que para los dos era tabú. Esperábamos algún tipo de milagro o tal vez nos resignamos a que las relaciones cambian con el paso de los años. Ya sabes…, instalados en esa confortable rutina cotidiana sin aceptar la realidad —explica Catalina, mientras juguetea con el tapón de la botella de agua que tiene entre sus manos—. La chispa se había terminado, demasiados resentimientos, reproches…, y sin atrevernos a mirarnos al espejo porque ambos sabíamos que no nos iba a gustar.
—¡Eso está fuerte!, ¿no? Yo siempre he sido soltera y por lo tanto, no me las he visto así… Que seamos tan valientes para enfrentarnos a algunas cosas y, en cambio, si se trata de vernos a nosotros mismos, como que ladeamos el asunto, ¿a poco, no?
—Sí, la verdad es que tratar de evitar lo inevitable tiene sus consecuencias. Queremos escapar del dolor, nos resistimos a tomar decisiones y nos regodeamos en nuestro malestar porque tenemos miedo a lo desconocido. Al venir a México, lo dejé todo por él, quizás porque, de manera inconsciente, pensaba que nos iba a dar una nueva oportunidad como familia.
—Cata, nunca me contaste qué pasó… Tuvo que ser algo fuerte, sobre todo para ti.
—Lo fue, te lo aseguro. Sólo te diré que se metió en un embrollo inmobiliario y salimos de España antes de que explotara. Emilio no es la persona con la que me casé, aunque para ser justa, yo tampoco lo soy...
—Estoy de acuerdo, la vida nos hace cambiar —sentencia Tere.
—A pesar de todo, el cariño sigue, ¿sabes? Después de tantas vivencias… O quizá sea la creencia en la idea de ese matrimonio feliz frente a todos cuando en realidad está vacío. Es fácil descargar errores en el otro sin mirar los nuestros. Si tú supieras…
—¡Ay, Cata, discúlpame, es una insensatez que te recrimines… Mira, yo no conozco a Emilio, pero por lo que dices, me da la impresión de que es un hombre sin escrúpulos.
—¿Emilio? En esta etapa se ha olvidado de sus prejuicios… Con actos como el de Elvira quizá pretenda demostrarse algo o probarse a sí mismo, yo qué sé… La mentalidad es distinta.
—¡Hombres! Para nada los odio, no, no, los adoro… Son tan diferentes a nosotras.
—Bueno, vale ya, mejor que lo dejemos porque me pongo de malhumor, tengo una conversación pendiente con él y no me apetece otra bronca. ¿Hemos dejado la autopista? —pregunta Catalina a Tere, al tomar conciencia, de pronto, de dónde está.
En las proximidades de la ciudad, la densidad del tráfico a las nueve y pico de la mañana es tremenda. Consiguen salir hacia una carretera secundaria en muy buen estado, por el polígono industrial. Los camiones abundan y la marcha es lenta. Se aproximan y la excitación va en aumento.
—Ya estamos muy cerquita. Al pasar esas naves entramos en la colonia.
—¿Cómo se llama el pueblo? —suelta Catalina, al querer absorberlo todo.
—Calamanda —responde su compañera de viaje.
—¡No puede ser! —exclama la abogada. Las casualidades no existen. Se queda blanca mientras su cerebro, como si se tratara de un ordenador, compone las piezas del puzle que en ese momento tiene ante sí. Se traslada en el tiempo y lugar, Barcelona unos años antes. Su vida en los tribunales y un caso concreto: Ramón Serra De Meyer, Arturo Martín y la estampita de la santa.
—¿Estás bien? —le pregunta su amiga, en tono maternal—. Te ves muy pálida. ¿Qué tienes? ¿Por qué no puede ser?
—Demasiado largo para explicártelo ahora. Ese nombre, Calamanda, no sabes lo que significa para mí.
—Bebe un poco de esa agua con la que no paras de jugar, a ver si te compones, te hace falta. Enseguida llegamos. Buscamos una casita de un amarillo mostaza —sugiere Tere, con tono de preocupación, sin insistir.
Las calles no están asfaltadas, hay un reguero de cables atados de cualquier manera a los postes de luz que sobrevuelan por doquier. Las construcciones en la aldea son sencillas y el colorido intenso de las fachadas intenta mitigar la deficiencia en las mismas. No faltan las antenas de televisión parabólicas, su contacto con el mundo. En pocos metros, han hecho un viaje en el tiempo. ¿Cómo puede coexistir el progreso más absoluto con la pobreza de una forma tan natural? No se ve miseria. Se encuentran algunos niños que juegan con una pelota e intentan sortear sin mucho éxito la gran cantidad de charcos de agua y barro, indiferentes a las obligaciones y al horario escolar.
Llegan a la modesta morada y Sabina, la muchacha, sale en ese instante con un capazo para la compra. Tere la define como chaparrita y robusta. Cata coincide con ella y la ve muy limpia, destaca su larguísima trenza. Les informa que la señora Lorenza está a cargo de su hermana, Chela, terminando de bañarse. Sostiene la puerta y les indica que pueden esperarla sentadas en la mesa ubicada en una esquina de la reducida estancia. Tiene que salir a buscar unas cosas que le hacen falta, y “al rato regreso”.
Oyen a Lorenza:
—¡Ya casi estoy!
Catalina de pie, retrata en su mente cada ángulo, cada objeto, como si en ese momento tuviera un pincel y pintara ese lienzo. Sus ojos recorren la sala de un rincón a otro y se fija en los vacíos previstos para el paso de la silla de ruedas. Los muebles son sencillos: una mesa con tres sillas de madera con respaldo y asiento de enea, un viejo sofá de dos plazas con una funda anaranjada por encima, algo raída. En la vitrina, entre varias figuritas llenas de polvo, sobresale una imagen de la virgen de Nuestra Señora de Guadalupe con una veladora encendida delante. En un extremo de la pieza, un aparato de música descansa sobre una especie de carrito para bebidas, con un minúsculo altavoz a cada lado. Sobre una pila de periódicos amarillentos, un ramillete de lavanda colocado en una lata de conserva, impregna la sala con su olor. El ruido de un secador, en la habitación contigua, interrumpe el jugueteo con su pelo. Se ha soltado la coleta y su rubia melena cae sobre sus hombros.
Está tan cerca de contrastar lo que ha imaginado, que ni se lo cree. Ya ha escuchado su voz: enérgica y carrasposa.
Chela, la hermana de Sabina, se asoma al umbral de la puerta y dice:
—Ahorita salimos.
Varios sonidos se producen hasta que aparece Lorenza en su silla. Pelo corto y abundante, repleto de mechas plateadas que le confieren un porte aristocrático, patricio. A pesar de la edad, es grande y fuerte, se notan sus dotes de mando. Viste una túnica de algodón humilde, blanca, inmaculada y larga hasta los pies, las mangas remangadas a la altura del codo y, en su cuello, ha colgado una cadena de semillas ensartadas.
Se figuró a una ancianita que consumía los últimos resquicios de vida y el contraste no podría ser mayor: tiene delante a una mujerona que a pesar de sus limitaciones físicas, destila vigorosidad y arrogancia.
—¡Qué gusto que estén aquí! —saluda Lorenza—. A ver, Tere, dame un beso y dile a tu amiga que se acerque: quiero tocarla para ponerle cara.
Catalina se aproxima taquicárdica. No controla el alud de emociones arremolinadas que se le han despertado. Se arrodilla junto a la silla y cierra los ojos de manera instintiva, quizá para sentirse más próxima a la ceguera de la anciana. Toma la mano de Lorenza con la suya y la lleva hasta su cara. Tiene la sensación de participar en un ceremonial solemne en medio de ese austero escenario.
—Eres guapa y hueles bien. ¿Qué edad tienes?
—Cincuenta, Lorenza. Gracias por lo de guapa —contesta la extranjera, muy formal—. Qué gusto conocerla.
—Así que tú eres la española que va a ayudarme. Y no me hables de usted que no me gusta. Eres ya mi amiga. Mis padres eran de origen asturiano y ese acento español es inconfundible —proclama, mientras recorre con sus manos delicadas el pelo, los hombros, los brazos. Se entretiene con el largo collar de diminutas perlas y en el nudo a la altura del pecho.
—Me gusta tu pelo. Veo que lo llevas muy peinado y es suave. Y ese collar, yo tengo uno parecido.
¿Veo? Pero si es ciega, medita Catalina, que ya ha abierto los ojos y explora cada arruga del rostro de la cocinera. Su piel es muy blanca y huele a la crema recién puesta.
—¿Me vas a contar por qué te ahogas? Puedo escuchar tus palpitaciones..., eres un manojo de nervios. ¡Oyeee, que nada puede ser tan grave! ¡Mira que te vas a quedar sin postre!
La extranjera sonríe por la ocurrencia de la mexicana, ante esa inesperada reprimenda, incapaz de dominar sus reacciones.
—¡Ay, Lorenza. Tenía tantas ganas de estar aquí! No sé muy bien por qué, no lo puedo explicar, quería estar contigo.
—Pues ya estás conmigo, y, de momento, te me alivianas. Vámonos poquito a poco… A fuego lento, los platos intensifican su sabor. ¿Estamos?
—Estamos —suspira Catalina que obedece la orden—. Te he traído un disco porque me han dicho que te gusta mucho la ópera. A mí también.
—¡Ay, qué padre! Dámelo, dámelo que quiero que me lo pongas.
Se lo entrega y con sus dedos se detiene para acariciar el gran lazo que cubre el paquete.
—¿De qué color es?
—Es dorado, como el sol. Vas a tener para unas cuantas horas, pues contiene cuatro óperas completas de Puccini: La Bohème, Tosca, Madame Butterfly y Turandot, y algunas arias de obras de Verdi.
—Está padrísimo, ¿no? —apunta Tere, que ha permanecido en silencio durante el ritual—. ¿Cómo te sientes?
—Ay, mamacita, pues vieja porque soy vieja y los achaques cada vez me lo ponen más difícil. Estoy fregada, para acabar pronto. No saben cómo les agradezco que hayan venido. ¿Han tomado algo? Tengo hambre y es la hora de mis pastillas.
—Sí, deja que vea con Chela —se apresura Tere.
—¿Cómo está Lupita? Me habló. Me dijo que hoy no podía venir y que a Italia se viene con nosotras…
—¿A Italia? ¿Qué quieres decir con Italia?
—Ay, Cata, no te hagas la tonta que no es una sorpresa…, el viaje, ese que vamos a hacer este verano. Oye, tienes que saberlo antes…
—¿Antes de qué? Lorenza no te sigo… ¿Saber qué?
—Debo confesarte algo, sólo a ti porque tú eres mi abogada, ¿no? —susurra Lorenza. Ha girado su cara hacia Catalina y usa un tono que se esfuerza en sonar grave.
—¿Tu abogada? Claro, cuéntame…
—Tiene que ser rápido, antes de que vengan, ya no puedo guardarlo más... Maté a muchos bebés.
—¿Bebés? ¿Cómo que bebés? ¿Dónde? ¿Cómo?
—Espera, espera…, yo te digo, déjame ir despacito.
Chela llega con una bandeja con su zumo, tortillas de maíz calientes enrolladas a modo de tacos y los medicamentos. Son cinco o seis.
—Señora Lorenza, le traigo el desayuno, y para ustedes, su cafecito…
—¿De qué es el jugo hoy, Chelis? —pregunta Lorenza, que no ha soltado el lazo y vuelve a ser la de antes—. A ver, Catalina, ¿me pones la música? El aparato debe andar por ahí. Siéntense a mi lado, quiero tenerlas cerca.
Tere acompaña a Chela a la cocina y la rubia se ha quedado sola en la mesa con la señora. La observa en silencio y contempla sus movimientos. Con sus manos mide el espacio, toca el plato, el vaso, la servilleta mientras come con apetito. Se desenvuelve bien, parece tranquila, sin ninguna afectación…, ahora es ella quien se mortifica, no entiende lo que está pasando. Lorenza desvaría y ella tiene palpitaciones.
¿Empezará a cocinarse el anhelado cambio en Catalina?
Necesita el condimento para elaborar su plato estrella —la prodigiosa receta que la empuje a salir de donde está—, sin quemarlo ni pasarse con la sal. ¿Será verdad lo que ha escuchado? ¿Se lo cuenta a Tere o se calla? Sentada junto a Lorenza, se encuentra en un entorno ilusorio, esa mujer la desconcierta y la fascina.
—¡Ah, Puccini! —cita. Recuerda la música de La Bohème y corea a Mimi—. ¿Sabes que conocí a Simonetta, su nieta?
“¡Bravo, Lorenza! Otro ingrediente más en esta caja de sorpresas inagotable. Tus pensamientos concuerdan con los míos”.
—No, no sabía. Lupita sí me contó que la música había estado muy presente en tu vida, sin mucho detalle. Es increíble.
—Pues sí, la ópera y canciones mexicanas no faltaban en mi cocina… Ahora procuro que esté prendida en lo que ando por acá. ¿A qué te dedicas, Catalina, o debería decir Cata? —interroga la anfitriona, mientras coloca con pericia el vaso de zumo con su mano derecha en el lugar que le guía su mano izquierda en la mesa—. Escuché a Tere llamarte así.
—Cata está bien. Es un diminutivo que me puso mi tía de pequeña, y para la familia y los amigos el Catalina se pierde.
—Ya entendí… Cuéntame de ti.
—Desde que estoy en México, no litigo en los tribunales pero no he abandonado la abogacía, ¿sabes? —insiste Catalina, a la espera de provocar en Lorenza una reacción sobre los bebés que no llega, como si hubiera olvidado el episodio anterior—. Escribo un artículo mensual para una revista jurídica en el que comento diversos temas de actualidad vinculados con el derecho europeo. Me pagan muy bien y sufragan mis facturas, y tengo alguna que otra colaboración puntual con un colega si le proponen temas ligados con España. Aparte de eso, no mucho más. Recuerdas que soy abogado, ¿no? —vuelve a hacer hincapié para que se dé por aludida y retomar la conversación.
—¡Qué mundo tan interesante y diferente al mío! ¿Podrías ayudarme con algo? Desde que cerré el restaurante le doy vueltas a un plan, la ceguera me lo impide.
—Por supuesto, Lorenza —asiente la española, en el intento de que su voz suene resuelta para disimular su ansiedad—. Si está en mi mano, cuenta con ello. Dime, ¿qué quieres que haga?
—Necesito seguir con mi confesión…
“O sea que sí recuerdas”, constata Catalina y le sigue el juego:
—Por favor, Lorenza, te escucho…
—En la época del restaurante levanté una especie de hospicio para madres solteras, muchachas ignorantes, muy jovencitas que llegaban en busca de esperanza, sus bebés nacían y morían, así de simple. Ellas seguían con sus vidas y sanseacabó… Ya te podrás imaginar…
Catalina se extraña por ese repentino cambio de humor, de tono, de gestos. Se ha quedado boquiabierta porque no esperaba una declaración como la que ha escuchado en el ambiente y contexto en el que está. Le sorprende esa mutación inesperada con visos de demencia, pero… Lorenza no parece desvariar…
—¿Imaginar qué? ¿Cómo? ¿Cuántos…?
Deben interrumpir la conversación, Tere se acerca y Catalina, atónita, intenta aparentar una normalidad inexistente. Nunca en su etapa de ejercicio profesional le habían revelado un hecho tan brutal y desde luego en una atmósfera tan peculiar como la que se encuentra. La convulsión ha sido notable y tiene que callar.
—¿Qué? ¿Cómo andan? —pregunta Tere, con su optimismo habitual.
—De maravilla —se apresura Lorenza a contestar—. Estaba viendo con Cata si me ayuda…
—Sí, claro —afirma Catalina, contundente, mientras Lorenza le ha cogido la mano y le hace señales con los dedos.
—¿Cata, todo bien? Te noto afectada…, te ofrezco un poco de agua…
—No, no es necesario… Sabes qué, voy a salir a la calle a fumarme un cigarro.
Catalina sale a la puerta y enciende con torpeza un cigarrillo. Tengo que dejarlo, se promete, mientras se convence de que quizás hoy no sea el día. Vaya declaración, así, sin más, un alegato sin culpa ni remordimiento. Sólo hechos. ¿Qué motivaciones la llevaron a ello? ¿Por qué bebés? Y las madres, ¿consentían o lo ignoraban? Tantos porqués sin respuesta. Le queda claro que Lorenza precisaba desahogarse, pero esos crímenes… ¿Qué hizo? ¿Bebés? ¿Víctimas indefensas de una excéntrica? A ella no le ha parecido chiflada. ¿Se lo ha inventado todo?
—¿Cata? ¿Entras ya?
—Voyyyy —grita. Tira el cigarrillo al suelo y lo apaga con su pie.
—Oye, Lorenza me habló del proyecto del libro de cocina. Está padrísimo que se entiendan…
—Bueno, iba a detallarme de qué se trata en el instante que entrabas —indica Catalina, sin dejar de observar el gesto inexpresivo de la anciana.
—En mi recámara guardo una maleta con recetas, fotografías, cartas y algunos chunches de recuerdo. Todo está allí, muy desordenado y no pude organizar. Pensaba hacerlo en mi retiro y ahora que tengo todas las horas del mundo, soy invidente. ¿Le piden a Chela que la traiga y la ven?
—Claro, tendrías que describirme tu idea, en qué piensas…
—Me gustaría que te llevaras todo y lo clasificaras, Cata. Hay tanto trasto que ni sé…, yo ya ni me acuerdo… Las cartas de Simonetta…
—¡Cómo! —lanza la española. —¿Qué quieres decir con las cartas de Simonetta?
—¡Uy, querida! Pues una parte de mi vida y de la suya. Nos relacionamos hace muchisísimos años en Pisa y al regresar a México no interrumpimos la correspondencia, en italiano…, incluso ella la mantuvo a pesar de mi ceguera. ¡Ni modo!
Catalina sigue temblorosa, demasiados sobresaltos en tan poco tiempo. Mira a Lorenza que siente su estado de desesperación. Arranca el llanto. La anciana busca las manos de la extranjera y las atrapa con firmeza entre las suyas.
—¡Tranquila, ya, ya pasó! ¡Olvídate de los pucheros! ¿Segura que quieres hacerlo?
—Lorenza, debo hacerlo por ti y por mí —entre sollozos—. Perdón por la escena, estoy con las emociones a flor de piel.
—De acuerdo, pero con una condición, primero lo examinas y decides si quieres seguir adelante. Si es que sí, me alegraría que pudiéramos vernos con frecuencia, conocernos mejor. Tú vas a entrar en mi mundo y yo necesito formar parte del tuyo.