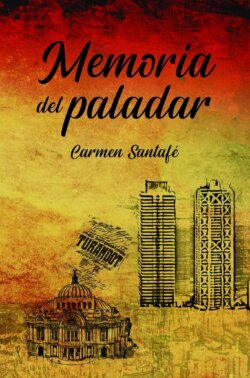Читать книгу Memoria del paladar - Carmen Santafé - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMÉXICO Revelaciones
La impaciencia de Catalina ha provocado en la cocinera el efecto contrario al deseado: se niega a rememorar su época de empresaria hasta que la letrada le relate detalles de la suya. Desconcertada, y sin saber por dónde empezar, improvisa y le habla de Calamanda. Para Lorenza es el pueblo en el que vive, para Catalina una santa, una calle, una operación policial, una investigación peligrosa que la tuvo en vilo durante varios años.
Ni un solo comentario sobre bebés. La abogada no había planeado cómo se iba a desarrollar ese encuentro ni se lo había planteado, desbordada por el alud de información y atolondrada por las ansias de conocer. Se ha equivocado al apresurarse y la cocinera se cierra en banda, debe detallar su estrategia para lograr su objetivo. Ese error la obliga a tomar decisiones. No puede permitir que se repita si aspira a conocer ese pasado oscuro y espeluznante, debe llevar las riendas de su destino y no dejarlo al azar, en el supuesto de que sea cierto y no fruto de la demencia.
Tras un rato de confidencias que la toman por sorpresa y para las cuales no estaba preparada, se siente aliviada y serena. Se desahoga sin que la juzguen, sin que la observen, sin la carga de mantener las formas ni el lastre de miradas penetrantes, inexistentes por la discapacidad física de Lorenza. Se desnuda ante ella, una extraña ajena al huracán de su vida, como no había hecho con nadie. Muestra su verdadero yo a través de esa narración que la casualidad ha querido brindarle.
Con esa complicidad en el ambiente organizan el manual de cocina. Catalina lee el nombre de los platos y Lorenza escoge los que cree más adecuados. A partir de esa primera selección, podrá trabajar en las recetas. “Debe ser algo útil y práctico, a consultar diario”, había dicho.
Cierran ese capítulo, por ahora, y sentadas en torno a la mesa, Catalina con su libreta y su grabadora, Lorenza con su memoria y la cadencia de Madama Butterfly en los preparativos de su artificiosa boda, abordan la crónica que la abogada había iniciado:
Lorenza nació en abril de 1927 en el seno de una familia acomodada. Hija única, pronto sintió devoción por la ingeniería, la profesión de su padre. En 1952 se graduó en Ingeniería Química y, ese mismo año, se marchó a Italia.
—¿Por qué te fuiste a Italia? —pregunta la española, con la expectación de que su interlocutora responda a esas cuestiones—. Por esas fechas, no debía ser habitual y menos sola.
—El pretexto fue un curso en la Universidad de Pisa para completar mis estudios; el verdadero motivo, un embarazo de casi tres meses. Mis padres no lo hubieran aprobado, no lo supieron y el papá de la criatura lo calificó de error imperdonable.
—¡Desde luego, Lorenza! Y yo que presumía de frialdad…, me sueltas otra bomba de este calibre como si hablaras del clima... ¿Entonces, tuviste a tu bebé?
—Pues cómo quieres que te lo cuente, te digo lo que pasó, sin dramatismo y sin emoción. ¡Hace ya tanto…! Si te soy sincera, lo viví mal y me costó superarlo. Me sentía sucia y tenía que esconder la noticia…, mis papás no me hubieran dejado marchar… Y… Sí, tuve un niño sano al que llamé Rodolfo, aunque sabía que ese nombre no lo iba a conservar. Estuvo conmigo unas horas y lo di en adopción. Jamás he sabido de él.
—¡Jolines! No puedo ni imaginar esa situación. Creo que yo no hubiera sido capaz y me resulta muy difícil pensar que los convencionalismos sociales de la época, el miedo o respeto a tus padres, llámalo como quieras, te impulsaran a tomar la decisión de desprenderte de tu hijo… ¡Caray! —exclama Catalina—. ¿Sabes qué? Yo también me tuve que enfrentar a la situación de un embarazo antes de casarme…
—Vaya, vaya… ¡Hasta en eso nos parecemos! Quiero todos los detalles de ese suceso… No aspiro a que lo entiendas, yo ya me he torturado de todas las formas posibles… Sí, te digo que no sólo fue la falsa moral de aquella época, yo no tenía ningún instinto maternal y lo consideraba un estorbo, no lo sentía mío por mucho que estuviera en mi vientre. Suena tremendo, hasta oírmelo decir me produce repulsión. A estas alturas si no soy honesta conmigo misma y contigo, ¿qué sentido tiene esto? —pregunta con voz entrecortada.
—Espera, Lorenza, voy por agua…
—No, no te marches ahora —alega, al tiempo que le sujeta un brazo con fuerza—. A pesar de que lastime, debo seguir… En ese momento la inconsciencia de la juventud, el pensar que todo tiene arreglo, la decisión que tomé, sin saber que ya no había vuelta atrás, lo precipitaron todo…
Catalina, de pie, atiende acongojada a la anciana y le da la mano. La cicatriz ha crecido con los años al tomar conciencia de las consecuencias de su decisión. Egoísmo puro, lo califica. Admite que en su madurez le hubiera gustado disfrutar de su hijo.
Ese tortuoso camino es el que va a procurar seguir. Debe aprovechar los destellos de luz para aproximarse a la revelación de los asesinatos. Todavía se muestra escéptica y no se atreve a forzar la máquina, vista la reacción anterior. No se quiere topar con otro muro. Le propone un paseo, “salir nos sentará bien”. La dificultad de transitar con una silla de ruedas por los alrededores de la vivienda, en esas calles sin asfaltar, sin aceras y llenas de baches, la hacen arrepentirse tan pronto como lo ha sugerido. “¡Serás lerda!”, se lamenta. “¡Esto es un poblado!”. Al llegar a la puerta de la calle, Lorenza rechaza la propuesta e insiste en la preñez de la abogada.
Catalina se aferra a los Palaviccino, mencionados en la carta, e intenta que la perspicacia de Lorenza vuelva a Italia para desviar el interés sobre su hijo. La omisión no dura mucho, una vez destapado ese tema no lo va a poder escurrir.
—¿Ya los conocías cuándo llegaste a Pisa?
—A Gaetano sí, porque pasó en México una temporada, al huir de la Gran Guerra, a su esposa Teodora, no. Sin descendencia me acogieron con alegría. Al pisar la Toscana, vinieron por mí y no permitieron que me instalara en la residencia de estudiantes como yo había previsto. Si te digo la verdad, por muy independiente que fuera, no se me antojaba andar sola, preñada como estaba, necesitaba el calor familiar…
—¿Y cómo llevaron lo de tu embarazo? Imagino que llegó un momento en que ya no podrías ocultarlo…
—Se enteraron, no porque me vieran la barriga, no…, mi delicado y enfermizo estado… ¡Ay, no sabes qué horror, vomitar cada mañana! ¿A ti te pasó igual?
—No, Lorenza. Tuve suerte y mis gestaciones fueron muy tranquilas.
—¡Qué bueno! Me alegro por ti, porque yo de veras la pasé remal… Fui muy necia al pretender llevar una vida normal y encubrir lo que era imposible esconder. Llegó un momento en el que no tuve más opción que exponer la causa de mis malestares. Ellos me veían indispuesta todo el tiempo y se preocuparon mucho de no saber qué tenía… Querían llevarme con el doctor y les tuve que decir…
—¡Vaya historia, Lorenza! —interrumpe Catalina—. Y tus padres, ¿les dijiste algo?..., porque tú podías callar… ¿No temías que los Palaviccino hablaran?
—No, no se enteraron. De acuerdo con Gaetano y Teodora, pensamos que la noticia sólo les iba a aportar sufrimiento. Sé que mi mamá hubiera acabado por aceptar lo del niño, había soñado con ser abuela… No había vuelta atrás. Mis queridos Palaviccino se ofrecieron a quedarse con el bebé. El papeleo, la edad y el no ser familia directa lo impidieron. ¡Ni modo!
Lorenza necesita ir al baño, parada inexcusable. No es la primera vez que se ven obligadas a detener su charla. Las maniobras a realizar —por el imperativo fisiológico que necesita una persona discapacitada— constituyen una serie de movimientos orquestados a la perfección que, entre las dos muchachas, ejercitan con destreza. “Yo no sabría cómo moverla”.
No toma notas, tiene los documentos y la grabadora, y ganas no le faltan de escribir lo que la mexicana relata. No hay signos de demencia ni desvarío. ¿Lo hace adrede? Le asombra la capacidad de recuerdo y seguridad que muestra: “Claro, que quién va a olvidar un hecho así”, medita, sobre todo al pensar en sus hijos y en la adopción.
Catalina sí decidió tener descendencia y se lanzó al vacío en un plan urdido con su madre al escoger al que debía ser el padre de su hijo, Emilio. Frente a Lorenza no siente vergüenza ni remordimiento al exponer que buscó la fecundación con el objetivo de atrapar al que se convirtió en su marido. No sabía dónde se metía: “un hijo no es un traje que puedas desechar si ya no te gusta”. Tampoco tenía instinto maternal, era lo que había que hacer, asegurar un futuro y posición social por el matrimonio.
—No te sientas bicho raro. ¿Te crees la única en planear algo así? Por supuesto que no. Sin ir más lejos, mira qué hizo ese americano, Mr. Pinkerton, con Madama Butterfly… —observa Lorenza, en referencia a la ópera que, en el reproductor, está por finalizar—. Te tengo que decir que eres la primera a quien se lo oigo… Lo bueno es que te salió como lo concebiste, ¿o no?
—En cierto modo, sí… Emilio es hijo único, dos años mayor que yo, nos conocimos en el quinto curso de la carrera. Acababa de retomar los estudios tras la suspensión obligatoria por el cumplimiento del servicio militar. De las distintas opciones que tenía, se inclinó por el hospital militar en Barcelona, la duración era mayor, a cambio, ofrecía la ventaja de que cumplía su jornada laboral sin guardias nocturnas y dormía en casa.
—¿Es guapo? ¿Sentías algo por él? —quiere saber la cocinera.
—Era guapísimo, y sin vivir la locura que da un flechazo, sí sentía una fuerte atracción física. Sus cualidades de liderazgo, simpatía y seducción desataban pasiones. Las chicas de mi promoción, que ya éramos unas cuantas, se derretían ante él, menos yo…
—Eso significa que lo enamoraste por tu resistencia, ¿me equivoco?
—Pues sí, y para ello, además, utilicé a mi amiga Pili que estaba loca por sus huesos y testigo de mis desplantes… Te cuento más otro día que vamos a comer.
Sabina ha anunciado que el almuerzo está listo. Catalina apaga la grabadora. La familiaridad y la buena sintonía existente entre ambas las hace sentir cómodas, lo que propicia que los hechos más íntimos e inconfesables se traten con naturalidad, sin adornos ni culpas. La distancia generacional, épocas y mundos distintos, no supone ningún obstáculo.
Lorenza ha apreciado las grabaciones y el aparato que le ha entregado para que las escuche sin depender de nadie. La española buscó un reproductor grande y con botones que pudiera manejar, sin sofisticaciones. Funciona con batería y le ha explicado a Chela cómo cargarlo. En los botones ha pegado unas etiquetas con textura diferente para que pueda identificarlos con sus dedos: al botón de marcha le puso un trozo de cinta velcro; al de pausa le adhirió un pedazo de lana en relieve, y al de parar le aplicó un resto de piel de conejo que tenía en su costurero. A Lorenza le ha entusiasmado la autonomía que le proporciona escuchar lo que ese artilugio va a contarle cuando lo desee.
Después del almuerzo que la abogada ha traído —no quería que las visitas fueran una carga para las muchachas—, la anciana dormita tranquila.
Catalina aprovecha ese descanso para retornar, con sus auriculares, a la charla de la mañana y tomar alguna nota que le ayude a estructurar la información y completar lo que haga falta. Se entretiene en la reflexión de Lorenza sobre el matrimonio engañoso de Madama Butterfly, las intenciones ocultas: “Me caso para conseguir a la japonesa y luego, o me marcho a América o me divorcio…”. La ficción de la ópera, de las historias en la literatura, en el cine…, tiene su apoyo en la vida real, y para muestra un botón, reflexiona.
La relación con Simonetta le resulta muy atractiva, sin embargo, ya ha abierto esa puerta y cree saber cómo recuperarla otro día. Las charlas íntimas fluyen bien, pero debe establecer prioridades y focalizar su atención en la preparación del manual de cocina, en lo concreto. La sensación de estar perdida, en medio de un bosque en el que cada árbol le cuenta algo, la turba. “Así no vas a llegar a ningún sitio. Relega la redacción de la historia personal de Lorenza a un segundo plano. Te vas a volver loca”.
No es miedo lo que siente, es pánico. Pese a todo, está dispuesta a tirarse a la piscina. Necesita encontrar a alguien que la guíe en este viaje, llamará a Giorgio, su profesor de literatura, para que la aconseje.
Chela, la muchacha, le hace señas para que la siga. Se quita los auriculares y desconecta su aparato. Entran en una pequeña habitación y Catalina se preocupa.
—Ay, licenciada, no deje a la señora…
—No, Chela, no pienso. ¿Por qué esa angustia? ¿Pasa algo con Lorenza?
—Pasa de todo, porque usted no sabe lo malita que ha estado. Le dolía el alma. Estaba más pallá que pacá, hasta que usted se apareció y la ha vuelto a la vida.
—No sé cuánto van a durar estas visitas, a mí también me despiertan de un largo sueño, Chela. Nos hacemos un favor mutuo. Sólo dime en qué puedo ayudar para que no se haga pesado para vosotras.
—La señora pasa la semana a la espera del lunes, y sólo con verla así, nosotras ya estamos contentas, usted ni se imagina cómo era, terremoto, terremoto. ¡No paraba!
—Creo que me formo una idea… Debía ser de “armas tomar”, porque si ahora con lo mayor que es y todos los impedimentos que tiene está así de vigorosa, me la puedo imaginar en sus buenos tiempos.
Catalina ha preguntado por las revisiones médicas. La crueldad de la enfermedad, que Lorenza acepta con resignación, no tiene visos de detenerse. Hay momentos en los que se le olvida por completo, y a ella también. Comparten intimidades, se enfrascan en charlas interminables con infinidad de sorpresas, interrumpidas por actos cotidianos en los que toman conciencia de los signos de la incapacidad.