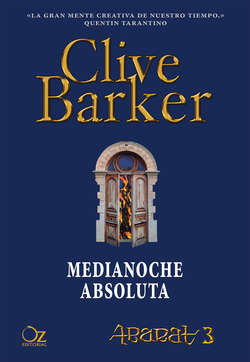Читать книгу Medianoche absoluta - Clive Barker, Clive Barker - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 9 Una nueva tiranía
ОглавлениеNo habría sido una sorpresa para los habitantes de Gorgossium que el sonido de las demoliciones se escuchara desde las aguas que rodeaban la isla. Sus residentes apenas podían oír sus propios pensamientos.
La Isla de la Medianoche se estaba sometiendo a grandes cambios, todos diseñados para aumentar la oscuridad que mantenía esclavizada a Gorgossium. No era la oscuridad de un cielo desprovisto de estrellas. Era algo mucho más intenso. Esta oscuridad se encontraba en la mismísima esencia de la isla; en su tierra, su roca y su niebla.
A lo largo de los años, muchos habían intentado encontrar las palabras que pudieran evocar los horrores de Gorgossium. Todos habían fallado. Las abominaciones que aquel lugar había dado a luz, criado y enviado a menudo por las islas para hacer un trabajo sangriento y cruel suponían un desafío hasta para las almas más expresivas.
Incluso Samuel Klepp, que en la edición más reciente del Almenak de Klepp, la guía estándar de las islas, había escrito sobre Medianoche de una manera tan breve y superficial como le fue posible.
«Hay mucho más», había escrito, «con lo que no mancharé las páginas del Almenak; horrores que frecuentan la Hora de la Medianoche que solo conseguirían preocupar más a nuestras mentes si insistiera en hablar de sus abominables imágenes. Gorgossium es como introducirse en un cadáver pestilente que se pudre en su propia descomposición. Es mejor que hagamos en estas páginas lo que haríamos si nos encontráramos con semejante cosa en una carretera: evitaríamos que nuestros ojos se clavaran en su asquerosidad e iríamos en busca de unas vistas mejores. Y eso es lo que haré yo».
Llegarían cosas peores, mucho peores. Todo lo que se imaginaba una mente presa del miedo cuando pensaba en Medianoche (los rituales profanos que se llevaban a cabo en nombre del Caos y la Crueldad; las brutalidades sin sentido que arrebataban el sano juicio o la vida de cualquier inocente que se aventurara a ir allí; el hedor de sus tumbas abiertas y los muertos que habían salido de ellas, a los que se había despertado en nombre de la maldad para que vagaran por donde quisieran) constituía solo la primera frase del gran libro del terror que los dos poderes que una vez habían reinado en Gorgossium, Christopher Carroña y su abuela, Mater Motley, habían comenzado a escribir.
Pero las cosas habían cambiado. En un intento de localizar y matar al fin a Candy Quackenbush (que le había causado interminables problemas), Mater Motley había avivado el mar de Izabella y había usado su torbellino para llevar su barco de guerra, el Wormwood, al Más Allá. Las cosas no habían ido bien. La magia a la que había dado rienda suelta en el otro mundo, refrenada tal vez por leyes de la materia que no tenían relevancia en Abarat, se había descontrolado. El barco de guerra se había roto por la mitad en el agua y parte del Izabella y un número incontable de sus guerreros cosidos se hicieron pedazos del mismo modo. Su nieto, Christopher Carroña, también se había ahogado allí. Mater Motley había regresado a Gorgossium sola.
Su primer decreto como único poder gobernante en Medianoche había sido reunir a seis mil cosidos (monstruos rellenos del barro vivo que solo se extrae de Gorgossium) para empezar con la labor de demoler las trece torres de Iniquisit. En su lugar, hizo saber que solo habría una torre con tres agujas, construida mucho más alta que la más elevada de las trece. Desde allí gobernaría no solo como soberana de Gorgossium sino, con el tiempo, como emperatriz de Abarat.
Era una monarca peligrosa.
Incluso entre sus centenares de costureras, algunas de las cuales la habían conocido durante gran parte del siglo, solo unas pocas confiaban en su afecto. Mientras necesitara de sus servicios (y de momento así era) permanecerían sanas y salvas, pues sin las costureras no habría nuevos cosidos, y sin los cosidos no habría nuevas legiones que ampliaran su ejército. Pero si esa situación cambiaba algún día, las mujeres sabían que serían tan prescindibles para la Vieja Madre como cualquier cosido.
El arma que prefería cuando tenía que acabar con uno de sus hombres de barro era la vara de madera de serpiente, un bastón simple pero inmensamente poderoso, cuyo material habían quemado, enterrado y vuelto a sacar durante tres noches consecutivas. Disparaba rayos negros y destruía a sus objetivos al instante.
En varias ocasiones, mientras supervisaba el trabajo de demolición, si veía que alguno de los cosidos no trabajaba tan duro como los demás, lo ejecutaba allí mismo de inmediato. La moraleja: la vida y la muerte eran los regalos que Mater Motley te hacía o te arrebataba cuando así lo deseara y solo un estúpido o un suicida pisaba el mismo suelo que ella sin precaución.
Con un capataz tan poderoso, el trabajo de demolición y la retirada de los escombros se llevaban a cabo con gran celeridad y, en cuestión de unos días, en la meseta en la que se habían alzado las numerosas torres de Iniquisit había ahora una estructura monumental: una sola torre, diseñada por un ingenioso arquitecto, el hechicero Jalafeo Mas, que había utilizado los conocimientos de la magia de Mater Motley para desafiar las leyes de la física y erigir una torre más alta que la suma de las trece que una vez había habido allí.
Era allí, en la habitación con paredes rojas que había en lo alto de la torre, donde Mater Motley reunió a las nueve costureras en las que más confiaba.
—Los años de trabajar y tener fe se han terminado —dijo Mater Motley—. La Medianoche se acerca.
Una de ellas, Zinda Goam, una costurera de quinientos años que había dejado escrito a sus familiares que la sacaran de la tumba tras su muerte para que pudiera seguir sirviendo a Mater, dijo:
—¿No estamos ya en Medianoche?
—Sí, esta hora se llama Medianoche. Pero ahora es Absoluta. Se acerca una Medianoche mayor que ninguna; una Medianoche que cegará cualquier sol, luna y estrellas que haya en los cielos.
Otra de las mujeres, cuyo cuerpo demacrado estaba envuelto en velos de finas telarañas, no podía acallar su incredulidad.
—Nunca he comprendido el Gran Diseño —dijo Aea G’pheet—. No parece ser posible. Tantas Horas. Tantos cielos.
—¿Dudas de mí, Aea G’pheet?
La costurera, aunque tenía la piel pálida, se puso más pálida aún. Añadió sin perder un instante:
—Nunca, mi señora, nunca. Solo estaba sorprendida, abrumada en realidad, y me expresé mal, eso es todo.
—Entonces ten cuidado en el futuro o descubrirás que te has quedado sin él.
Aea G’pheet bajó la cabeza y las telarañas brillaron al moverse.
—¿Estoy… estoy… perdonada?
—¿Estás muerta?
—No, mi señora —dijo Aea—. Sigo viva.
—Entonces debes de estar perdonada —dijo la Vieja Madre sin un ápice de humor—. Ahora volvamos al tema de Medianoche. Hay, como sabemos, muchas formas de vida que se han guarecido de la luz. Incluso la luz de las estrellas. Estas criaturas se liberarán cuando mi Medianoche amanezca y causarán tanto daño… —Hizo una pausa y sonrió al pensar en los demonios sueltos.
—¿Y la gente? —preguntó otra de las nueve.
—Cualquiera que se alce en nuestra contra será ejecutado. Y recaerá sobre nosotras el tener que derramar su sangre sin vacilación cuando llegue el momento. Y si hay alguna mujer aquí que no esté dispuesta a luchar en esta guerra bajo esos términos, que se marche ahora. No se le hará ningún daño. Le doy mi palabra de ello. Pero si elige quedarse, entonces habrá accedido a realizar el trabajo que tenemos por delante sin miedo y de mutuo acuerdo.
»El alumbramiento de Medianoche será sangriento, eso está claro, pero creedme, cuando sea la emperatriz de Abarat os elevaré a una posición tan alta que todo pensamiento que tuvierais sobre lo que es elevado parecerá una nimiedad. No seremos mujeres normales de hoy en adelante. Quizás nunca lo fuimos. No apreciamos el amor, ni a los niños, ni hornear pan. No estamos hechas para ocuparnos de la lumbre o para mecer cunas. Somos las inmisericordes, algo por lo que los hombres desesperados se romperán sus frágiles cabezas. No haremos las paces con ellos, no seremos sus gestoras. Estarán arrodillados a nuestros pies o muertos y enterrados bajo la tierra sobre la que caminaban.
Un murmullo de placer recorrió la estancia ante esa observación. Solo una de las costureras más jóvenes murmuró algo inaudible.
—Quieres preguntar algo —dijo Mater Motley, centrando la atención en ella.
—No era nada, señora.
—¡Te he dicho que hables, maldita! ¡No admitiré que haya escépticos! ¡HABLA!
Las costureras que habían estado alrededor de la joven ahora se alejaron de ella.
—Solo me estaba preguntando por la Hora Veinticinco —respondió la joven—. ¿También se verá sobrepasada por Medianoche? Porque si no…
—¿Nuestros enemigos podrían refugiarse allí? ¿Es eso lo que preguntas?
—Sí.
—Es una pregunta para la que, en verdad, no tengo respuesta —dijo Mater Motley a la ligera—. Aún no, al menos. Eres Mah Tuu Chamagamia, ¿verdad?
—Sí, señora.
—Bueno, dado que tienes tanta curiosidad sobre el estado de la Hora Veinticinco, pondré a dos legiones de cosidos a tu disposición.
—¿Para… hacer qué, mi señora?
—Para tomar la Hora.
—¿Tomarla?
—Sí. Invadirla en mi nombre.
—Pero, señora, no tengo destrezas en el terreno militar. No podría hacerlo.
—¿No podrías? ¿Te atreves a decirme que NO PODRÍAS?
Extendió el brazo con los dedos estirados. El bastón que utilizaba para matar a los cosidos voló hasta su mano desde la pared donde estaba colocado. Lo agarró, apretándolo con los nudillos blancos, y con un solo movimiento amplio señaló a Mah Tuu Chamagamia.
La joven abrió la boca para decir algo más en su defensa, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Unos rayos negros chisporrotearon desde la vara en su dirección y la golpearon en la cintura.
Emitió un sonido, no una palabra, sino un grito de horror, a medida que su espantosa destrucción se extendía en todas las direcciones desde su columna vertebral y convertía su carne y sus huesos en escamas de ceniza negra. Solo su cabeza quedó intacta, para que pudiera presenciar bien cada segundo de su desintegración.
Pero fue suficiente para que viera lo que había sido de su belleza juvenil y alzara los ojos hacia su destructora una última vez. Lo suficiente para murmurar: «No».
Entonces su cabeza se convirtió en cenizas y desapareció.
—Así es como muere una escéptica —dijo la Vieja Madre—. ¿Alguna otra pregunta?
No hubo ninguna.