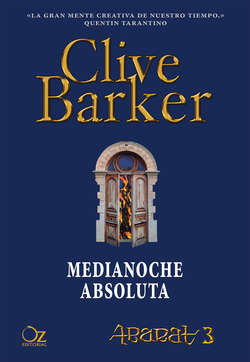Читать книгу Medianoche absoluta - Clive Barker, Clive Barker - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 11 Ruptura
ОглавлениеCandy dio cuatro pasos cautelosos entre los oscuros árboles y cada uno la introdujo en una oscuridad más profunda. Con el quinto paso, sin embargo, una criatura voladora apareció en el perímetro de su visión. Zumbaba como un insecto grande y el brillo de sus colores turquesa y escarlata salpicados de motas de oro blanco desafiaba a la oscuridad.
Revoloteó alrededor de su cabeza durante un rato y después se marchó a toda velocidad. Candy dio un quinto paso cauteloso, luego un sexto. De repente la criatura reapareció acompañada de varios cientos de bestias idénticas, que la rodearon con tantos colores y movimiento que se sintió ligeramente mareada.
Cerró los ojos para bloquear la vista, pero el movimiento caótico de las criaturas continuó tras sus párpados.
—¿Qué está ocurriendo? —dijo, alzando la voz entre el ruido de aquella nube de zumbidos—. ¿Covenantis? ¿Sigues ahí?
—¡Paciencia! —escuchó decir al muchacho.
«Tiene miedo», dijo Boa con un deje de diversión en sus palabras. «Esta no es una tarea fácil. Si mete la pata, sacrificará tu cordura». Dejó escapar una risita; había una malicia evidente en ella. «¿No sería eso una lástima?».
—Covenantis —dijo Candy—. Mantén la calma. Tómate tu tiempo.
—Eso nunca se le ha dado bien, ¿verdad, hermano? —dijo Jollo B’gog.
—¡Sal de aquí! —dijo Covenantis—. ¡Madre! ¡Madre!
—Fue ella la que me dijo que podía venir a ayudar —respondió el Niño Malo.
—No te creo —dijo Candy abriendo los ojos de nuevo.
Al hacerlo vio al Niño Malo corriendo a través de un muro de criaturas de colores, que se habían ensamblado delante de ella en un intrincado puzle de alas, extremidades y cabezas. Mientras corría, gritó y dispersó a las criaturas entrelazadas, que se alzaron delante de ella y generaron con sus alas una ráfaga de viento que la golpeó en la cara e hizo que probara el sabor del metal en su lengua.
—¡Para! —gritó Covenantis con la voz de pito colmada de ira.
El Niño Malo simplemente se rio.
—¡Se lo diré a mamá!
—Mamá no me detendrá. A mamá le encanta todo lo que hago.
—Vaya, ¡qué suerte! —dijo Covenantis, incapaz de ocultar por completo su envidia.
—¡Mamá dice que soy un genio! —gritó el Niño Malo.
—Lo eres, cariño, lo eres —dijo Laguna Munn mientras entraba en el espacio como apenas una sombra de sí misma—. Pero este no es el momento ni el lugar de hacer el tonto.
Solo hizo falta el sonido de la voz de Laguna Munn para que las criaturas que había desparramado el Niño Malo con sus juegos volvieran a bajar al momento, se entrelazaran entre ellas (alas con garras, con picos, con crestas, con colas) y formaran una pequeña prisión alrededor de Candy.
—Mejor —dijo Laguna Munn con voz indulgente—. ¿Niño Pálido?
—¿Sí, mamá? —dijo Covenantis.
—¿Has cerrado bien todos los cerrojos?
«Oh, sí», dijo Boa. «Tiene que haber muchos cerrojos. Me gusta cómo suena eso».
—¿Para qué son los cerrojos? —preguntó Candy en voz alta—. ¿Qué queréis dejar fuera?
—No queremos dejar nada fuera… —dijo Covenantis, que se detuvo solo cuando su madre gritó su nombre y redujo la última parte de su respuesta a un susurro—. Es a ti a quien quiere mantener dentro.
—¡Covenantis!
—¡Ya voy, mamá!
—Date prisa. No tengo mucho tiempo.
—Tengo que irme —dijo el Niño Bueno—. Estaré fuera.
El muchacho señaló la hendidura estrecha de una puerta que había entre las alas y las garras de los bichos grandes y, por primera vez, Candy se dio cuenta de que se había formado una pequeña habitación a su alrededor. Los muros estaban perdiendo el color bajo su mirada y las últimas rendijas o grietas de las formas entretejidas se cerraron. Lo que había sido una habitación colorida de alas danzantes se estaba convirtiendo en una celda silenciosa de hormigón.
—¿Por qué me encierras? —preguntó Candy.
—Los conjuros tan fuertes como este son inestables —contestó Covenantis.
—¿Qué quieres decir?
—Que pueden salir mal —susurró.
—¡Covenantis! —gritó Laguna Munn.
—¡Sí, mamá!
—Deja de hablar con la chica. No puedes ayudarla.
—¡No, mamá!
—Es probable que en menos de un minuto esté muerta.
—Ya voy, mamá —dijo Covenantis. Le dedicó a Candy un pequeño encogimiento de hombros y salió por la puerta, que se cerró y no dejó rastro de su presencia, ni una grieta.
«Bueno…», dijo Boa en voz baja. «Tú nos has traído hasta aquí. Será mejor que lo termines, si es que tienes lo que hay que tener».
—Tengo lo que no hay que tener —respondió Candy sin titubear.
«¡Oh! ¿Y qué es?»
—No seas tonta —dijo Candy—. A ti.
Y de repente, Candy dejó de sentir miedo y giró sobre los talones para dirigirse a los muros fríos y grises.
—Estoy lista —les dijo—. Haced lo que tengáis que hacer. Terminemos con esto de una vez. Si podéis evitar derramar sangre, sería estupendo, pero si no podéis, no podéis.
No tuvo que esperar la respuesta de la celda durante mucho tiempo. Seis temblores recorrieron los muros, el techo y el suelo como corrientes de vida que resucitan desde dentro la materia inerte. Candy comprendía ahora por qué le habían ofrecido un vistazo periférico de lo que había sido la celda en su última encarnación: una bandada de seres alados. Los vio aparecerse en las paredes grises. Una vida dentro de la otra.
¿Debía aprender allí la lección de que ella habría sido gris y sosa como las paredes si el alma de Boa no se hubiera introducido en ella? ¿La estaban advirtiendo de que la vida que iba a escoger sería una celda gris y fría?
No lo creía y así lo expresó.
—Yo soy más que eso —le dijo al gris resplandeciente—. No soy materia inerte.
«Aún no», gritó Boa.
—¿Estás lista? —dijo Candy, pensando tanto en la pared como en la princesa—. Porque me estoy aburriendo con tantas amenazas estúpidas.
«¿Estúpidas?», se enfadó Boa.
—Hazlo —dijo Laguna Munn. Su voz aceleró los poderes de los muros—. Rápido y limpio.
—¡Espera! —dijo Candy—. Solo quería que Boa supiera que lo siento. Si hubiera sabido que estaba ahí, habría intentado liberarla hace años.
«Si lo que buscas es la absolución», dijo Boa, «yo no te la concederé».
—Entonces se acabó —dijo Laguna Munn, cuya respuesta hizo que Candy de pronto se diera cuenta de que la anciana había estado escuchando sus pensamientos desde el principio—. Acabemos con esto de una forma u otra. ¡Candy! Pon las manos sobre la pared. ¡Rápido!
Candy colocó las palmas en uno de los muros. Al instante, pudo ver criaturas bailando más allá del aire sólido. Sus alas y sus cuerpos desprendían las escamas de oro blanco que los decoraban. Se unieron en las palmas de la mano de Candy; los fragmentos fluían juntos por dos riachuelos dorados.
Sintió en sus manos cómo se dividían en deltas, cómo se extendían a lo largo de los cauces secos de las líneas de sus palmas y después se hundían aún más, diluyendo la superficie hasta introducirse en sus venas. Las manos se le volvieron traslúcidas; el resplandor dentro de sus músculos era tan intenso que podía ver las simples líneas remarcadas de los huesos de sus dedos y el complicado diseño de los nervios.
El resplandor se aceleró una vez llegó a los codos, igual que fuego que el viento dirige hacia los matorrales muchos veranos secos. Ascendió rápidamente por sus brazos y le recorrió el cuerpo.
Candy lo sintió, pero no le dolía. Era más como si le recordaran que esta era ella.
Era real; y ser real y ella misma era… ¿qué? ¿Qué era? ¿Quién era?
Esa era la gran pregunta, ¿verdad? Cuando los fuegos artificiales terminaran, ¿quién sería ella?
«No eres nada», le dijo Boa tranquilamente.
—Guárdate tus insultos insignificantes para ti, Boa —dijo Laguna Munn—. Puede que hayas sufrido un poco atrapada en la cabeza de la muchacha, pero, por el amor de Lou, existen muertes peores. Como la propia muerte en sí misma. Oh… y mientras hablamos, sé lo que estás pensando: ¡que cuando todo esto haya terminado tendrás a mis hijos correteando de aquí para allá cumpliendo tus órdenes!
Boa no dijo nada.
—Eso es lo que pensaba. Bueno, olvídalo. Solo hay espacio para una mujer en la vida de mis preciosos hijos.
«Por favor», protestó Boa. «Yo nunca intentaría poner en peligro el vínculo sagrado que hay entre tus hijos y tú».
—No te creo —respondió Laguna Munn con sencillez—. Creo que intentarías cualquier cosa si pensaras que podrías salirte con la tuya.
«Ni soñarlo. Sé de lo que eres capaz».
—Tal vez pienses que lo sabes, pero no tienes ni la menor idea, así que ten cuidado.
«Entendido».
—Bien. Ahora debería abandonar esta habitación.
—Espera —dijo Candy—. No te vayas todavía. Me estoy mareando.
—Será probablemente porque sigo aquí cotorreando. Tengo que dejarte para que des a luz a Boa.
La imagen que evocaban las palabras de Laguna Munn era grotesca e hizo que Candy tuviera más náuseas que nunca.
—Es demasiado tarde para sentirse indispuesta, niña. Estamos realizando magia negra. No es la clase de cosa que autoriza el Consejo de Yeba Día Sombrío. Si lo fuera, no estarías aquí. ¿Lo entiendes?
—Desde luego —dijo Candy.
Lo entendía perfectamente bien. Ocurría lo mismo en Chickentown. Había un tal doctor Pimloft cuya oficina estaba sobre la lavandería de la calle Fairkettle. Llevaba a cabo ciertas operaciones de las que a la gente le daba vergüenza hablar a sus médicos de siempre. A veces era la única opción.
—Voy a salir de aquí —dijo Laguna— antes de que rompa el equilibrio del conjuro.
—¿Dónde estarás? ¿En caso de que haya algún problema?
—Saldrá bien —dijo la señora Munn—. Después de todo, queréis separaros. Así que… aquí viene el conjuro. Lo diseñé para que haga lo que necesitas, de modo que deja que lleve a cabo su trabajo.
Se oyó un sonido detrás de la señora Munn, como si alguien estuviera empleando hachas para cortar algo, y un pájaro de sombra (o algo parecido) surgió de entre la oscuridad y voló dentro y fuera del entramado, de pared a pared, una y otra vez, antes de desaparecer en la oscuridad que había detrás de la señora Munn.
—¿Qué era eso? —preguntó Candy.
—La habitación se está impacientando —contestó—. Quiere que me vaya.
Aquel fenómeno volvió a ocurrir exactamente igual que antes.
—Debería irme —dijo Laguna Munn—. Antes de que empeore.
Candy se sintió débil de repente y las piernas se le doblaron. Intentó que respondieran a sus órdenes, pero se dio cuenta de que ya no era la dueña de su cuerpo. Lo era Boa.
—Espera… —empezó a decir Candy a medida que el pánico crecía en su pecho. Pero ni siquiera la lengua obedecía a sus instrucciones. Y ya era casi demasiado tarde. Laguna Munn le había dado la espalda a Candy y se preparaba para irse.
«Se acabó», dijo la princesa.
Candy no malgastó energía en contestarle. Estaba a segundos de perderse a sí misma para siempre. Podía sentir un estruendo rítmico, que sin duda había iniciado Boa. Se estaba tragando los rincones de su mundo y se comía su consciencia a mordiscos cada vez mayores.
A través de una neblina silenciosa vio que Laguna Munn abría una puerta en la pared.
«No», intentó decir Candy, pero no emitió ningún sonido.
«Esto sería mucho más fácil si te rindieras y cedieras. Deja que Candy Quackenbush se marche. Vas a morir. Y no querrás estar viva cuando empiece a alimentarme».
«¿Qué?», pensó Candy. «¿Me vas a comer? ¿Por qué?».
«Porque tengo que desarrollar un cuerpo que sea para mí, niña. Eso requiere nutrientes, muchos nutrientes. ¿Se me había olvidado mencionarlo?».
Candy quería llorar por su propia estupidez. Boa debía de haberles dado forma a estos planes a no más de unos pensamientos de distancia de donde Candy había ocultado los suyos. Pero ella le había ocultado sus intenciones por completo. No había sospechado ni un solo instante.
«Pero ahora lo sabes», se relamió Boa. «Si te ayuda, piensa que esto es un castigo por robarme mis recuerdos sobre la magia. Sé que la muerte puede parecer un castigo demasiado severo, pero lo que hiciste fue terrible».
«¿Yo… lo… siento?».
«Es demasiado tarde. Se acabó. Ha llegado la hora de que mueras, Candy».