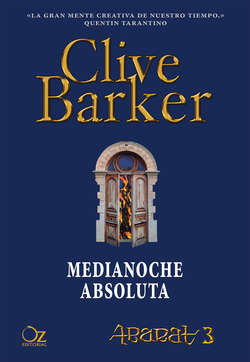Читать книгу Medianoche absoluta - Clive Barker, Clive Barker - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo Lo que el hombre ciego vio
Оглавление¡Soñad!
Forjaos y surgid
de vuestras mentes para adentraros en la de otros.
Hombres, sed mujeres.
Peces, sed moscas.
Niñas, dejaos crecer la barba.
Hijos, sed vuestras madres.
El futuro del mundo ahora descansa
en los vientres de coral tras nuestros ojos.
Una canción entonada en la calle Paradise
Estoy. En la orilla de Idjit, donde las Dos de la Mañana miran al sur sobre los oscuros estrechos en dirección a la isla de Gorgossium, había una casa con una fachada muy decorada ubicada en lo alto de los acantilados. El inquilino respondía al nombre de señor Kithit, entre otros muchos apelativos, pero ninguno de esos nombres era el verdadero. Se le conocía simplemente como el Lector de Cartas. Las cartas que leían no se habían diseñado para los juegos de azar, ni mucho menos. Solo empleaba la baraja del tarot abaratiano, en el que un lector con tanta experiencia como el señor Kithit podría encontrarse con un pasado susurrante, un presente dubitativo y un futuro que apenas abría los ojos. Podía ganarse la vida cómodamente interpretando el modo en que caían las cartas.
Durante muchos años, el Lector de Cartas había atendido a los numerosos clientes que llegaban en busca de sabiduría, pero esa noche no iba a saciar la curiosidad de otros. No lo haría nunca más. Esa noche no era el futuro de otros lo que iba a encontrar en las cartas. Le habían convocado para mostrarle su propio destino.
Se sentó y respiró despacio para tranquilizarse. Entonces empezó a trazar un dibujo con las diecinueve cartas que las yemas de sus dedos habían escogido a voluntad. A pesar de estar ciego, cada imagen apareció en el ojo de su mente, junto con el nombre y el lugar numérico que ocupaba en el montón.
Estaban el miedo, la puerta hacia las estrellas, el rey de los hados y la hija de la curiosidad. No debía leerse cada carta solamente por sus propios significados, sino que también debía valorarse en conjunto con las que la rodeaban: una muestra de las matemáticas mitológicas que la mayoría de las mentes no podían desentrañar.
El hombre iluminado con velas, la isla de la muerte, la forma primitiva, el árbol de la sabiduría…
Y, por supuesto, toda la disposición de las cartas debía contrastarse con la que el cliente, en este caso él mismo, hubiera elegido como su avatar. Había elegido una carta llamada El umbral. La había devuelto al montón y había barajado las cartas dos veces antes de colocarlas por instinto en la Tirada Nula del Más Allá, cuyo nombre significaba que todo lo que contenía la baraja se mostraría en ella: todos los desagravios (el pasado), todas las posibilidades (el ahora) y todos los riesgos (en lo sucesivo y para siempre).
Movía los dedos rápido según la llamada de las cartas. Ahí había algo que querían mostrarle. Pronto entendió que en ellas había noticias que traerían grandes consecuencias, así que desatendió las normas de la lectura, la primera de las cuales dictaba que un Lector debía esperar hasta que cada una de las cartas que se necesitaban para la tirada estuviera sobre la mesa.
Se acercaba una guerra; lo vio en las cartas. Se estaban llevando a cabo los últimos movimientos; en aquel mismo instante, las armas estaban cargadas y pulidas, los ejércitos reunidos, todo listo para el día en el que la historia abaratiana torciera la última esquina. ¿Era esta la manera que tenían las cartas de decirle qué rol debía interpretar en este último y siniestro juego? Si así era, entonces cumpliría con lo que fuera que le mostraran, confiaría en su sabiduría como lo habían hecho otros tantos que habían acudido a él a lo largo de los años, desesperados por hallar otros remedios y buscando lo que las cartas mostraran.
No le sorprendió descubrir que había muchas cartas de fuego alrededor de su umbral, diseminadas como regalos. Era un hombre al que aquel elemento inmisericorde le había vuelto a forjar la vida… y la carne. Al tocar las cartas con la punta de su dedo chamuscado, no pudo evitar acordarse del incendio implacable que lo había golpeado al intentar salvar a su familia. Uno de sus hijos, el más pequeño, había sobrevivido, pero el fuego se había cobrado la vida del resto, salvo la de la madre del propio señor Kithit, a quien el fuego había concedido un indulto simplemente porque siempre había sido tan despiadada y absorbente como un gran incendio; un incendio tan potente como para convertir en cenizas una mansión y gran parte de una dinastía.
En realidad lo había perdido todo, porque su madre (se decía que enloquecida por lo que había presenciado) se había llevado al niño y había desaparecido en el Día o la Noche, quizás en su obsesión por mantener al único superviviente de sus veintitrés nietos apartado del más mínimo indicio de humo en el viento. Pero el pretexto de la demencia nunca había sido suficiente para calmar del todo el desasosiego del Lector de Cartas. Su madre nunca había sido una mujer muy honesta. Le gustaban (más de lo recomendable para un espíritu desequilibrado como el suyo) las historias de la Magia Insondable, de la Tierra Ensangrentada y cosas peores. Y al Lector de Cartas le había preocupado bastante haber perdido la pista tanto de su madre como de su hijo; le preocupaba porque sabía qué estaban haciendo. Pero le inquietaba incluso más porque los dos, la que le había dado a luz y al que había concebido, estaban ahí fuera, en algún lugar; eran una parte de los poderes que se estaban conjurando para llevar a término la destrucción que señalaba toda la distribución de las cartas.
—¿Debería ir a buscaros? —dijo—. ¿Es eso? ¿Es un emotivo reencuentro lo que buscas, madre?
Juzgó por el peso cuántas cartas había colocado hasta entonces. Suponía que algo más de la mitad. Era posible que la otra mitad, la que seguía en su mano, portase noticias de su último vínculo con la historia abaratiana, pero lo dudaba. Esa no era una tirada de particularidades, era la Tirada Nula del Más Allá, el último evangelio apocalíptico del tarot abaratiano.
Colocó bocabajo las cartas sin usar y se dirigió a la puerta de su casa para que los rayos plateados de las estrellas le bañaran el rostro lleno de cicatrices. Habían quedado atrás los años en los que los niños del pueblo de Eedo, situado al final del empinado sendero que ascendía zigzagueando por el acantilado hasta la casa, habían tenido miedo de él. Aunque aún fingían sentir pánico para hacerse reír entre ellos y él alimentaba la farsa interpretando al monstruo que gruñe, los niños sabían que normalmente tenía unos cuantos paterzemes que lanzaba desde el umbral para que se pelearan por ellos, especialmente cuando, como esa noche, le traían algo que habían encontrado a lo largo de la costa. Aquel día, mientras estaba de pie en la puerta de la casa, uno de sus favoritos, una dulce mestiza de Capitán de Mar y de la raza común llamada Lupta, vino a buscarle chillando seguida de cerca por un séquito de niños.
—¡Tengo restitos y desechitos del naufragio! —se jactó—. Tengo muchos. ¡Mira! ¡Mira! Todos han salido de Nuestra Gentil Dama Izabella.
—¿Quieres ver más? —preguntó su hermano, Kipthin.
—Por supuesto —dijo el Lector de Cartas—. Eso siempre.
Lupta le gruñó unas instrucciones a su pequeña pandilla y esta soltó con gran estrépito la captura de la red al suelo, delante de la casa del Lector de Cartas. Este escuchó con su oído experto el ruido que producía el hallazgo. Los objetos eran grandes: algunos martilleaban y sonaban mucho, otros repicaban como campanitas deterioradas.
—Niña, descríbemelos, por favor.
Lupta procedió a hacerlo, pero, como solía ocurrir en los regateos de las semanas posteriores a que las corrientes explosivas del Izabella irrumpieran en el Más Allá, inundaran la ciudad de Chickentown en Minnesota y volvieran arrastrando con ellas algunos trofeos de aquella otra dimensión, no era nada fácil describir o representar los objetos que la marea había arrojado sobre la playa rocosa de abajo, ya que no tenían un equivalente abaratiano. Aun así, el Lector de Cartas escuchó atentamente, a sabiendas de que, si quería entender el significado de la baraja a medio descubrir en la habitación oscura que había a sus espaldas, entonces necesitaría comprender la naturaleza de los misteriosos humaníticos, y algunos de sus artefactos, cuyos detalles resultaban difíciles de imaginar para un hombre ciego, ofrecerían con toda seguridad pistas importantes sobre la naturaleza de aquellos que podrían destruir el mundo. La pequeña Lupta quizás sabía más de lo que creía saber; de detrás de sus suposiciones podía extraerse la verdad.
—¿Para qué servirán estos objetos? —preguntó él—. ¿Son máquinas o juguetes? ¿Se supone que se comen? ¿O son para matar?
Se escucharon unos murmullos frenéticos entre la pandilla de Lupta, pero al final la niña dijo con total seguridad:
—No lo sabemos.
—El mar los ha destrozado bastante —dijo Kipthin.
—No esperaba menos —dijo el Lector de Cartas—. Aun así, dejadme que los palpe. Guíame, Lupta. No hay nada que temer, pequeña. No soy un monstruo.
—Ya lo sé. Si lo fueras, no parecerías uno.
—¿Quién te ha dicho eso?
—Yo.
—Mmm. Está bien, ¿hay algo aquí que creas que yo podría comprender?
—Sí. Aquí. Dame las manos.
Lupta colocó uno de los objetos en las palmas extendidas. Tan pronto como los dedos del Lector de Cartas entraron en contacto con lo que fuera aquello, sus piernas empezaron a temblar, se cayó al suelo y soltó el desecho que Lupta le había dado. Extendió la mano y la buscó, sobrecogido por el mismo fervor que lo poseía cada vez que leía las cartas. Sin embargo, había una diferencia importante. Cuando leía las cartas, su mente era capaz de crear un patrón con las señales que veía. Pero ahora no había ningún patrón, solo un caos que cubría más caos. Vio un monstruoso barco de guerra y a su madre, más anciana pero tan arpía como siempre, ordenándole a las aguas del Izabella que rompieran violentamente a través de la divisoria de su cauce natural en dirección al Más Allá, mientras la enloquecida inundación destrozaba lo que había al otro lado.
—Chickentown —murmuró.
—¿La ves? —preguntó el hermano de Lupta.
—La están arrasando —asintió el Lector de Cartas.
Cerró los ojos con más fuerza, como si pudiera bloquear con una ceguera voluntaria los horrores que veía.
—¿Ha escuchado alguno de vosotros alguna historia de las personas del Más Allá? —preguntó a los niños.
Como había ocurrido antes, hubo un murmullo frenético, pero captó que uno de los visitantes instaba a Lupta a que se lo contara.
—¿Contarme el qué? —preguntó el ciego.
—Lo de las personas de un sitio llamado Chickentown. Solo son historias —dijo Lupta—. No sé si alguna de ellas es cierta.
—Cuéntamelas de todas formas.
—Cuéntale lo de la chica. Todo el mundo habla de ella —dijo un tercer miembro de la pandilla de Lupta.
—Candy… Quackenbush… —dijo el ciego, casi para sí mismo.
—¿La has visto en tus cartas? —preguntó Lupta—. ¿Sabes dónde está?
—¿Por qué?
—La has visto, ¿a que sí?
—¿Qué importaría si la hubiese visto?
—¡Tengo que hablar con ella! ¡Quiero ser como ella! La gente habla de todo lo que hace.
—¿Como qué?
La voz de Lupta se convirtió en un susurro.
—Nuestro sacerdote dice que hablar de ella es pecado. ¿Tiene razón?
—No, Lupta, no creo que tenga razón.
—Me escaparé de casa algún día, ¡eso haré! Quiero encontrarla.
—Ten cuidado —dijo el Lector de Cartas—. Son tiempos peligrosos y van a ir a peor.
—Me da igual.
—Bueno, al menos ven a despedirte, pequeña —dijo el Lector de Cartas. Rebuscó en el fondo de su bolsillo y sacó unos cuantos paterzemes—. Toma —dijo mientras le ofrecía las monedas a Lupta—. Gracias por subirme estos objetos de la playa. Repartid esto entre vosotros. Equitativamente, claro.
—¡Por supuesto! —dijo Lupta. Y, contentos por su recompensa, la niña y sus amigos bajaron por la carretera hacia el pueblo y dejaron al Lector de Cartas solo con sus pensamientos y con la colección de objetos que la corriente, los niños y las circunstancias habían llevado ante él.
La revoltosa niña y su pandilla habían llegado en el momento oportuno. Tal vez con los restos que habían subido pudiera descifrar mejor la tirada. Las cartas y aquella basura tenían mucho en común: ambas cosas eran una colección de pistas que conectaban con lo que había sido el mundo en una época mejor. Volvió a entrar en la casa, se sentó de nuevo a la mesa y recogió el montón de cartas que aún no había colocado. Solo había depositado otras dos cuando la que representaba a Candy Quackenbush apareció. Era fácil de identificar. Yo soy ellos, se llamaba la carta. No recordaba haberla visto antes.
—Vaya, vaya… —murmuró—. Mírate. —Le dio unos golpecitos con el dedo—. ¿Qué te da el derecho a ser tan poderosa? ¿Y qué interés tienes tú en mí? —La chica de la carta se lo quedó mirando fijamente desde el ojo de su mente—. ¿Estás aquí para traerme agonía o alegría? Porque te confieso que ya he sufrido más de la cuenta y no podría soportar mucho más.
Yo soy ellos lo observó con gran compasión.
—Ah —dijo él—, no se ha terminado. Al menos ahora lo sé. Sé buena conmigo, ¿de acuerdo? Si es que está en tu poder hacerlo.
Le llevó otras seis horas y media después de su conversación con Candy Quackenbush decidir que ya había terminado de leer la tirada. Juntó las cartas, las contó para asegurarse de que estaban todas y después salió de la casa llevándoselas con él. El viento se había levantado considerablemente desde que había estado allí con Lupta y su pequeña pandilla. Soplaba deprisa al dar la vuelta a la esquina de la casa y lo golpeaba mientras se acercaba al borde del acantilado con el montón de cartas agitándose en su mano.
Cuanto más lejos de la puerta se aventuraba, más inestable se volvía el suelo, que pasaba de la tierra sólida al barro y los guijarros. Las cartas se excitaban más y más con cada paso que él daba allí afuera, más allá del borde del acantilado. Los acontecimientos que habían sido incapaces de revelar eran ahora inminentes.
De pronto, el viento cogió fuerza y lo lanzó hacia adelante, como si quisiera arrojarlo al mundo. Su pie derecho se apoyó sobre el aire y se precipitó mientras veía con muchísima claridad en el ojo de su mente las olas del Izabella que había más abajo. Dos pensamientos se agolparon a la vez en su mente: uno, que no había visto esto, su muerte, en las cartas; y dos, que se había equivocado con respecto a Candy Quackenbush. Al final no se encontraría con ella, lo que le entristeció.
Entonces dos pequeñas pero fuertes manos lo agarraron de la camisa y tiraron de él para alejarlo del borde. En lugar de precipitarse a su muerte, cayó hacia atrás y aterrizó sobre su salvador. Era la pequeña Lupta.
—Lo sabía —dijo ella.
—¿Sabías el qué?
—Que ibas a hacer alguna estupidez.
—No iba a hacerlo.
—Pues parecía que sí.
—El viento me ha arrastrado, eso es todo. Gracias por salvarme y evitar que perdiera…
—¡Las cartas! —dijo Lupta.
Las sujetaba con muy poca fuerza. Cuando el viento volvió a arremeter como un torrente, se las arrebató de la mano y, con un sonido que parecía el murmullo de aplausos mientras se chocaban las unas con las otras, se llevó las cartas por el aire indiferente.
—Deja que se vayan —dijo el ciego.
—Pero, ¿cómo conseguirás dinero sin tus cartas?
—El cielo me proveerá. O no lo hará y pasaré hambre. —Se puso en pie—. En cierto sentido, esto confirma mi decisión. Mi vida aquí se ha acabado. Ha llegado el momento de ir a ver las Horas una última vez antes de que ellas y yo muramos.
—¿Quieres decir que están llegando a su fin?
—Sí. Muchas cosas terminarán pronto: las ciudades, los príncipes, las cosas buenas y las cosas malas. Todo desaparecerá. —Hizo una pausa para mirar con sus ojos ciegos hacia el cielo—. ¿Hay muchas estrellas esta noche?
—Sí. Muchísimas.
—Oh, bien, muy bien. ¿Me guiarás hasta la carretera del Norte?
—¿No quieres atravesar el pueblo? ¿Para despedirte?
—¿Tú lo harías?
—No.
—No. Llévame solo hasta la carretera del Norte. Una vez la tenga bajo los pies, sabré a dónde ir desde allí.