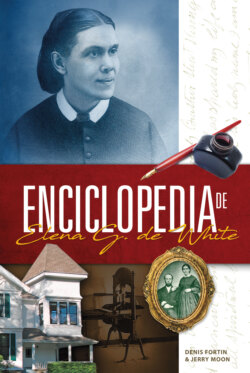Читать книгу Enciclopedia de Elena G. de White - Denis Fortin - Страница 14
Su infancia y adolescencia (1827-1844)
ОглавлениеCuando nacieron las mellizas Elena y Elizabeth (Lizzie) el 26 de noviembre de 1827,9 sus padres, Robert F. Harmon (p) (1786-1866) y Eunice Gould Harmon (1787-1863) ya tenían dos hijos y cuatro hijas.10 Robert y Eunice eran personas profundamente religiosas; el hecho de que tres de sus seis hijas se casaran con pastores puede ser una indicación de la espiritualidad positiva que caracterizó el hogar.11
Robert y Eunice crecieron en la convergencia de dos eras históricas: el optimismo sin precedentes de la libertad religiosa, económica y política de la nueva nación, y la fase más vigorosa del metodismo que, para 1855, llegó a ser la confesión religiosa más grande de Norteamérica.12 En su adolescencia, Robert Harmon rompió con la tradición de su familia al dejar la Iglesia Congregacional para hacerse metodista (LS80 130). A los 24 años, Robert se casó con Eunice Gould, de Portland, Maine, quien era un año menor que él y también era metodista. Eunice era una mujer espiritual con carácter. En cuestiones de principios, servía a Dios y le dejaba las consecuencias a él (ibíd., pp. 234, 235).
La habilidad de Eunice Harmon para pensar con rapidez y claridad hizo de ella una firme y sabia partidaria de la disciplina. Elena solía recordar que, siendo niña, a veces salía de la habitación mascullando una queja cuando su madre le pedía que hiciera algo. Eunice entonces la llamaba y le pedía que repitiera lo que había dicho. Elena relataba que su madre utilizaba ese comentario para mostrarle que ella “era parte de la familia, parte de la firma; y que [a Elena] le cabía el deber de cumplir con su parte de la responsabilidad tanto como les cabía a sus padres” el deber de cuidar a los hijos. “Yo tenía algunos momentos cada tanto para entretenerme”, contó Elena más tarde, “pero no había ociosidad en mi hogar, y no había acto de desobediencia que no fuera abordado inmediatamente” (Ms 82, 1910, en Bio 1:21). Eunice Harmon tenía ideales elevados para sus hijos, y sabía cómo motivarlos para que los alcanzaran.
Robert Harmon alternaba entre la agricultura en Poland y en Gorham, y la administración de un negocio de sombreros en Portland. Poco después del nacimiento de las mellizas, Elena y Elizabeth, la familia se mudó de Gorham a Portland. Luego, en 1829, se trasladaron a Poland y, en 1833, regresaron a Portland.13 Esta era una ciudad en rápido crecimiento, la más grande de Maine.14 El clima de este centro de construcción naval era frío. En pleno invierno, la temperatura rondaba los 7º C bajo cero (20º F); y en pleno verano, la temperatura máxima rondaba entre los 16 y los 21º C (de 60 a 70º F).
La experiencia religiosa temprana de Elena
Como Elena creció en un devoto hogar metodista, no es de extrañar que, desde niña, haya sentido “la necesidad de que [sus] pecados fueran perdonados y quitados”, por temor a acabar “en la desgracia para siempre”. Ella recordaba que sus “padres [eran] personas de oración, quienes sentían mucha preocupación por el bienestar de sus hijos”, y confesó: “Intentaba mostrarme totalmente indiferente frente a ellos, por miedo a que pensaran que estaba bajo convicción [de pecado], mientras cargaba con un corazón doliente, y me angustiaba noche y día por temor a que me sobreviniera la muerte mientras estaba en pecado” (YI, 1/12/1852).15 Elena recordaba que “a menudo” oía a su madre orar “por sus hijos inconversos”. Una noche, oyó que Eunice, con angustia, exclamaba: “¡Oh! ¿Avanzarán, a pesar de tantas oraciones, hacia la destrucción y la desgracia?” Esas palabras turbaban a Elena “día y noche”; sin embargo, no le decía nada de esto a su madre (ibíd.).
Es posible que Elena haya comenzado a asistir a la escuela en el otoño de 1833, dos meses antes de cumplir seis años.16 La escuela de la calle Brackett estaba solo a una cuadra de su casa. Elena avanzó rápidamente en sus estudios y pronto le pidieron que leyera a los alumnos más pequeños. Años después, en un viaje en tren, Elena le estaba leyendo en voz alta a su esposo cuando una pasajera sentada detrás de ellos le preguntó:
“–¿No es usted Elena Harmon?
–Sí –respondió Elena–, pero ¿cómo lo supo? ¿de dónde me conoce?
–Por su voz –respondió la dama–. Asistía a la escuela en la calle Brackett en Portland, y usted solía leernos las lecciones” (Bio 1:25, 26).
Las aulas en Portland generalmente eran sinónimo de escritorios incómodos, poca luz, calefacción y ventilación inadecuadas, demasiadas horas de estudio, y muy poco ejercicio para los alumnos. Los niños a menudo comenzaban la escuela primaria a los cuatro años; los maestros eran partidarios del castigo físico y, a veces, lo impartían con violencia impulsiva. Un incidente de ese tipo dejó una impresión vívida en la joven Elena. Más de cincuenta años después, se la contó a un grupo de maestros como un ejemplo de cómo no tratar a los alumnos.
“Yo estaba sentada en la escuela, al lado de otro alumno, cuando el maestro arrojó una regla para golpear a ese alumno en la cabeza, pero me golpeó a mí y me dejó una gran herida. Me levanté de mi asiento y salí del aula. Cuando me fui de la escuela y ya estaba camino a casa, el maestro corrió hasta mí y dijo:
“–Elena, cometí un error; ¿no me perdonas?
“Yo le dije:
“–Por supuesto que lo haré, pero ¿cuál fue el error?
“–No era mi intención golpearte a ti.
“–Pero –respondí–, es un error que golpee a cualquier persona. Prefiero tener este corte en la frente y no que otro alumno salga lastimado” (MR 9:57).
Las escuelas de la comunidad enseñaban no solo las “virtudes del trabajo arduo y la obediencia”, sino también la teología de la iglesia cristiana protestante. Las normas escolares requerían que todo alumno que pudiera leer tuviera un Nuevo Testamento, del cual maestros y estudiantes leían al comienzo y al final de cada jornada (Bio 1:26). A fines de la década de 1830 y comienzos de la de 1840, la Iglesia Metodista de la calle Chestnut, de la cual eran miembros los Harmon, era la más grande en Maine. Tenía una biblioteca de libros cristianos para niños, entre los que había algunos sobre una niña llamada Elena.17 Elena Harmon contó que leyó “muchas” de esas “biografías religiosas” de niños virtuosos e irreprochables. “Pero, lejos de animarme en mis esfuerzos por hacerme cristiana, esos libros fueron piedras de tropiezo para mis pies”, recordó. “Me angustiaba porque no podía lograr la perfección de los jóvenes personajes de esas historias, que llevaban vidas de santos, y estaban libres de toda duda, pecado y debilidad con los que yo tambaleaba”. Si esas historias “realmente presentaban una imagen correcta de la vida cristiana de un niño”, razonaba Elena, entonces “yo nunca podré ser cristiana. No puedo esperar jamás llegar a ser como esos niños” (LS80 146, 147).
Fue probablemente en 1836 cuando Elena, mientras iba a la escuela, recogió “un trozo de papel en el que se mencionaba a un hombre de Inglaterra, quien predicaba que la Tierra sería consumida en unos treinta años [1866] a partir de ese entonces”. Quedó tan fascinada que le leyó el papel a la familia. Sin embargo, cuando reflexionó en el acontecimiento predicho, le sobrevino un gran temor, porque le habían enseñado que un milenio de paz precedería la segunda venida de Cristo. El “breve párrafo en aquel trozo de papel tirado” dejó una impresión tan grande en su mente, que Elena “apenas pud[o] dormir durante varias noches, y oraba continuamente para estar lista cuando viniera Jesús” (ibíd., pp. 136, 137; NB 22, 23).18
Quizá fue este temor al regreso de Cristo lo que la motivó a comenzar a leer la Biblia; no obstante, a pesar de su interés, no quería que sus padres se enteraran. Cuando “estaba leyendo mi Biblia”, recuerda Elena, “y mis padres entraban en la habitación, la escondía por vergüenza” (YI, 1/12/1852). Probablemente quería evitar llamar la atención de sus padres a sus sentimientos religiosos. A pesar de su “gran terror” de estar perdida y de la profunda impresión que habían producido en ella las oraciones de su madre, Elena aún intentaba fingir, para ocultar su ansiedad en cuanto a su salvación, que no ocurría nada, y se negaba firmemente a confiarle sus preocupaciones a su madre (ibíd.). Quizás este fue un aspecto del “orgullo” que, más adelante, dijo que caracterizaba su vida antes de su conversión (ver SG 2:21; ST, 24/2/1876; LS80 161; TI 1:32; NB 43). Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones recurrentes sobre su condición espiritual, cuando ella se dedicaba a sus trabajos escolares y a todas las demás actividades propias de una niña activa de ocho años, experimentaba días y semanas de relativa ausencia de dudas.
El accidente
Probablemente a fines del otoño de 1836,19 la vida de Elena dio un giro dramático. Elena y su hermana melliza, Lizzie, junto con una compañera de la escuela, tuvieron un encuentro hostil con otra alumna, que era mayor que ellas. Sus padres les habían enseñado que, en caso de un conflicto de este tipo, ellas debían dejar de discutir y apurarse a volver a su casa. Ellas trataron de seguir ese consejo y de regresar a su casa lo más rápido posible, pero la enojada niña les arrojó una piedra mientras se alejaban (TI 1:15).20 Justo en ese momento, Elena miró hacia atrás para ver cuán lejos estaban de su perseguidora, y la piedra la golpeó directamente en el rostro. De inmediato cayó al suelo inconsciente. Cuando recuperó la consciencia, se encontraba en el negocio de un comerciante. Su ropa estaba “cubierta de sangre que manaba abundantemente de [su] nariz y corría hasta el suelo”. Un desconocido se ofreció a llevarla hasta su casa en su carruaje, pero ella se negó y comenzó a volver caminando. No obstante, luego de una corta distancia, se sintió “mareada y muy débil”, y Lizzie y su compañera tuvieron que llevarla hasta la casa. Elena no recuerda qué ocurrió después: estuvo en un estado de sopor por tres semanas. Nadie pensó que sobreviviría, salvo su madre (TI 1:15, 16; SG 2:7; LS80 131, 132; NB 20).
Cuando Elena tomó conciencia de lo que la rodeaba, pensó que había estado dormida. No podía recordar el accidente ni la causa de su condición. En cierto momento, escuchó conversaciones entre su madre y amigos que la visitaban. Al escuchar comentarios como “¡Qué lástima! No la habría reconocido”, sintió curiosidad. Cuando pidió un espejo, quedó atónita ante su apariencia, porque “todos los rasgos de [su] cara habían cambiado”. Su nariz estaba totalmente desfigurada,21 y ella “quedó hecha un esqueleto”. Más tarde, contó que ver su propio rostro fue más de lo que podía soportar, y “el pensamiento de tener que arrastrar [su] desgracia durante toda la vida” le era insoportable. Como no encontraba felicidad en su existencia, no quería vivir, pero no se atrevía a morir sin estar preparada (TI 1:16; SG 2:9; LS80 132; NB 20).
La conversión de Elena Harmon 22
Convencida de que se estaba muriendo, Elena “deseaba llegar a ser cristiana y oraba fervientemente pidiendo perdón por [sus] pecados”. Como resultado, sintió paz mental y “[amó] a todos y [sintió] grandes deseos de que a todos se les perdonaran sus pecados y amaran a Jesús”, como ella. Otra indicación de su actitud se manifestó cuando fue testigo de una aurora boreal espectacular, quizás en la noche del 25 de enero de 1837.23 Ella recordó que, “una noche de invierno en que todo estaba cubierto de nieve, de pronto el cielo se iluminó, se puso rojo y me dio la impresión de que se había enojado, ya que parecía abrirse y cerrarse mientras la nieve se veía como si estuviera teñida de sangre. Los vecinos estaban espantados. Mi madre me llevó en sus brazos hasta la ventana. Me sentí feliz porque pensé que Jesús venía, y tuve grandes deseos de verlo. Mi corazón rebosaba de alegría, crucé las manos en ademán de éxtasis y pensé que se habían acabado mis sufrimientos. Pero mis esperanzas no tardaron en convertirse en amargo chasco porque, pronto, el singular aspecto del cielo palideció y, al día siguiente, el Sol salió como de costumbre” (TI 1:17; SG 2:9, 10; LS80 133).24
Robert, su padre, no estaba en la casa cuando ocurrió el accidente, pues se encontraba en uno de sus viajes de negocios en Georgia. En Maine había abundancia de pieles de castor; si se utilizaba para confeccionar sombreros, estos luego podían venderse a un buen precio en el sur del país. Cuando regresó al hogar, abrazó a los hermanos de Elena. Entonces, preguntó por ella pero, cuando su esposa la señaló, él no la reconoció. Robert apenas podía creer que esa niña fuera “su pequeña Elena, a quien solo pocos meses antes había dejado rebosante de salud y felicidad”. Elena se sintió profundamente dolida, pero intentó “mostrarse exteriormente alegre, aunque tenía el corazón destrozado” (LS80 133; TI 1:17).25
Durante sus años de preadolescencia y adolescencia, cuando la apariencia física es tan importante para las relaciones sociales, Elena se encontraba débil, demacrada y poco atractiva a los ojos de sus pares. Esto resultó en la pérdida de aceptación social. “Me vi forzada a aprender la amarga lección”, escribió después, “de que nuestra apariencia personal con frecuencia influye directamente en la forma en que nos tratan las personas con quienes nos relacionamos [...] ¡Cuán inconstantes las amistades de mis jóvenes compañeras! [...] Se sentían atraídas por un vestido hermoso o por una cara bonita pero, en cuanto sobrevenía un infortunio, se enfriaba o destruía la frágil amistad” (SG 2:10, 11; TI 1:18). Trataba de escapar buscando “un lugar donde pudiera estar sola” y espaciarse “en sombrías meditaciones acerca de las pruebas que estaba destinada a soportar diariamente”. Solo en Jesús podía encontrar consuelo y la seguridad de que era amada (TI 1:18).
Esto, sin embargo, no cambió su condición física. Durante dos años, no pudo respirar por la nariz. Su salud era tan delicada, que podía asistir muy poco a la escuela, y le era difícil estudiar y recordar lo que había aprendido. La niña que le había arrojado la piedra fue designada por la maestra como tutora de Elena, para que la ayudara con las tareas escritas y las lecciones. Ella se sentía mal por lo que había hecho, y era tierna y paciente con Elena al ver cuánto se empeñaba en estudiar. Pero, cuando Elena trataba de escribir, le temblaba la mano; y cuando trataba de leer, las letras se “juntaban”, sudaba excesivamente, y sentía “debilidad y desvanecimiento”. Además, la tos persistente de Elena, que era una señal de tuberculosis, no le permitió continuar asistiendo a la escuela. La maestra finalmente sugirió que sería mejor para Elena que renunciara a ir la escuela hasta que su salud mejorara. Su relato muestra cuán difícil fue para ella tomar esa decisión: “Fue la lucha más dura de mi joven vida llegar a la conclusión de que debía ceder a mi estado de debilidad, dejar de estudiar y renunciar a la esperanza de obtener una educación” (TI 1:18; SG 2:11, 12; NB 20, 21).
Más adelante, en el otoño de 1839, Elena nuevamente intentó estudiar y se anotó en un seminario para mujeres. Sin embargo, no logró afrontar físicamente el esfuerzo, y también sintió que le sería muy difícil conservar su experiencia religiosa en una institución tan grande. A esta altura, ella renunció a todo intento de obtener una educación formal.26 “Había tenido grandes ambiciones de llegar a ser una persona instruida”, confesó, “y al reflexionar en mis esperanzas frustradas y en que sería inválida durante toda la vida, me rebelaba contra mi suerte y, en ocasiones, me quejaba contra la providencia divina que permitía que yo experimentara tales aflicciones”. Al culpar a Dios, perdió su paz mental y volvió a caer en su antiguo temor a la condenación eterna. Aún así, continuó escondiendo sus sentimientos de todos los que la rodeaban, por temor a que ellos reforzaran sus sombríos presentimientos (SG 2:14; LS80 135, 148; TI 1:19, 21).
Algunos meses después de dejar los estudios por última vez, Elena y su familia asistieron a la primera serie de reuniones que William Miller realizó en Portland, Maine, del 11 al 23 de marzo de 1840 (LS80 136; TI 1:19).27 La convicción de que Cristo volvería pronto, ya que Miller decía que Cristo volvería “como en el año 1843”,28 solo intensificó sus temores. Respecto de esto, después escribió: “Mi esperanza era tan tenue, y mi fe tan débil, que temía que, si otra persona llegaba a expresar una opinión que concordara con la mía, eso me haría caer en la desesperación. Sin embargo, anhelaba que alguien me dijera qué debía hacer para ser salva”. Una noche, cuando Elena volvía caminando a su casa con su hermano Robert después de una reunión, por primera vez compartió con otro ser humano la carga que llevaba. Él respondió con simpatía pero, a los catorce años, al muchacho le faltaban el conocimiento y la experiencia para ayudarla sustancialmente. Por lo tanto, su depresión espiritual continuó (TI 1:21).
La reunión campestre de Buxton
A fines del verano de 1841, Elena dio un gran paso adelante en una reunión campestre metodista en Buxton, Maine.29 Escuchó una presentación sobre la salvación basada en Ester 4:16: “Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca”. El pastor animó, a quienes temían que Dios no los aceptara, a que de todas formas acudieran a él. En primer lugar, no tenían nada que perder porque, si no acudían a Dios, ciertamente morirían como pecadores. Pero, en segundo lugar, no tenían nada que temer. Si el implacable rey de Persia tuvo misericordia de Ester, cuánto más estaría dispuesto un Dios amante a tener misericordia del creyente arrepentido. Cuando el pastor instó a los oyentes a no esperar con el deseo de “volverse más dignos primero”, sino a acudir a Dios como estaban, Elena pasó al frente y, en poco tiempo, halló paz; y luego gozo. “Una y otra vez”, Elena se decía: “¿Puede esto ser religión? ¿No estaré equivocada?” “Sentí que el Salvador me había bendecido y había perdonado mis pecados”. Aquí Elena experimentó la segunda etapa de su conversión, al comprender más claramente la justificación, y al creer que sus pecados eran perdonados a pesar de que continuaba “sin alcanzar” la perfección. Había nacido de nuevo, y Jesús, su Salvador, claramente estaba obrando en su vida (LS80 142, 143; TI 1:22, 23; NB 25, 26).30
El 20 de septiembre de 1841, poco después de la reunión campestre y dos meses antes de que cumpliera catorce años, Elena fue aceptada en la Iglesia Metodista para el período acostumbrado de seis meses de prueba antes del bautismo. Su inclinación a la independencia se podía ver en su intenso interés en la doctrina del bautismo. A pesar de que algunas mujeres de la iglesia intentaron persuadirla de que “la aspersión era el bautismo bíblico”, ella “podía ver un solo modo del bautismo autorizado por las Escrituras” e insistió en ser bautizada por inmersión. El 23 de mayo de 1842, ocho meses después de ser aceptada como candidata a prueba, la iglesia votó recomendarla para el bautismo. Un mes más tarde, el 26 de junio de 1842, se bautizó en la bahía Casco.31 De este modo, transcurrieron nueves meses completos entre su primer compromiso para bautizarse y la realización del “solemne rito”. Lamentablemente, ese tiempo fue suficiente para que comenzara a olvidar la experiencia de la reunión campestre de Buxton, y para que ocurriera un cambio enorme en la actitud de la iglesia local hacia los simpatizantes milleritas. El bautismo de Elena fue el “último acto oficial” del pastor John Hobart, de mentalidad más abierta, en la Iglesia Metodista de la calle Chestnut. El pastor Hobart fue reemplazado por William F. Farrington, que se dedicó a reprimir o a expulsar a los milleritas de la congregación de la calle Chestnut.32
La seguridad de la salvación
La conversión de Elena había comenzado, entre 1836 y 1837, con un arrepentimiento en lo que creía que era su lecho de muerte. En 1841, en la reunión campestre de Buxton, logró comprender la justificación con mayor profundidad. Sin embargo, para cuando se bautizó, en 1842, ya se encontraba al borde de una tercera crisis religiosa. Solo dos semanas antes, William Miller había visitado Portland por segunda vez, entre el 4 y el 12 de junio de 1842. Para entonces, Elena era una ferviente creyente en el mensaje millerita de que “Jesús pronto volvería en las nubes de los cielos”, pero estaba muy “preocupada” respecto a su falta de preparación para encontrarse con él.33 Las primeras creencias metodistas definían la santificación como una “segunda bendición” por medio de la que, en algún momento, el creyente recibía santidad de corazón, que resultaba en la victoria sobre el pecado.34 Elena, más tarde, rechazó el énfasis en la santificación como algo instantáneo e insistió en que era, más bien, una “obra de toda la vida”. No obstante, como metodista, había escuchado sermones en los que se afirmaba que solo los “santificados” serían salvos; y ella sentía que solo podía reclamar la justificación, pero no la santificación. Por lo tanto, “anhelaba por sobre todas las cosas obtener esa gran bendición, y sentir que [ella] había sido completamente aceptada por Dios”, pero no entendía cómo eso podría suceder (LS80 149, 150; TI 1:27-30; NB 30-33).35
Al acercarse el año 1843, la preocupación de Elena por su fracaso en vivir la santificación era cada vez mayor; y su angustia se intensificó aun más a causa de la doctrina del tormento eterno de los perdidos, que los predicadores retrataban vívidamente desde el púlpito. Ella recordó: “Mientras escuchaba estas terribles descripciones, mi imaginación quedaba de tal manera sobrecargada, que me ponía a transpirar, y a duras penas podía reprimir un grito de angustia porque ya me parecía sentir los dolores de la perdición”. En consecuencia, no podía evitar la percepción de que Dios era “un tirano que se deleitaba en las agonías de los condenados”.
“Cuando se posesionó de mi mente el pensamiento de que Dios se complacía en la tortura de sus criaturas, que habían sido formadas a su imagen, una muralla de tinieblas me separó de él. Al reflexionar en que el Creador del universo arrojaría a los impíos en el infierno para que se quemaran incesantemente durante la eternidad, el miedo invadió mi corazón y perdí la esperanza de que un ser tan cruel y tirano llegara alguna vez a condescender a salvarme de la condenación del pecado” (ST, 10/2/1876; LS80 151, 152; TI 1:27-30; NB 30-33).
Así, estas tres cuestiones –la percepción de su falta de santificación, su terror al tormento eterno, y su consiguiente incapacidad de amar a Dios y de confiar en él– se combinaron para que nuevamente sintiera “condenación”, “desesperación”, “tinieblas”, “angustia” y “desesperación”. Aunque estaba estresada hasta el punto de perder peso y de enfermarse, tenía miedo de confiárselo a alguien (LS80 152; TI 1:28, 31).
Después de “tres largas semanas” de esta depresión, tuvo dos sueños. En el primero, ella vio “un templo hacia el que se dirigía mucha gente” porque “solamente los que se refugiaban en ese templo se salvarían cuando se acabara el tiempo”. Dentro del templo, había “un cordero mutilado y sangrante”, que los presentes sabían que “había sido quebrantado y herido por causa de [ellos]. Todos los que entraban en el templo debían comparecer ante él y confesar sus pecados”. Muchos entraban en el templo a pesar de la feroz oposición y el hostigamiento de las “multitudes” que permanecían afuera ocupándose de sus cosas. Elena, en su sueño, temía quedar en ridículo y tenía vergüenza de “humillar[se]” en público, así que pensó que, quizás, “era mejor esperar” hasta que la muchedumbre se “dispersara”; o que, de alguna manera, podría acercarse hasta el cordero sin que otros se dieran cuenta. Sin embargo, se demoró demasiado: “resonó una trompeta, el templo se sacudió [y] los santos congregados profirieron exclamaciones de triunfo”. Entonces, “todo quedó sumido en intensa oscuridad” y ella quedó “sola en el silencioso horror nocturno”. Sintió que “se había decidido [su] condenación” y que el “Espíritu del Señor [la] había abandonado para nunca más retornar” (TI 1:31, 32).
En el segundo sueño que tuvo, ella estaba sentada “en un estado de absoluta zozobra” con la cabeza entre las manos. Decía: “Si Jesús estuviera aquí en la tierra, iría a su encuentro, me arrojaría a sus pies y le contaría todos mis sufrimientos. Él no se alejaría de mí; tendría, en cambio, misericordia de mí y yo lo amaría y le serviría para siempre”. Entonces, un ser “de agradable aspecto y hermoso rostro” le preguntó: “¿Quieres ver a Jesús? Él está aquí y puedes verlo si lo deseas. Toma todas tus posesiones y sígueme”. Elena, “con gozo indescriptible”, “[reunió] alegremente [sus] escasas posesiones, todas [sus] apreciadas bagatelas” y lo siguió. El guía la condujo por una “escalera muy empinada y, al parecer, bastante endeble”. En la cima, se le indicó que “dejara todos los objetos que había traído” consigo, y ella lo hizo “gozosamente”. Entonces, se abrió la puerta y ella se “[encontró] frente a Jesús. Era imposible no reconocer su hermoso rostro. Esa expresión de benevolencia y majestad no podía pertenecer a nadie más. Cuando volvió sus ojos hacia mí, procuré evitar su mirada, por considerarme incapaz de soportar sus ojos penetrantes, pero él se aproximó a mí con una sonrisa y, colocando su mano sobre mi cabeza, me dijo: ‘No temas’. El sonido de su dulce voz hizo vibrar mi corazón con una felicidad que nunca antes había experimentado. Sentía tanto gozo que no pude pronunciar ni una palabra pero, sobrecogida por la emoción, caí postrada a sus pies. [...] Me pareció que había alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Por fin recuperé las fuerzas y me levanté. Los amantes ojos de Jesús todavía permanecían fijos en mí, y su sonrisa colmó mi alma de gozo. Su presencia me llenó con santa reverencia y amor inefable”.
El guía abrió de nuevo la puerta y la invitó a levantar las cosas que había dejado allí. Después, le dio “una cuerda de color verde bien enrollada”, que le dijo que guardara junto a su corazón. Toda vez que ella “deseara ver a Jesús”, debía sacar la cuerda y “la estirara todo lo posible. Me advirtió que no debía dejarla enrollada durante mucho tiempo porque, en ese caso, se anudaría y resultaría difícil estirarla”. “Coloqué la cuerda cerca de mi corazón y descendí gozosamente por la estrecha escalera, alabando a Dios y diciendo, a todas las personas con quienes me encontraba, dónde podían encontrar a Jesús”. Este sueño le dio esperanza. La cuerda verde parecía representar la fe y “comenzó a surgir en mi alma la belleza y sencillez de la confianza en Dios” (ibíd., pp. 33, 34).
Este sueño aumentó tanto su esperanza, que encontró el valor para confiar en su madre, quien la llevó a Levi Stockman, un pastor metodista millerita. Elena tenía “gran confianza en él, porque era un dedicado siervo de Cristo”. Elena le contó todo al pastor Stockman. Él le aseguró, con lágrimas en los ojos, que ella no había cometido ningún pecado imperdonable. Él describió “[el] amor de Dios por sus hijos que yerran” y le dijo que, “en lugar de regocijarse en su destrucción, [Dios] anhela atraerlos hacia sí con fe sencilla y confianza”. El pastor Stockman señaló que el accidente de ella “era una penosa aflicción”, pero la animó a creer “que la mano del Padre amante no se había retirado de [ella]”. Le aseguró que, en el futuro, ella “discerniría la sabiduría de la Providencia” que, hasta ahora, había parecido tan cruel e inexplicable. El pastor concluyó: “Elena [...] ahora puedes retirarte en plena libertad; regresa a tu hogar confiando en Jesús, porque él no retirará su amor de ninguna persona que busca de verdad”. Más tarde, ella escribió que los “pocos minutos” que había pasado con Levi Stockman le dieron “más conocimiento” del “amor de Dios y de su misericordia que los que había recibido de todos los sermones y exhortaciones que había escuchado hasta ese momento” (ibíd., pp. 34, 35). Elena contó su experiencia de la siguiente manera: “Sentí amor inexpresable por Dios y tenía el testimonio del Espíritu Santo de que mis pecados estaban perdonados. Mi concepto del Padre cambió. Ahora lo veía como un padre bondadoso y tierno, no como un tirano duro que obliga a los seres humanos a la obediencia ciega. Lo amaba profunda y fervientemente, de corazón. Obedecer su voluntad parecía una alegría, estar en su servicio era un placer. [...] Sentía la seguridad del Salvador que vivía en mí”.36
El primer testimonio público
Con esta percepción nueva del amor de Dios por ella, sintió nuevamente el impulso a cumplir “el mismo deber” que había rechazado por tanto tiempo: orar en público; entonces, decidió “tomar [su] cruz” en la primera oportunidad. Esa misma noche, después de la conversación con Levi Stockman, hubo una reunión de oración en la casa del tío de Elena. Ella recordó: “Me postré temblando durante las oraciones que se ofrecieron. Después que oraron unas pocas personas, elevé mi voz en oración antes de darme cuenta de lo que hacía. Las promesas de Dios se me presentaron como otras tantas perlas preciosas que podía recibir si tan solo las pedía. Durante la oración, desaparecieron la preocupación y la aflicción extrema que había soportado durante tanto tiempo, y la bendición del Señor descendió sobre mí como suave rocío. Alabé a Dios desde la profundidad de mi corazón. Todo quedó excluido de mi mente menos Jesús y su gloria, y perdí la noción de lo que sucedía a mi alrededor. Al recobrar el conocimiento, me encontré atendida en casa de mi tío”.
No fue hasta el día siguiente que ella se “recuper[ó] lo suficiente para ir a casa” y, cuando lo hizo, sintió que “casi no era la misma persona” que había salido de la casa de su padre la noche anterior. Ella dio testimonio: “La paz y felicidad que ahora sentía contrastaban de tal manera con la melancolía y la angustia que había sentido, que me parecía que había sido rescatada del infierno y transportada al cielo” (LS80 159, 160; TI 1:35, 36).
La experiencia a la que Elena se refería como “bendición” se corresponde con lo que los metodistas llamaban la “segunda bendición”,37 la santificación que sigue a la justificación. Ella consideraba que no era un estado de perfección libre de pecado, sino de intenciones correctas y de amor perfecto. Además, ella sentía un impulso profundo de relatar su experiencia. Así que, a la noche siguiente de “haber recibido una bendición tan grande”, ella asistió a una reunión millerita y compartió su experiencia. Ella recordó que “no había ensayado lo que debía decir, por lo que el sencillo relato del amor de Jesús hacia mí brotó de mis labios con perfecta libertad [...] las lágrimas de gratitud [...] ahogaban mi discurso mientras hablaba del maravilloso amor que Jesús me había manifestado” (TI 1:36). Al comentar sobre el testimonio que dio poco después en una reunión de los bautistas libres, ella dijo: “no solo pude expresarme libremente, sino también experimenté felicidad al referir mi sencilla historia acerca del amor de Jesús y del gozo que uno siente al ser aceptado por Dios. Mientras hablaba con el corazón contrito y los ojos llenos de lágrimas, mi espíritu, lleno de agradecimiento, se sintió elevado hacia el cielo” (ibíd. p. 37).
Ella escribió sobre su propia experiencia de transformación: “La realidad de la verdadera conversión me pareció tan clara, que sentí deseos de ayudar a mis jóvenes amistades para que entraran a la luz; y en toda oportunidad que tuve, ejercí mi influencia para alcanzar ese objetivo”. Sentía gran empatía por los que estaban luchando, como había hecho ella, bajo la sensación del desagrado de Dios por su pecado. Ella “[organizó] reuniones” con sus amistades, incluyendo algunas que “tenían considerablemente más edad” que ella y que ya eran “personas casadas”. Recordó haber descubierto que muchas de sus amistades eran “vanas e irreflexivas, por lo que mi experiencia les parecía un relato sin sentido; y no prestaron atención a mis ruegos”. Pero “[tomó] la determinación” de no cesar en sus esfuerzos hasta que estas personas apreciadas “se entregaran a Dios”. Pasó “varias noches enteras” orando mientras continuaba instándolas a buscar la salvación. Algunas pensaron que ella estaba fuera de sí por ser tan persistente, “especialmente cuando ellas no manifestaban ninguna preocupación de su parte”. Sin embargo, Elena mantuvo sus “pequeñas reuniones”, donde “[continuó] exhortando y orando por cada una individualmente” hasta que “todas” ellas “se entregaron a Jesús” y “se convirtieron a Dios”. Después, comenzó a tener sueños sobre otras personas específicas que necesitaban a Cristo, y al buscarlas y orar con ellas, “[en] todos los casos, con excepción de una, esas personas se entregaron al Señor”. Algunos cristianos mayores la criticaron por tener un “celo excesivo”, pero Elena se atrevió a no aceptar su consejo.
Ella tenía una comprensión clara del plan de salvación y sentía que su deber era continuar sus “esfuerzos en favor de la salvación de las preciosas almas, y que debía continuar orando y confesando a Cristo en cada oportunidad que tuviera”. “Durante seis meses, ni una sombra oscureció mi mente ni descuidé ningún deber conocido”. Elena se sentía tan llena del “amor a Dios” que “amaba meditar y orar”. Mientras experimentaba esta “felicidad perfecta”, ella “anhelaba contar la historia del amor de Jesús, pero no sentía tendencia a entablar conversaciones triviales con nadie”. Reconocía que, si no hubiese tenido el accidente ni sufrido las subsiguientes aflicciones, ella probablemente no le habría entregado su corazón a Jesús. Sin embargo, Elena ahora podía alabar a Dios incluso por su desgracia y recordó: con “la sonrisa de Jesús que iluminaba mi vida y el amor de Dios en mi corazón, seguí adelante con un espíritu gozoso” (ibíd., pp. 37, 38; cf. ST, 24/2/1876).
La expulsión de la Iglesia Metodista
Irónicamente, la experiencia de Elena de la largamente buscada “bendición” y de la seguridad de la salvación llevó directamente a ser expulsada de la Iglesia Metodista de la calle Chestnut. En la reunión de instrucción metodista, ella dio testimonio de su “gran sufrimiento bajo la convicción del pecado, de cómo finalmente había recibido la bendición buscada durante tanto tiempo, y de [su] completa conformidad a la voluntad de Dios” (TI 1:39). Cuando declaró que la creencia en la segunda venida de Cristo era lo que había provocado que buscara más sinceramente la santificación del Espíritu Santo, el líder de la clase la interrumpió repentinamente, insistiendo que ella había “recibido la santificación mediante el metodismo”, no “por medio de una teoría errónea”. Elena disentía, reiterando que había encontrado “paz, gozo y perfecto amor” por medio de la aceptación de la verdad respecto de “la aparición personal de Jesús”. Este testimonio fue el último que dio en esa clase (LS80 168; SG 2:22, 23). El 6 de febrero de 1843, la iglesia de la calle Chestnut ya había formado su primera comisión para disciplinar a la familia Harmon. Siguieron otras comisiones durante la primavera de ese año. El 5 de junio, la iglesia designó una comisión para “mantener el orden” en las reuniones y “disciplinar a todos los culpables si fuera necesario”. El “último testimonio” de Elena como metodista probablemente ocurrió alrededor de esta fecha. El 19 de julio de 1843, el Congreso Anual de la Asociación Metodista de Maine votó suspender a todos los miembros que persistieran en defender el millerismo. La expulsión de la mayoría de los miembros de la familia Harmon fue anunciada en la iglesia de la calle Chestnut el 21 de agosto de ese año, y se hizo efectiva el 2 de septiembre cuando se rechazó la apelación realizada por la familia.38
A pesar de la ruptura con los metodistas, el concepto que tenía Elena del camino de la salvación siguió siendo básicamente wesleyano-arminiano durante su vida. Aunque sus escritos posteriores sobre la santificación difieren de la enseñanza metodista en algunos aspectos –ella describe la santificación como un proceso de toda la vida, no como un hecho instantáneo–, Elena respaldó plenamente el punto de vista de John Wesley sobre la justificación y, en la interpretación metodista del camino de la salvación, encontraba mucho más para afirmar que para negar (CS 298, 299).39 Al igual que Wesley, ella insiste en que la seguridad de la salvación es positivamente “esencial” para la “verdadera conversión” (RH, 3/6/1880; Ct 1, 1889; RH, 1/11/1892; TM 452, 453).40
La no inmortalidad del alma
En algún momento entre 1841 y 1843 (LS80 169, 170),41 Eunice Harmon y otras mujeres escucharon un sermón sobre el tema de la no inmortalidad del alma y estaban hablando acerca de los textos bíblicos en los que se había basado la predicación.42 Hasta este momento, Elena había estado segura de un infierno que ardía eternamente para los impenitentes. De hecho, esta creencia era la raíz de su gran temor de la segunda venida de Cristo. Entonces, quedó sorprendida cuando escuchó a su propia madre sostener la idea de que el alma no tenía inmortalidad natural. Después, Elena relató lo siguiente sobre una conversación que tuvo con su madre:
“Escuché esas nuevas ideas con un interés profundo y doloroso. Cuando quedamos solas con mi madre, le pregunté si realmente creía que el alma no era inmortal. Respondió que le parecía que habíamos estado equivocados acerca de ese tema, como también sobre otros.
“–Pero, mamá –le dije–, ¿crees realmente que el alma duerme en la tumba hasta la resurrección? ¿Crees que el cristiano, cuando muere, no va inmediatamente al cielo, o que el pecador no va al infierno?
“–La Biblia no proporciona ninguna prueba de que exista un infierno que arda eternamente –respondió–. Si existiera tal lugar, tendría que ser mencionado en las Sagradas Escrituras.
“–Pero ¡mamá! –exclamé, asombrada–. ¡Esta es una extraña forma de hablar! Si de verdad crees en esta extraña teoría, no se lo digas a nadie, porque temo que los pecadores obtengan seguridad en esta creencia y no deseen nunca buscar al Señor.
“–Si esto es una verdad bíblica genuina –respondió ella–, en lugar de impedir la salvación de los pecadores, será el medio de ganarlos para Cristo. Si el amor de Dios no basta para inducir a los rebeldes a entregarse, los terrores de un infierno eterno no los inducirán al arrepentimiento. Además, no parece ser una manera correcta de ganar personas para Jesús, apelando al temor abyecto, uno de los atributos más bajos de la mente. El amor de Jesús atrae y subyuga hasta al corazón más endurecido”.
Eunice Harmon no se refería solamente a la enseñanza literal de la Biblia respecto de este tema; ella iba más allá de los detalles de la muerte hasta sus implicancias para el evangelio, insistiendo en la superioridad de una experiencia religiosa basada en el amor sobre una impulsada meramente por el “temor abyecto”. Si Elena hubiera conocido esa verdad años antes, se habría ahorrado mucha preocupación y temor, y muchas noches sin dormir. Cuando estudió el tema por su cuenta, Elena descubrió que se abría frente a ella un mundo nuevo para su mente joven. ¡Ahora tenían mucho más sentido tantas otras enseñanzas bíblicas!: el sueño de los muertos, la resurrección del cuerpo, la importancia del Juicio Final y la segunda venida de Cristo (LS80 170-172; TI 1:43).
El año más feliz de su vida
Más adelante, Elena describió el período desde fines de 1843 hasta el otoño de 1844 como “el año más feliz de mi vida”, al vivir en “gozosa expectación” de ver pronto a Jesús (LS80 168). Se pensaba que el año judío correspondiente a 1843 terminaría el 21 de marzo o el 21 de abril de 1844, dependiendo del método de cálculo que se usara.43 No sucedió nada inusual en esas dos fechas pero, como los milleritas todavía no se habían centrado en un día en particular, el “chasco de primavera” no fue tan agudo como el “Gran Chasco” posterior.
La explicación del chasco de primavera que resultó más convincente para los milleritas la popularizó Samuel S. Snow en un congreso campestre millerita que se realizó en Exeter, Nuevo Hampshire, del 12 al 18 de agosto de 1844.44 Al tomar como base la famosa exposición de Miller de que los 2.300 días de Daniel 8:14 representaban años y se extendían de 457 a.C. hasta 1843 d.C., Snow introdujo dos perfeccionamientos al sistema de Miller. En primer lugar, Snow argumentó que, si el período de 2.300 años hubiera comenzado a principios del año 457 a.C., habría terminado a finales del año 1843 d.C. Sin embargo, como el período de 2.300 años no empezó a comienzos del año 457 a.C, sino en el otoño de 457 a.C., el fin de ese período de tiempo se extendería la misma cantidad de meses más allá de fines de 1843 hasta el otoño de 1844. En segundo lugar, Snow demostró que, en la simbología de Levítico 23, las festividades de primavera –Pascua, Fiesta de las Primicias y la Fiesta de las semanas– anunciaban la muerte y la resurrección de Cristo, y el derramamiento en Pentecostés; estos hechos se cumplieron con precisión y en la fecha exacta de su símbolo en Levítico 23. Snow extendió el paralelismo, argumentando que las festividades de otoño de Levítico 23 –en particular el Día de la Expiación– también debían cumplirse en la fecha exacta de la tipología de Levítico. Si este razonamiento era correcto, la “purificación del Santuario” de Daniel 8:14 debía comenzar en lo que sería el Día de la Expiación en el otoño de 1844 que, según calculó él, caería el 22 de octubre de 1844,45 para el que faltaban, en ese entonces, menos de nueve semanas. Ese mensaje, conocido como el “verdadero Clamor de Medianoche”,46 se esparció con gran rapidez entre los milleritas.
Durante esa época, Elena visitaba a familias y oraba con las personas cuya fe vacilaba. Creyendo que Dios respondería sus oraciones, ella y las personas por las que oraba vivieron “la bendición y la paz de Jesús”. En ese momento, parecía que Elena tenía los síntomas de tuberculosis terminal: mala salud, pulmones gravemente afectados y voz débil. Sin embargo, nada era más importante que formar y mantener una correcta relación con Jesús.
“Con mucha oración, examen diligente del corazón y confesiones humildes, llegamos al momento tan esperado. Cada mañana sentíamos que la primera prioridad era asegurar la prueba de que nuestra vida era recta ante Dios. Nos dimos cuenta de que, si no avanzábamos en santidad, seguramente retrocederíamos. Aumentó nuestro interés los unos por los otros; orábamos mucho con los demás y por los demás. Nos reuníamos en los huertos y en las arboledas para estar en comunión con Dios y para ofrendar nuestras peticiones a él, sintiendo con más claridad su presencia cuando estábamos rodeados por las obras de su naturaleza. Los gozos de la salvación eran más necesarios para nosotros que el alimento y la bebida. Si las nubes oscurecían nuestra mente, no nos atrevíamos a descansar ni a dormir hasta que fueran barridas por la conciencia de que éramos aceptos por el Señor” (LS80 188, 189).
Cuando llegó el día, los creyentes milleritas esperaban que su Salvador vendría y completaría su alegría. Sin embargo, “tampoco esta vez vino Jesús cuando se lo esperaba”. Dejaron sus empleos y sus negocios seculares. “Amarguísimo desengaño sobrecogió a la pequeña grey, que había tenido una fe tan firme y esperanzas tan elevadas” (ibíd., p. 189). Muchos habían reconocido que el Espíritu Santo había estado activo en el movimiento del “verdadero Clamor de Medianoche” pero, después de transcurrida la fecha, prevaleció una perplejidad general.47 Al recordar la experiencia del 22 de octubre, Hiram Edson escribió: “Nuestras esperanzas y expectativas más entrañables fueron destruidas y vino sobre nosotros un espíritu de llanto como nunca lo habíamos vivido antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podría acercársele en comparación. Lloramos y lloramos hasta el amanecer”.48
Otro exmillerita relató: “El paso de la fecha [en 1844] fue una decepción amarga. Los creyentes verdaderos habían dejado todo por Cristo y habían compartido la presencia del Señor como nunca antes. El amor de Cristo llenaba cada alma y con deseo inexpresable oraban: ‘Ven, Señor Jesús, ven rápido’; pero, él no vino. Y ahora era una prueba terrible de fe y de paciencia volver otra vez a las preocupaciones, las perplejidades y los peligros de la vida, a plena vista de los incrédulos burladores y denigradores que se mofaban como nunca antes. Cuando el pastor Himes visitó Waterbury, Vermont, poco tiempo después de que hubiera transcurrido la fecha, y declaró que los hermanos debían prepararse para otro frío invierno, mis sentimientos casi fueron incontrolables. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño”.49
Sin embargo, a pesar del “chasco amargo”, Elena de White recordó que “estaban sorprendidos de sentirse tan libres en el Señor, y que su fortaleza y su gracia los sostenían con mucha fuerza”. Ella dijo: “Estábamos chasqueados, pero no desanimados” (ibíd., pp. 189, 190). Todavía había que descubrir la razón de la ausencia del evento esperado.