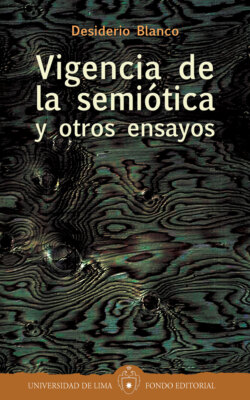Читать книгу Vigencia de la semiótica y otros ensayos - Desiderio Blanco - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Axiología/Ideología
ОглавлениеLos objetos que buscan o rehúyen los sujetos son siempre objetos-de-valor. Pero resulta que los objetos del mundo, de por sí, son neutros. Sola mente adquieren valor en el discurso cuando la instancia de enunciación los inviste con la categoría tímica, que organiza la dimensión propioceptiva del afecto en euforia/disforia. En ese momento, los objetos descriptivos, neutros, se convierten en valores, es decir, son axiologizados. La praxis enunciativa valoriza de manera diferente los mismos objetos neutros, proponiendo de esta suerte axiologías diferentes según las sociedades, los grupos y los individuos incluso. Por ejemplo, un individuo recibe una carta en un sobre con estampillas, lee la carta y rompe el sobre con las estampillas, mientras que su vecino, al ver lo que ha hecho, se lamenta del estropicio del que han sido objeto las estampillas. En el discurso del comportamiento del primero, las estampillas no han sido axiologizadas o lo han sido disfóricamente; en el del segundo, sí: porque es coleccionista. Si del ámbito individual pasamos al grupal, podemos observar cómo se axiologizan objetos como “riqueza” y “pobreza”. Para verlo con más claridad, será conveniente colocar esos valores en las posiciones que ofrece el cuadrado semiótico:
El discurso del desarrollo axiologiza eufóricamente la “riqueza sin pobreza”; el discurso evangélico euforiza la “pobreza sin riqueza”; el discurso comunista valoriza “la no riqueza y la no pobreza” (ni pobres ni ricos); el discurso eclesiástico trata de quedar bien con Dios y con el diablo, y, jugando con una doble isotopía, valora la “riqueza” (material) junto con la “pobreza” (de espíritu).
En el campo de la sociedad de consumo, J.M. Floch (1993: 148) elaboró un modelo axiológico que da cuenta de las distintas posiciones valorativas que pueden asumir los consumidores:
El modelo de Floch, elaborado a partir del discurso publicitario, permite explicar el comportamiento de los consumidores de una sociedad como la nuestra.
El conjunto de valores así organizado constituye la axiología de una sociedad.
Pero los valores no permanecen estáticos sino que circulan en la sociedad, y al hacerlo, pasan de unos sujetos a otros. En consecuencia, los discursos sociales se ven obligados a relacionar los objetos-de-valor con los sujetos que los desean. En esa sintagmatización reside precisamente la ideología del discurso. La ideología no es una acumulación de ideas, depositadas en alguna región celeste; la ideología es una gramática de producción de sentido [E. Verón]. En la perspectiva de la gramática narrativa, un texto genera ideología por la manera en que junta o separa a los sujetos con los objetos-valor. El discurso cuyo programa narrativo de base conduce a la separación (=disjunción) de los sujetos con el objeto “propiedad privada”, genera ideología comunista; el discurso cuyo programa narrativo de base conduce a la unión (=conjunción) de los sujetos con el objeto “propiedad privada”, genera ideología capitalista. En otro ámbito, el discurso cuyo programa narrativo de base conduce a la unión (=conjunción) de la Iglesia y del Estado, genera la ideología del Estado confesional o teocracia; el discurso cuyo programa narrativo de base conduce a la separación (=disjunción) de la Iglesia y del Estado, genera la ideología del Estado laico. Y así por el estilo.
En la perspectiva de la gramática tensiva, la ideología se produce con diversos dispositivos gramaticales. Entre otros:
a) Por medio de la orientación discursiva, cuyo principio organizador es el punto de vista. La orientación discursiva presentifica en el texto la intencionalidad enunciativa, regulando así las relaciones entre la mira y la captación: la mira exige siempre más de lo que puede ofrecer la captación. En ese caso, la mira rebaja un poco sus pretensiones o eleva las condiciones de la captación a fin de que sean congruentes entre sí. Esa fuerza reguladora del punto de vista nos lleva como de la mano a las estrategias para optimizar las relaciones entre la mira y la captación. La instancia de discurso puede actuar sobre la intensidad de la mira, o sobre la extensión de la captación, o sobre ambas al mismo tiempo. En el primer caso, el punto de vista se considerará electivo: la mira renuncia a la totalidad del objeto y se concentra en una parte o en un aspecto que considera representativo del conjunto; con lo cual logra recobrar toda su intensidad. En el segundo caso, el punto de vista se considerará acumulativo: al no poder hacer coincidir la mira con la captación, la instancia de discurso renuncia a una mira intensa y única, y acepta distribuirla en “miras” sucesivas y aditivas. El objeto no es entonces más que una colección de partes. En el tercer caso, la instancia enunciativa puede conservar una pretensión globalizante, y entonces el punto de vista se considerará englobante; o puede, por el contrario, aceptar los límites que le impone el obstáculo (actante de control), y el punto de vista, en ese caso, será particularizante o específico.
Las operaciones gramaticales que hemos descrito sumariamente no son neutras, evidentemente. Cada estrategia programada por la instancia de enunciación produce efectos ideológicos diferentes. La estrategia englobante genera ideologías de tendencia totalitaria, en las que el todo vale más que las partes; la estrategia electiva, en cambio, da origen a ideologías individualistas, en las que las partes prevalecen sobre el todo; la estrategia acumulativa produce efectos ideológicos de carácter participativo e inclusivo, puesto que surge de los reclamos sensibles de lo múltiple y diverso. Es la estrategia discursiva que da origen a los ideales de las democracias. La estrategia particularizante genera, en este marco, ideologías fascistas y racistas.
b) Por medio de los modos de existencia que la instancia de enunciación otorga a los contenidos del discurso. El modo de existencia de un contenido discursivo está determinado por el grado de asunción y por el grado de despliegue que le atribuya la instancia de discurso. El grado de asunción dependerá de la intensidad (sensible, afectiva) que experimente dicha instancia ante ese contenido (que le agrade o que le desagrade, que lo ame o que lo deteste). El grado de despliegue dependerá, a su vez, de la extensión que le asigne en términos de amplitud y de distancia en el campo de presencia, tanto espacio-temporal como cognitiva, es decir, de la importancia que le atribuye.
Los modos de existencia reconocidos son: el modo realizado, el modo actualizado, el modo virtualizado y el modo potencializado. Los modos de existencia se correlacionan con los modos de presencia: a una presencia plena corresponde un modo de existencia realizado; a una presencia con carencias corresponde un modo de existencia actualizado; a una presencia vacua corresponde un modo de existencia virtualizado; y a una presencia inane (fútil, insignificante) corresponde un modo de existencia potencializado3.
La disposición de los contenidos en el campo de presencia del discurso y la fuerza de asunción que la instancia enunciante les otorga señalan la intencionalidad discursiva, cuya orientación produce efectos de sentido ideológicos. Una existencia realizada implica la afirmación y el compromiso con los valores que conlleva; una existencia actualizada orienta hacia la aceptación de los valores comprometidos en el proceso narrativo; una existencia virtualizada aleja el interés de los valores en juego, descalificándolos en última instancia; y una existencia potencializada pone entre paréntesis el valor de los valores, los mantiene en suspenso en los bordes de la memoria, hasta que más adelante o en próximos discursos sean reactualizados y eventualmente realizados. Cada una de estas actitudes da origen a otras tantas posiciones ideológicas, conocidas o ignoradas, con nombre o sin nombre.
Como los modos de existencia proceden de la gramática narrativa (conjunción/no conjunción; disjunción/no disjunción), resulta claro que los efectos ideológicos surgen al mismo tiempo de los diversos niveles de organización del discurso y de las distintas operaciones de producción de sentido, creando así un efecto de coherencia, primero, y finalmente, en el nivel de la enunciación, de congruencia discursiva.
c). Por medio de los esquemas de la tensividad4. La tensividad se desdobla por dehiscencia en intensidad (lo sensible, lo afectivo) y en extensidad (lo inteligible, el número, la cantidad). La intensidad rige (se impone a) la extensidad.
Los esquemas tensivos básicos son los siguientes:
• Esquema de la ascendencia: aumento de la intensidad correlacionado con la reducción de la extensión espacio-temporal y/o cognitiva. Este esquema conduce a los valores de absoluto (valores exclusivos, elitistas), y promueve las ideologías aristocráticas en todos los niveles (isotopías) de su manifestación: aristocracia social, de la inteligencia, del dinero, de la educación, etc.
• Esquema de la decadencia: debilitamiento de la intensidad correlacionado con el despliegue de la extensión. Este esquema conduce a los valores de universo o valores participativos, y promueve las ideologías democráticas, inclusivas, en todos los niveles de su manifestación, desde la política hasta la educación. De acuerdo con este esquema, cuanto más se extiende la educación, por ejemplo, más pierde en calidad (intensidad).
• Esquema de la amplificación: aumento de la intensidad correlacionado con el despliegue de la extensión. Este esquema apunta a los valores de apogeo, de plenitud, y se halla en la base de todas las utopías. En la educación, otra vez, lo ideal, la utopía, consiste en apuntar a la mejor calidad para el mayor número de personas.
• Esquema de la atenuación: debilitamiento de la intensidad correlacionado con la reducción de la extensión. Este esquema orienta hacia los valores de abismo, hasta llegar a la aniquilación total de las dos valencias en juego, y se encuentra en la base de las ideologías pesimistas y nihilistas. En el plano político y social, genera las ideologías anarquistas. No obstante, en la otra cara de la negación radical de lo sensible y de lo inteligible, se puede encontrar, en otro nivel discursivo, en otra isotopía, la plenitud existencial. Piénsese en la ideología del Nirvana, que descubre en la anulación total de los sentidos la plenitud de la inmersión en el Todo; o en los místicos cristianos (santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz), quienes, de modo parecido, encuentran en la supresión de las sensaciones corporales la plenitud de la fusión con Dios. Obsérvese también el partido que Tanizaki obtiene en Elogio de la sombra del esquema de la atenuación, en el plano estético.
Estos cuatro esquemas tensivos se correlacionan, como anteriormente lo hacían en la gramática narrativa los modos de existencia con los modos de asunción, y de esa manera dan origen a diversas formas de vida, las cuales conllevan, a su vez, otras tantas ideologías.
En resumen, la ideología es un efecto de sentido que surge de operaciones sintácticas de producción textual, considerando como texto cualquier organización de elementos significantes, desde los elementos de la lengua natural hasta las prácticas sociales más diversas, pasando por los diferentes “lenguajes” artísticos, de cualquier naturaleza y nivel que ellos sean.