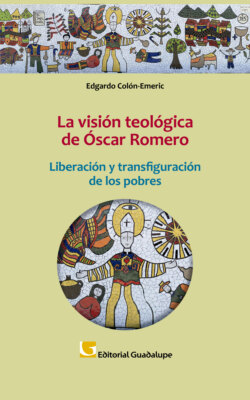Читать книгу La visión teológica de Óscar Romero - Edgardo Antonio Colón Emeric - Страница 15
El plan de este libro
ОглавлениеLa Fiesta de la Transfiguración se encuentra en el corazón de la vida cívica y religiosa salvadoreña. Por eso llama la atención que haya recibido poca atención de parte de los estudios sobre Romero o de las obras sobre cristología producidas en América Central. El tratamiento de Margaret Pfeil sobre el tema es la excepción más conspicua y significativa.93 Con este libro busco llenar este vacío, al menos en parte, al estudiar la visión teológica de Romero desde la perspectiva del monte Tabor y el dicho de Ireneo que sirve como clave teológica por su misterioso claroscuro: Gloria Dei, vivens pauper. La mayoría de los escritos sobre Romero tratan su versión del dicho de Ireneo como una frase concisa, que expresa solo una idea en un discurso. En contraste, sostengo que la frase Gloria Dei, vivens pauper es la clave interpretativa de su teología. La fórmula sintetiza la comprensión de Romero del evangelio, la salvación, de Cristo, de la iglesia y de la escatología. En este libro me propongo examinar cada uno de estos temas teológicos a la luz del escándalo de la transfiguración. En el capítulo 2 titulado “Micrófonos de Cristo” recorreremos la teología y práctica homilética de Romero.
Él fue ante todo un pastor y por lo tanto prestar atención a su teología y su método teológico requiere considerar su predicación. El capítulo comienza señalando la ambigüedad de la inscripción Ipsum audite (A Él escuchen) grabada en la fachada de la Catedral de San Salvador. El púlpito de la catedral ha sido históricamente un signo de liberación y dominación. Las ambigüedades y contradicciones del Tabor salvadoreño trazaron los contornos de la predicación de Romero. Coloreo estas líneas con una presentación de su homilía más importante sobre la predicación, que pronunció el 27 de enero de 1980. La imagen que surge de este ejercicio se asemeja a un díptico con un panel dedicado a las Escrituras y el otro a los signos de los tiempos.
La tarea de los predicadores es invitar a la congregación a unirse a una contemplación dirigida por el Espíritu de los eventos en la vida de la iglesia y el país a la luz de la Palabra. Cuando esta contemplación es fructífera, la iglesia se convierte en el micrófono de Cristo, que es el micrófono de Dios. Como micrófono de Cristo, Romero ha sido conocido como “la voz de los que no tienen voz”.94 ¿Significa esto que los pobres no tienen voz más que la de Romero?
La parte final de este capítulo considera algunos de los problemas inherentes a la incidencia social del discurso a través de oradores privilegiados como Romero. Al examinar su uso de la distinción agustiniana entre la voz y la palabra, muestro que la predicación de Romero fue realmente fortalecedora de los pobres y que a partir de su práctica podemos nombrar criterios para probar la autenticidad de la predicación en nombre de ellos. Iluminado por el estudio de la homilía de Romero, el capítulo 3, “La transfiguración de El Salvador”, nos lleva a considerar su visión teológica de la salvación. Porque la historia de América Latina ha sido escrita con sangre y los teólogos latinoamericanos reflexionaron sobre la salvación oyendo la voz de la sangre y a ese clamor respondieron con una teología de la liberación. De allí que en este capítulo considero la visión de Romero de la liberación como transfiguración como su contribución al problema de la violencia en El Salvador; este se aborda en la carta pastoral Veo en la ciudad violencia y discordia, escrita por el arzobispo José Luis Escobar Alas en 2016. La carta habla de una pedagogía de la muerte que se ha transmitido desde el momento de la conquista hasta la actual guerra de pandillas.
De hecho, la designación de la transfiguración como la fiesta principal de San Salvador tiene su origen en la victoria de Pedro de Alvarado sobre los cuscatlecos indígenas en 1524. La visión de Romero de la salvación como transfiguración hereda esta problemática y ofrece una solución. La parte principal del capítulo estudia nueve homilías que Romero predicó sobre la transfiguración entre 1946 y 1980. La imagen teológica que surge de este estudio puede compararse con un ícono que se constituye a partir de una variada gama de fuentes: las Escrituras, los doctores de la iglesia, la tradición magisterial y las prácticas litúrgicas de la iglesia salvadoreña. El resultado es un ícono salvadoreño distintivamente católico ortodoxo que invita a la contemplación y mueve a la acción. Quizás el rasgo más distintivo de este ícono de la transfiguración es su representación de los testigos que Jesús reunió en el monte Tabor como personas con una historia de violencia. Unirse a ellos para escuchar a Cristo es una manera de abandonar la pedagogía de la muerte presente en El Salvador y reorientar la agresividad natural de los seres humanos hacia una pedagogía de la vida. Para Romero, la transfiguración tiene el poder de energizar la violencia del amor, esta que puede construir una civilización de paz y reconciliación en el suelo ensangrentado de América Central.
De la obra de salvación, dirigimos nuestra atención a la persona del Salvador. El capítulo “El rostro del divino salvador” considera la cristología de Romero. Comenzamos volviendo a la ambigüedad fundadora de la proclamación del evangelio en las Américas, representada por la multiplicidad de imágenes de Cristo en la catedral de San Salvador. El Cristo de aspecto español supuestamente donado por Carlos V y el Cristo de Colocho que el pueblo desfila cada 5 de agosto plantea muchas preguntas; yo me concentro en indagar quién es Cristo y cuáles son sus imágenes. Empiezo a responder estudiando la serie de sermones de Romero sobre el Divino Salvador en 1979. En esos Romero coloca la transfiguración de Cristo en el marco narrativo de los discursos del “pan de vida” de Juan 6. Completo el cuadro que surge de estos sermones al agregar el sabor que proviene de la celebración ritual del Divino Salvador. Al seguir el movimiento del Cristo Colocho en la procesión conocida como bajada, exploraremos las enseñanzas de Romero sobre la humillación de Cristo. Luego consideraremos la glorificación de Cristo dentro del marco ritual de su descubrimiento en la revelación del Cristo transfigurado. En el camino también estudiaremos la música que acompañó el descenso y ascenso del Divino Salvador. El contexto litúrgico de la teología latinoamericana ha sido pasado por alto por muchos teólogos, pero es crítico porque la ortodoxia, la ortopraxis y la doxología están vinculadas entre sí. Dentro de este movimiento parabólico, examinaremos las cuestiones de la encarnación de Cristo entre los pobres como el “Dios que suda en la calle”, su kénosis y su grito de abandono en la cruz. Veremos la apropiación que Romero hace del lema ignaciano Ad majorem Dei Gloriam (Para mayor gloria de Dios), y las epifanías de esta gloria en la historia de América Central. El capítulo termina con una meditación sobre el Cristo roto, una historia devocional popular que Romero presenta como una parábola de cómo se ve el bello rostro del Divino Salvador en el contexto del sufrimiento en América Latina. De la cristología pasamos a la eclesiología en el capítulo 5 titulado “El pueblo de Dios transfigurado”.
En la capilla de la Universidad Centroamericana en San Salvador hay una colección de estaciones de la cruz cuyas imágenes de cuerpos rotos y desnudos muestran la consecuencia final de la pobreza, a saber, la muerte. Esta introducción a la conexión entre la pobreza y la muerte conduce a un examen del lugar de los pobres en el pensamiento de la iglesia. Desde el Concilio Vaticano II a Medellín y Puebla, se puede trazar una trayectoria teológica distintiva y expresarse de manera concisa como “la opción preferencial por los pobres”. Los pobres son un signo de los tiempos, un imperativo misionológico y un criterio eclesiológico. Con la iglesia de los pobres, la pobreza se convierte en un lugar teológico. Romero aborda la cuestión de los pobres con estas enseñanzas en mente, pero con su propia perspectiva, una perspectiva resumida en su lema episcopal sentir con la iglesia. Consideraremos los orígenes de este lema de Ignacio de Loyola antes de examinar el ressourcement que Romero hace desde los márgenes de esta tradición al estudiar su experiencia con los ejercicios ignacianos. Cada año de su arzobispado Romero publicó una carta pastoral sobre la Fiesta de la Transfiguración.
Un estudio de estas cartas de transfiguración de los años 1977, 1978 y 1979 revela la adaptación de Romero del lema ignaciano. Sentir con la iglesia significa sentir con la jerarquía y mantenerse en unión a la iglesia de las bienaventuranzas y la iglesia de los sacramentos. Sentir con la iglesia significa sentirse con el creyente de la iglesia en El Salvador. Esto significa adoptar un monoteísmo cristiano radical que lucha contra todo tipo de ídolos (seguridad nacional, ganancias, sensualidad). En esta lucha, Romero encuentra aliados entre las iglesias protestantes históricas y enemigos dentro de la propia Iglesia Católica. Más que nada, sentir con la iglesia significa sentir con los pobres. La vida y la misión de la iglesia deben orientarse hacia la vida de los pobres. De hecho, la iglesia está llamada a ser la iglesia de los pobres. Para Romero, el ejemplo paradigmático de esto es María. En el Magníficat de María, la verdadera felicidad y la justicia se combinan. Cuando los pobres se vuelven marianos, se convierten en sacramentos de esperanza.
En el último capítulo de este trabajo pasamos a la escatología. El capítulo 6 titulado “La visión de Dios”, comienza con la visita de Romero al monte Tabor en 1956. Desde esta montaña, Romero dijo ver la historia de la salvación desplegada ante sus ojos, pero fue una visión limitada porque solo a la luz de la gloria la visión es completa. Vuelvo en este capítulo a la versión de Romero del aforismo de Ireneo, Gloria Dei, vivens homo. El primer texto sustantivo de Romero que se tratará en este capítulo es su discurso en Lovaina el 2 de febrero de 1980. Fue para esa ocasión que consideró y reescribió a Ireneo. Para Ireneo de Lyon, el dicho era un contraste ante las herejías del gnosticismo y el docetismo. Para Romero de El Salvador, el dictamen surgió como una defensa de una humanidad amenazada no solo por el secularismo ateo sino por la barbarie económica. Gloria Dei, vivens pauper establece no solo las condiciones mínimas para la justicia y la vida, sino que orienta a toda la humanidad hacia su objetivo: ver a Dios a la luz de la gloria. El estudio de este texto nos permitirá ver aspectos de la visión teológica de Romero que de otra manera serían fácilmente pasados por alto: su descripción de la divinización, su estética teológica y su comprensión ireneana del martirio. El estudio de estos temas arroja dudas sobre la autenticidad del famoso dicho atribuido a Romero “Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”. No solo esta declaración es sospechosa debido a su dudosa procedencia, sino que la visión de la escatología de Romero no la respaldaría. La parte final del capítulo está dedicada al estudio de la homilía final de Romero predicada el 24 de marzo de 1980, el primer aniversario de la muerte de Sara Meardi de Pinto. En esta homilía, Romero habla del grano de trigo que cae al suelo y conecta este dicho de Jesús con la muerte de la señora. A partir de esa vinculación Romero ofrece una teología de la esperanza. Esta teología distingue sin separarlos el progreso temporal y la venida del reino y une el trabajo terrenal con la recompensa escatológica.
La visión vista en este punto confirma el ressourcement de Ireneo que Romero hace desde San Salvador. Paradójicamente los mártires son la personificación del ser humano plenamente vivo. Aquí radica el escándalo más profundo de la transfiguración. En la visión teológica de Romero los mártires son provocadores proféticos; ellos ven al Dios que se hace pobre y al hacerlo se vuelve verdaderamente vivo.