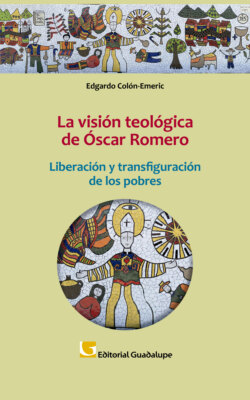Читать книгу La visión teológica de Óscar Romero - Edgardo Antonio Colón Emeric - Страница 8
Introducción
La canción latinoamericana y la teología de la transfiguración Guillermo Cuéllar-Barandiarán
ОглавлениеConocí al arzobispo Romero a mediados de la década ’70, cuando me planté ante su presencia, Era yo un imberbe estudiante de filosofía que se encaminaba hacia una casta profesión, aparte de relucir en el mundillo religioso en virtud de mi destreza musical. Todavía no sé qué de este parco currículo le habrá inducido a convidarme al ruedo de sus colaboradores establecidos.
Con el tiempo, el prelado se vio inquirido a causa de alguna de mis interjecciones cantadas, ya que éstas se difundían a través de la emisora católica y, gracias a ello, se introducían alborozadamente en las celebraciones y el accionar de las regiones diocesanas que bullían –unas más otras menos– con el empuje del Medellín1 postconciliar.
En ese preciso instante, Romero advirtió que a su lado campeaba, no sólo un portavoz de la pastoral juvenil, si no, sobre todo, un decidido trovador cuya creatividad se nutría de la “canción protesta” (o “canción latinoamericana”2 como prefiero apodarla).
Sin pensárselo mucho pues, el arzobispo resolvió estar a la escucha de las novedades de tan inopinado arte. Sobrevinieron así algunas conversaciones ásperas. Monseñor nunca tuvo empacho alguno en enrostrarme, con particular franqueza, ciertos pasajes que yo entonaba frente a multitudes cada vez más entusiastas y numerosas. No obstante, he de reconocer que, en estos careos, él nunca se salió de un marco decoroso. Pero lo más relevante en esta trama seguramente será que… ¡Nunca me mandó a callar!
Claramente no puedo precisar las cavilaciones que habrán pasado por la mente del jerarca metropolitano. Lo cierto es que, en medio de sus reservas, algo hizo que le hallara sentido a mi azaroso oficio melodioso. Probablemente haya sido –pienso ahora– la feroz persecución dictatorial que iba diezmando vertiginosamente a la institución eclesiástica en la tolvanera sociopolítica nacional. Eso fue, quizá, lo que propició momentos deslumbrantes en los que el alto vocero en su púlpito se dejó llevar por el soplo de alguna de mis odas creadas para honrar a los cientos de líderes de base, catequistas, misioneras, monjas, clérigos, que iban cayendo, casi a diario, en aquel período de verdadera tribulación:
«Uno de nuestros compositores populares,3 cantando a la muerte del padre Rafael Palacios, dice esta preciosa frase: «Dios no está en el templo, sino en la comunidad», Homilía del 2 de septiembre de 1979. Óscar Romero: Homilías. Tomo V. San Salvador: UCA Editores, 2008, p. 266.
Romero admitió, aun con reparos, el rol de la faena trovadora en sus dominios, donde recrudecía la represión. Los “Mártires de El Despertar”, por ejemplo, tuvieron su canción. Obsérvese la perífrasis del predicador que alude a las armas gubernativas que masacraron a los 4 jóvenes y al sacerdote en la madrugada del sábado 20 de enero del año 1979:
«… esta comunidad… vive en un mundo donde el pecado está entronizado. Y es la lucha del Reino de Dios una lucha para la que no se necesitan tanquetas ni metralletas… La lucha se bate con guitarras y canciones de Iglesia, se siembra en el corazón y se reforma un mundo…», Homilía del 21 de enero de 1979. Óscar Romero: Homilías. Tomo IV. San Salvador: UCA Editores, 2007, p. 193.
La música –mi música– fue, por consiguiente, el punto de conexión con monseñor Romero.4 Ése fue el “gancho” que tuve con él; un “gancho al hígado”, a decir verdad, que en ocasiones logró desnivelarme. Pero como pude me sostuve mientras creía a pie juntillas que yo estaba en lo correcto, y que era él quien se desubicaba a veces.
Un buen día, sin qué ni para qué, el arzobispo me mandó a componerle un himno al “Divino Salvador del Mundo”, patrono espiritual de nuestra nación. ¡Fue un sablazo! Ahora me doy cuenta de que, con la tal petición, me estaba lanzando un puntiagudo desafío para ponerme a prueba. ¡Claro! ¿Cómo iba a confiarme tan relevante pieza sacra si venía impugnando los versos más expresivos que acoplaba en mis canciones?
La historia es larga, y trae cola; por eso la abrevio puntualizando que, después de rumiarlo durante todo un año, logré, por fin, componerle al buen pastor el cántico que él quería. Recuerdo haber dejado a un lado lo escamado que me sentía, aunque no pude borrar de mi cabeza que el último verso del bregado himno me traería problemas.
Por eso, hasta el sol de hoy, siguen conmoviéndome dos hechos: primero, mi instintiva decisión de ir a entregarle la letra apenas dos días antes de que nos lo arrebataran de modo criminal; y luego, su insólita aprobación que le condujo a presentarla, de modo oficial y sin decir “agua va”, en la que llegaría a ser su última homilía pública:
«Una nota simpática también de nuestra vida diocesana: Que un compositor y poeta nos ha hecho un bonito himno para nuestro «Divino Salvador». Próximamente, lo iremos dando a conocer», Homilía del 23 de marzo de 1980. Óscar Romero. Homilías: Tomo VI. San Salvador: UCA Editores, 2009, p. 445.
He retrotraído esta vivencia5, no por una monomanía de restituir mi sensitiva alma artística, sino porque la bienaventurada peripecia llegó a convertirse –décadas más tarde– en una chispa que encendió destellos reflexivos que iluminaron un objeto de estudio no apreciado durante largo tiempo.6
El magnicidio de Óscar Romero ha espoleado la producción de una abundantísima bibliografía que trata, de modos diversos, en tantas lenguas, perspectivas y géneros, la vida y el legado del arzobispo mártir salvadoreño, recién canonizado por decreto romano.
Divisando esta feraz cosecha –más que variopinta, a menudo, repetitiva7– se podría convenir, por moderación, poner en cuarentena cualquier texto que venga a recargar este maremágnum editorial.
Sin embargo, para no caer en intransigencia, bueno será anteponer un prerrequisito: Toda vez que entregue un conceptuoso planteamiento cuya versada argumentación devele una perspectiva inédita –o no examinada aún en profundidad– en ese caso, dígase amén al radiante ejemplar que venga … ¡y a leer se ha dicho!
Allanado el impasse, me dedico entonces a tratar de justipreciar el contenido que alberga el título de reciente cuño: The Theological Vision of Oscar Romero. Liberation and The Transfiguration of the Poor, el cual tenemos entre manos ya traducido.
La Visión Teológica de Óscar Romero: Liberación y La Transfiguración del Pobre constituye un trabajo del teólogo metodista, Edgardo Colón-Emeric, del cual puedo afirmar, anticipadamente, que salda con creces la condición antedicha.
Baste decir que el libro de Colón-Emeric constituye el segundo tratado8 ¡en cuatro décadas! que se consagra de lleno, de modo sistemático y exhaustivo, al inerme objeto de estudio que antes se dejó insinuado: El develamiento de una teología de genuina factura romeriana. “Esto no es comida de hocicones”, como reza el dicho. Y lo que se expone a continuación ofrece el contexto adecuado, para que pueda vislumbrarse el mérito que entraña la investigación consumada por el teólogo metodista.
Hace un par de años se celebró, en la región natal de Óscar Romero, un simposio, a propósito del primer centenario de su natalicio (1917-2017).9 El cónclave se propuso estudiar y discutir a fondo, por primera vez, una etapa sistemáticamente desatendida en la mayoría de los recuentos relativos a la vida del ahora santo salvadoreño.10
Entre las materias que el cónclave puso en relieve y profundizó, hay una en especial que interesa acá. Es aquella que deja ver que, ya desde su arranque como cura en la diócesis de San Miguel (1942-1967), el padre Romero adelantó reflexiones específicas, en recurrentes ocasiones y por diferentes medios, en torno al tenor nacional y al significado teologal que albergaría la festividad de «La Transfiguración». Vale la pena que echemos un vistazo a aquella temprana visión del párroco recién tornado de Roma, la que quedó al descubierto en las ponencias que se inscribieron en las Actas del Simposio que se llevó a cabo en la diócesis de San Miguel entre el 27 y 28 de julio del 2017.11
«El hombre debe amar a su patria. Y cuando el bien de ella lo exige, debe el patriota sacrificarle hasta la vida… Sin arrancar ese amor a la patria –y más bien robusteciéndolo– el católico debe amar hasta el delirio, hasta el sacrificio, a su Iglesia.… Porque el salvadoreño que sabe doblar su rodilla ante el Divino Salvador, el día 6 de agosto, sabe rendir un sincero tributo de patriotismo a El Salvador en lo más íntimo del corazón de la Patria», Óscar Romero (10 de febrero de 1945). Chaparrastique No 1557, tomo I, p. 39; (10 de agosto de 1946). Chaparrastique, No 1632, tomo I, p. 71.
La asamblea y los ponentes del simposio migueleño, en un destello de dos días, arrojaron luz de manera competente sobre pasajes velados, sumamente decisivos, referentes a las varias dimensiones que atañen a la vida y el pensamiento del padre Romero en su primera etapa sacerdotal: su eclesiología, su espiritualidad, su pastoral, su personalidad y su pensamiento.
Leemos y releemos ahora los hallazgos, los avances, las circunspecciones, las conclusiones que surgieron al final del congreso, y nos damos cuenta del “tesoro” que ha sido desenterrado. Llama la atención nada más que, en la programación estudiosa, ninguno de los investigadores de este período inédito pensó en tomar la ruta teológica.
Esta omisión me lleva a pensar que, en efecto, las destrezas teologales del padre Romero se perfeccionarán durante su período arzobispal; cuando apechuga la urgencia de animar a su pueblo, actualizando la palabra sagrada desde su púlpito, en un período sumamente aciago. Ese es el momento en que destella con mayor brillo su filo exegético.
Nunca Romero enfrentó tanto la necesidad de sacar de sí mismo lo mejor de su adiestramiento en las aulas vaticanas, como cuando vivió su periodo de tres años predicando frente a su pueblo que tenía sed de Dios, sed de sentido trascendente, de fortalecimiento en la penuria del cuerpo y del espíritu.
Y si bien es cierto que sus aperos pensadores son notables ya en su época de párroco en San Miguel, Romero no topa con la premura de ir a fondo sobre el misterio salvífico de la Transfiguración de Jesús, sino hasta que se planta desde su púlpito-cátedra como arzobispo de una nación a punto de estallar en una guerra encarnizada.
Este es el momento justamente para hablar de “la emergencia en Romero de una teología de la Transfiguración”.12 Allí se detecta la consistencia de una maestría escatológica que emerge genuinamente del mismo Romero, desde su mente, su memento y su momento.
Alrededor de la figura de monseñor Romero han sido colocados varios rótulos. No son muchos, aunque sí muy explícitos, y aspiran a permanecer en la “larga duración”.13 Uno de esos letreros minimiza el rol de “teólogo” en la trayectoria de Romero. Tal disminución se ampara en el hecho de que muy poco, o nunca, se le vio asociado a menesteres propios del ámbito académico. No obstante, protagonistas religiosos que lo conocieron muy de cerca atestiguan la valía que tuvo para Romero “su paso por la Gregoriana”, habiéndole “marcado para el estudio y los esquemas lógicos”, y propendiéndole a hacerse de una “inmensa y selectiva biblioteca de teología y pastoral”.14
Al respecto, me atengo a mi propio y reposado balance. Es muy improbable que aquel virtuoso seminarista, enviado a estudiar en las doctas cátedras “gregorianas” (1937-1943) para embeber una educación marcadamente teológica15, haya resuelto tirar por la borda esa formación, desatendiendo así, a lo largo de su extenso e intenso servicio sacerdotal y episcopal, el compromiso de erigir su personal pensamiento revestido con apropiadas claves hermenéuticas.
Otro de los tejuelos adheridos a la figura del mártir, lo presenta como no alineado, poco identificado, o renuente, con respecto a la teología de la liberación. Aquí el mismo Romero se encargó de esclarecer el asunto en varias ocasiones.16 Pero lo que aquí realzo es que las franquezas que profirió en su momento no podrían haberse dirigido en su propio perjuicio; es decir, sus declaraciones al respecto no traen como corolario el hecho de que Romero reganara del afán teologal durante su ministerio sacerdotal y episcopal.
Creo que el filtro aplicado a este rol específico en Romero, haciendo hincapié en que “no era un intelectual, no era un teólogo… era sobre todo un pastor”,17 responde más a una urgencia de bajarle el tono a la retórica ultraconservadora que jura y perjura que “Romero fue sobornado por la teología de la liberación”; fue víctima de una “manipulación ideológica del sector marxista” incrustado en la iglesia latinoamericana. Empero también creo que esta persistente relativización del rol teológico en Romero consiguió, simultáneamente, sofrenar cualquier iniciativa que se atreviera a indagar sobre ese aspecto.
¡Pero ya no más! Porque aquí se nos ofrece, listo ya, el valioso trabajo de Colón-Emeric que dirime la cuestión. Ahora es posible asumir que la elaboración exegética, efectivamente, se movió con soltura en el pensamiento de Romero, especialmente durante la postrema etapa de su vida como Arzobispo de San Salvador.
¿Pero qué corona tiene Colón-Emeric como para saltarse las trancas y avanzar tan fresco a zambullirse en el manantial de reflexión teológica que fluye en la pluma y en el verbo del más augusto personaje de la institución católica latinoamericana del siglo XX?
Para empezar, sépase que no es un canónigo que obedece dictámenes procedentes de las riberas del Tíber. Tampoco es un enclaustrado teólogo en las nubes. Edgardo Colón-Emeric es un intelectual de primerísimo nivel, incorporado a una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos;18 al mismo tiempo, es pastor metodista de originaria cepa sociocultural latinoamericana. De modo que el autor posee, a todas luces, las credenciales idóneas para explorar a sus anchas, sin aprensiones ni circunloquios, el objeto de estudio que se propuso: reconocer y explicar la elaboración teológica característica del ahora santo salvadoreño.
Si se pudiera, hipotéticamente, abstraer su aforo académico, pienso que las dos últimas filiaciones le asistirían divinamente para bregar en su cometido. De modo que, al aplicar todo su bagaje, Colón-Emeric logró comprender el crisol donde confluyeron dos dinámicas tangentes, que, al mezclarse, hicieron mella en el corazón pensante de Romero. He allí el meollo de lo que ha desentrañado el evangélico investigador.
Colón-Emeric plantea que el ritmo del pensamiento teológico del arzobispo se aviva mediante una insólita conjunción entre la narrativa cívico-eclesiástica fundacional de la nación salvadoreña y la emergencia de una expresión artística singular que coincidió con su período como arzobispo. Esta conjunción fue todo un proceso penoso, hay que resaltar; una verdadera proeza para el prelado que no estaba provisto como para asimilar de golpe el impensado fenómeno que saltó ante sus ojos en sus propios fueros: la canción contestataria integrada al quehacer pastoral y a la solemnidad cultual.
Me viene de perlas, para rematar estas deliberaciones, un certero discernimiento redactado por Pablo Andiñach, Pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Doctor en Teología con especialidad en Antiguo Testamento, y Profesor de la Universidad Católica y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en Argentina. Dicho sea de paso, Andiñach es amigo personal del autor, y es, además, el traductor que ha hecho posible esta edición del libro en idioma español.
Dice así este ilustre varón:
«El autor expone la teología de Romero en base a sus homilías y a su valoración (y crítica) de los cantos litúrgicos, las llamadas “Misas centroamericanas”. El lector de estas líneas quizás no sepa que en la tradición metodista y evangélica de Colón-Emeric, la predicación es el lugar privilegiado para exponer las Escrituras, y los cantos e himnos un espacio particular de exposición de su teología. Al punto que se dice que “los metodistas cantan su teología”. ¿Será que esa particular tradición evangélica allanó el camino para buscar en la predicación y los cantos la teología de Romero?». 19
Con todo lo antedicho, sumamos en este instante un recurso que se aviene, como anillo al dedo, a lo que venimos discurriendo. Se trata de un folio que recientemente ha salido a la luz pública, gracias a una discreta ventana que se ha entreabierto en el acervo documental de Romero luego de concluido el proceso de canonización en Roma. Cabe aclarar que Colón-Emeric nunca tuvo a la vista el documento que se colocará a la vista, ni siquiera en los postreros momentos cuando daba los últimos retoques a su tratado. Por tanto, al presentarse a posteriori, esta verificación documental enaltece de manera contundente el enfoque visionario del teólogo investigador.
Véase a continuación la Ilustración 1 que exhibe el facsímil de una cuartilla de bloc rayada, en la cual se registra el mapa conceptual que, con caligrafía apresurada, Romero redactó para guiarse en la oratoria de su último sermón dominical. El documento nos regala la visión de una de las habilidades eruditas que el arzobispo logró pulir en su época de estudiante de teología en Roma. Ya topamos antes con el testimonio de un fraile que lo conoció y trabajó estrechamente con él durante varias décadas: “Su paso por la Gregoriana lo había marcado para el estudio y los esquemas lógicos”.20
ilustración 1. nótese el primer renglón del folio donde aparece el período litúrgico y la fecha: “5º domingo de cuaresma (23-iii-80).” véase el resto de los renglones donde romero bosquejó, de su puño y letra, el mapa conceptual que le sirvió de guía para la oratoria de su última homilía pública.
ilustración 2. nótese en este enfoque ampliado del literal (c) el avance execético del esquema pergeñado por el arzobispo Romero. Obsérvese que la idea central es la fuerza salvífica de Jesús transfigurado. Romero se propone enarbolar esta noción amalgamada en su pensamiento, justo en la homilía donde “firmó su sentencia de muerte”, dado su dramático llamado a las fuerzas dictatoriales a cesar la represión contra el pueblo indefenso.
Al enfocar con lupa uno de los literales que integran el mapa conceptual, puede ubicarse ipso facto un componente que resulta más que interesante, no tanto porque haya permanecido resguardado durante cuarenta años, si no, sobre todo, porque aporta información relevante que coadyuva a lo que aquí estamos avanzando:
La Ilustración 2 presenta subrayado el sintagma: «La Transfiguración». Es este un arbitrio de quien esto escribe a modo de abrirle la puerta a la glosa que en seguida se hará sobre el documento que se visualizó antes.
Para comenzar, póngase atención al período del calendario litúrgico en aquel momento: Cuaresma. Tal período, de hecho, no prescribe el central o explícito manejo de la expresión subrayada. Aun así, la alusión se inserta, como puede verse, en el mero corazón de la exégesis que Romero pretende exponer ese domingo. Debió existir una precisa razón que indujo al predicador a ubicar la referencia de modo tan destacado en el esquema guía de su peroración.
Ahora sabemos que Romero, entre las notas que alistó antes de subir al púlpito –como el mapa conceptual, por ejemplo– se hallaba entrometida la hoja con la lírica del “Himno al Divino Salvador” que había recibido dos días antes. El arzobispo la incluyó porque había decidido declamarla en algún momento de su predicación. Esta decisión no nace, en absoluto, de personales gustos poéticos o musicales (no había escuchado y no llegó a escuchar nunca la melodía del himno entonada con la letra). El asunto es que el susodicho himno le proporcionó el pretexto perfecto para relanzar su cara imagen exegética de «La Transfiguración»; una idea-fuerza que, al final, se ubica en el corazón de una refinada “teología” que emerge de Romero mismo, desde su mente, su memento y su momento. He ahí la clave que explica la campanada que lanzó el arzobispo aquel domingo frente a la multitud expectante:
«Una nota simpática también de nuestra vida diocesana: Que un compositor y poeta21 nos ha hecho un bonito himno para nuestro «Divino Salvador». Próximamente, lo iremos dando a conocer: «Vibran los cantos explosivos de alegría / Voy a reunirme con mi pueblo en Catedral / Miles de voces nos unimos este día / para cantar en nuestra fiesta patronal.» Y así siguen estrofas muy sentidas por el pueblo. ¡La última es muy bonita! «Pero los dioses del poder y del dinero / se oponen a que haya transfiguración / Por eso, ahora vos sos, Señor, el primero / en levantar el brazo contra la opresión»,22 Homilía del 23 de marzo de 1980. Óscar Romero. Homilías: Tomo VI. San Salvador: UCA Editores, 2009, p. 445.
Colocado Romero en el paso de una mortífera borrasca desatada contra sus agentes (laicos, monjas, curas); tolerando intimidaciones y amenazas contra su vida; hostigado por sus homólogos obispos y desde Roma; arreando a colaboradores que se “salían del huacal” … En medio de toda esa barahúnda, el pastor encontró la forma de proseguir, elevando, con nuevos bríos, el principio central de su “teología”.
«La Transfiguración» representó, en efecto, un concepto estratégico que comandó el pensamiento substancial de Romero, como sacerdote y como jerarca episcopal. La llevó siempre consigo, en su época de párroco en San Miguel, y en su última etapa como arzobispo. No en balde la enarboló en sus postremos días; la mantuvo hasta el último suspiro de su vida.
Repasemos las dos últimas alocuciones que profirió in extremis antes de su asesinato, para corroborar que eso fue así.
En la del domingo 23 de marzo de 1980 –su última homilía pública– una canción le abrió la puerta para darle lustre, por enésima vez, a su carísima imagen teologal, transida siempre de historia fundacional y de raigambre sociocultural salvadoreñas.
Para la siguiente jornada –la última de su existencia en esta tierra– cumpliendo con su agenda, se dispuso a oficiar una misa de aniversario en sufragio de una “querida difunta”. Pero para esa ceremonia, Romero decidió, en una chispa de espontaneidad, modificar algo para nada insustancial. Aquella tarde –con el sol consumiéndose en lontananza– el arzobispo decidió dar un giro a su predicación.
ilustración 3. Aviso que fue publicado en los rotativos más importantes. Allí se anuncia que el arzobispo oficiará la misa. Ante tal imprevisión (¿o premeditación?), colaboradores cercanos sugirieron a Romero que no se presentara, pues el anuncio lo había dejado claramente expuesto. ¡Y tuvieron razón! Esa misa se transformó en la ocasión perfecta para ejecutar la venganza de “los dioses del poder y del dinero” con quien “hablaba mucho”, al decir de ellos. Y en verdad, el día anterior, domingo 23 de marzo de 1980, había hablado demasiado.
Ahora se sabe que “Él cambió las lecturas; tocaban las lecturas de la mujer adúltera y de la casta Susana…”.23 Pero no sólo eso trocó. Además, se permitió introducir “esa página” (según sus propias palabras) “que he escogido para ella [la difunta] del Concilio Vaticano”.24 Así lo justificó ante los pocos orantes “en una misa de tono familiar”.
Su más aventajado biógrafo asevera que “la homilía en memoria de doña Sarita, como la llamaba Romero, no tuvo un contenido extraordinario”.25 ¡Pero quizá no fue así! Su último momento de predicación fue, por ventura, mucho más que una recordación afectuosa en la que “Romero alabó a la difunta” en la medida en que “habría recuperado ‘purificado’, ‘iluminado’ y ‘transfigurado’ todo el bien que había hecho en la tierra”.
¿Qué hace pensar de este modo? El hecho de que el concepto de marras (nuevamente subrayado por arbitrio de quien esto escribe) emana convenientemente de la lectura que el mismo predicador eligió por la libre. Allí el arzobispo estaba dedicándose a sí mismo el contenido de su elección, muy probablemente para darle fuerzas a su propia intimidad sobrecogida.
El texto en cuestión es extraído de un documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, en el numeral 39 que lleva por título: “Tierra nueva y cielo nuevo”:
«… los bienes de la dignidad humana… todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo –después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato– volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el Reino eterno y universal… El Reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra; cuando venga el Señor, se consumará su perfección». Parte de la alocución que pronunció Romero en la misa de aniversario en sufragio de doña Sara Meardi de Pinto. En Pinto, Jorge (1985): El grito del más pequeño. México, Editorial Cometa, Pág. 278.
Parece una salutación bastante escatológica como para conmemorar a una dulce matrona acomodada. Pero Romero se encontraba ya en visión de otro mundo, su espíritu rezumaba trascendencia, y en su cabeza volvió a revolotear la noción de «La Transfiguración» en el sentido de una terrenal condición salvífica transida de glorificación celestial, lo que era su gran divisa como recurso hermenéutico de la realidad salvadoreña; la misma que había enarbolado el día anterior en su épico sermón.
Ese último suspiro exegético representa el sello de fuego para su más caro epítome teologal sostenido a lo largo de su vida dedicada al Reino de los Cielos. Así selló de manera terminante el ahora San Romero su apuesta por la fuerza reflexiva que entrañaba para él la imagen de «La Transfiguración»: frente al altar del sacrificio, minutos antes de que su magnánimo corazón fuese destrozado por la peregrina bala que lo envió al infinito reino del amor divino.
En conclusión, el libro de Colón-Emeric nos ayuda a comprender que:
1) El magisterio de Romero como arzobispo puede auscultarse como objeto de estudio que da de sí para establecer la existencia de un pensamiento teológico acabado y original.
2) Los cimientos de la edificación teológica romeriana son absolutamente clásicos (Escrituras sagradas; Doctos Padres de la Iglesia; Magisterio Vaticano; Cartas y Textos Episcopales latinoamericanos). Y estas basas son las que le conferirían al erudito pensamiento del mártir cuscatleco, un alcance universal, al menos para la porción cristiana occidental del orbe.26
3) El tema de «La Transfiguración», como idea-fuerza teológica, le sale al paso al término “liberación”. Romero, francamente, nunca desautorizó a la teología de liberación. También es verdad que nunca se apegó de manera adusta a ella. Lo que él hizo fue ser fiel, en su reflexión y exposición pública, a la historia y a la cultura salvadoreña. Esta constatación es uno de hermosos puntales de la concienzuda investigación de Colón-Emeric.
Para terminar, quiero afirmar que el concluyente estudio de Edgardo Colón-Emeric nos ha hecho un gran servicio: Finiquitar una tarea que permaneció pendiente durante demasiado tiempo; no por omisión o reticencia del ateneo académico, necesariamente; esta tarea le había quedado pendiente al propio sacerdote, luego obispo y ahora San Óscar Romero. El arzobispo fue violentamente apartado de este mundo, justo en el momento en que, desde su cátedra por excelencia, continuaba discurriendo, con mayor profundidad y urgencia nacional, una “visión teológica” muy desde su mente, su memento y su momento, como ya escribimos antes.
Esta es la auténtica plusvalía que entraña el estudio del teólogo metodista, Edgardo Colón-Emeric. Ha sido él quien ha conquistado la cúspide de esta tarea pendiente con la obra que ahora lanza al mundo hispano, para que sigamos recreando y admirando el legado siempre vigente de “San Romero de América”.
Por consiguiente, como salvadoreño y como romeriano por vivencia propia que soy, rindo mi eterna gratitud al teólogo, al profesor, al cristiano, al latinoamericano, al buen amigo, al hermano, Edgardo Colón-Emeric, por haber develado esta profundidad de nuestro santo Romero que había tardado casi medio siglo en exponerse como Dios manda.
Y ojalá que esta publicación sirva para darle fuego (aunque ese no es el propósito del autor, estoy seguro) a un explosivo petitorio que fuera cañoneado hace exactamente cuatro décadas, y que aparentemente nunca llegó a impactar su destino.
Reza así la exhortación de quien fue un cercano y fiel colaborador suyo, sacerdote y exalumno de “la Gregoriana” como San Romero:
«Licenciado en Teología. No tuvo tiempo de hacer la tesis doctoral que quedó siempre pendiente. (No estaría mal que los Doctores de la Gregoriana tomaran sus “Obras Completas”, Homilías y Cartas Pastorales, y le dieran su visto bueno para darle el Doctorado en Teología)». 27
En el cuadragésimo aniversario de su martirio:
¡Viva San Romero! ¡Mártir Doctor de América!
Guillermo Cuéllar-Barandiarán,
cantautor salvadoreño romeriano,
Filósofo y Antropólogo.