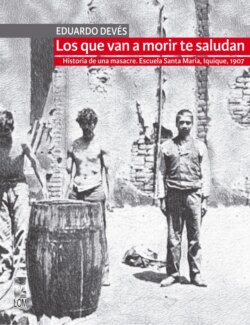Читать книгу Los que van a morir te saludan - Eduardo Devés - Страница 20
V. La historiografía: no solamente ciencia
ОглавлениеMucho se ha pretendido que la historiografía sea una ciencia; ciencia no necesariamente en el sentido de las formales y ni siquiera que sea idéntica a las naturales, pero sí que cumpla con dos requisitos: no ser pura doxa sino episteme y, por ello, ser saber compartible y no cuestión de cada individuo.
Pero paradójicamente se le pide también que sea capaz de entregarnos la dirección que entrañaría la historia. Es decir, no interesaría un saber solamente descriptivo o explicativo, sino que la aspiración es siempre –sin preguntarse mucho por la legitimidad o la viabilidad epistemológica de tal aspiración– que el saber historiográfico nos entregue un rumbo.
Esta exigencia no se la hacemos a otras disciplinas a las que consideramos únicamente instrumentales y cuya finalidad es del todo exterior a ellas. Claro está que la física o la fisiología algo pueden decirnos sobre el destino del mundo o del ser humano, sobre su ser y su finalidad, pero si nada les preguntamos y nada nos dicen, no importa, dado que lo pretendido con ellas es otra cosa: tenemos una concepción que puede prescindir de lo que ellas nos «digan» o nos «callen». Pero cómo dejar de esperar que la historia nos hable y que la historiografía nos transmita su mensaje. ¿Dónde iríamos a buscar el sentido?
Las ciencias naturales se desprenden (otros dicen, «se emancipan») de la filosofía y se forjan una independencia. Esto se hace posible en la medida que ellas poseen un «interés» de conocimiento (para decirlo en términos de Habermas) o una «finalidad» que no requiere de la metafísica; interés o finalidad que es el «dominio» de la naturaleza.
El problema es que la historiografía tiene dos dimensiones. Por una parte, apunta al conocimiento, a la verdad, y quiere ser ciencia; pero por otro lado, apunta a la existencia, al actuar, a la política, y quiere ser concientización. Lamentablemente no es cuestión de desligar ambos aspectos. Porque ¿para qué podría interesarnos la parte puramente científica, desligada de la otra?
O tal vez podría perfectamente interesarnos y solamente sería necesario fijar en qué condiciones se hace ello posible o digno de ser tomado en cuenta.
Si postuláramos un sentido no proveniente de la historia, por ejemplo, el del cogito gozo-dolor, podríamos hacer una historiografía que se limitara a constituirse en un saber operativo; utilizable para fines que ese saber no determina sino que son relativamente exteriores a él. Podríamos extraer el sentido de la religión o de la metafísica y utilizar la historiografía únicamente como instrumento para llevar a cabo ese sentido, como lo hacemos con las ciencias transformables en técnica.
La demarcación entre la dimensión científica y la concientizante es en buena medida una cuestión de consenso. No es necesario adscribir a una ortodoxia cientificista que sostenga que la historiografía deba ser ciencia y sólo ciencia; disciplina empírica confrontable inmediatamente con los hechos, ni que diga que todo lo que no corresponde a este género de quehacer debe ser calificado y expulsado. Ello importaría cerrarle un gran campo de trabajo a la historiografía, condenándonos a la ignorancia y al silencio en vastos sectores. En este sentido hay que ser particularmente reservados frente al lema wittgensteiniano: puede expresarse todo aquello que es pensable.
En el quehacer historiográfico es importante que entren las diversas preguntas que pueden hacérsele a los diversos pasados. Es importante asimismo que se tenga conciencia del nivel en que se trabaja y que el historiador no se crea sentado sobre la positividad3. Tener conciencia cuándo se encuentra en el nivel de lo empírico simplemente confrontable; cuándo está en el terreno de la hermenéutica: cuando en el de las definiciones y la búsqueda de un lenguaje; cuándo en la preocupación metodológica; cuándo en el desciframiento posible.