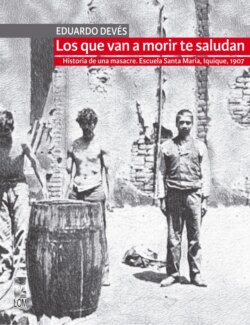Читать книгу Los que van a morir te saludan - Eduardo Devés - Страница 4
Presentación a la edición de 1997
ОглавлениеSe cumplen 90 años de los acontecimientos de Santa María de Iquique. Este libro se escribió hace 10 años. Fue en cierto modo una conmemoración. La «Introducción» da cuenta de la sensibilidad de la época. Todavía estábamos en dictadura. La muerte había golpeado reiteradamente; el tema de la muerte era una obsesión. Felizmente, hemos podido renovarnos, renacer con nueva piel (en parte).
A este libro no se le ha cambiado nada. Apenas unas erratas suprimidas. Un pequeño prólogo agregado. Reescribirlo era una tarea ante la cual me sentí incapaz; tampoco tengo una propuesta claramente diversa. Las investigaciones no han sido muy grandes, a excepción de la buena recopilación documental publicada por nuestro amigo Pedro Bravo Elizondo.
Está claro: escribir sobre una masacre, por ser un hecho tan terrible, es una forma de escribir sobre el presente. Tal vez podría haber mirado hoy día las cosas con mayor optimismo, haber sido capaz de valorizar más el sentido de la sangre derramada en aras de la justicia, de la democracia, de la igualdad, de la vida. Quizás mi lectura de los hechos habría sido diversa. También estoy 10 años menos joven y 10 años menos ignorante.
Pero no es únicamente una cuestión personal o nacional. Del mismo modo, el gremio de historiadores está en otra. Hay temas así, como ópticas, que cumplieron una labor, habiendo sido dejados atrás (¡ya volverán!); hay otros que se han instalado. También es un gremio menos vivo, menos rebelde, menos creativo probablemente. Eso sí, ha ganado espacios, se ha constituido más en un referente, no es tan marginal. Ha logrado cambiar un poco la visión autoritaria de nuestra historia.
El gremio que se ocupa de los estudios históricos es hoy día más pequeño, pero más profesional; más concentrado en el país, pero con mayores contactos y proyecciones internacionales; menos creativo, pero con metodologías más asentadas; menos polarizado etariamente entre viejos e «historiadores jóvenes»; menos polarizado institucionalmente entre los que están en las universidades y los que están fuera. Todo esto nos lleva a pensar nuestro quehacer y a posicionarnos en el escenario nacional (e internacional) de otra manera.
Tenemos además actualmente una generación de menos de 40 años formada en los posgrados nacionales y que se va constituyendo (difícilmente) en actor de la discusión historiográfica. Difícilmente, digo, pues le ha costado ganar espacios. La chimenea tuvo tiraje, pero poco espacio le ha tocado a este grupo. Había muchos que esperaban y con formación extranjera muy sólida.
Escribir hoy en día un libro sobre las masacres de comienzos de siglo significaría en algún modo hacer un balance. Comienzo de siglo y fin de siglo: ¿se logró lo que se quería? ¿Las víctimas alcanzaron sus objetivos? ¿Los victimarios lograron los suyos? Muchos pensarán que los victimarios obtuvieron más. Yo soy de los que piensan diferente: que los trabajadores han sido más favorecidos por el siglo. Pero es una discusión muy larga y muy difícil de plantearla para poder avanzar un poco. En todo caso, parece evidente que en muchos aspectos el siglo XX quedó corto, ya que en 1900 o 1910 se esperaba más de este. No es menos verdadero que dio algunas cosas que no se esperaban, o que ni siquiera se podían esperar.
Vista desde ahora, la cultura obrera ilustrada fue muy ingenua. Pero no es menos ingenua la cultura oligárquica o la campesina. En cierto sentido, el siglo XX les quedó grande a todos. A muchos de nosotros, el fin de siglo también nos está quedando grande, aunque por otro lado a muchos los asfixie.
Pienso que el siglo que se abre no tiene auspicios optimistas. No creo que hoy día, como en 1900, existan muchas personas que piensen que durante el siglo XXI se van a solucionar los grandes problemas de la humanidad. ¿Qué piensas, lector? ¿Crees que a fines del XXI tendremos (tendrán) menos pobreza, menos injusticia, menos contaminación o explotación, que viviremos (vivirán) más en paz con nosotros (ellos) mismos, que seremos (serán) menos intolerantes?
Tampoco se trata de hacer futurología, sino preguntarnos en primer lugar por lo que significan para los chilenos, y por qué no para los latinoamericanos –asumamos esa supranacionalidad–, las masacres de comienzos de siglo.
Obviamente no significan para todos lo mismo. No faltará quien exclame en la actualidad que «¡bien merecido se lo tenían!». Pero en general no se escribe para ese tipo de gente, sino para quienes son capaces de hacerse, en cierta forma, uno con el otro, de comprender, de compartir, de sufrir y de morir un poco. Para quienes mueren un poco, pero a la vez son capaces de seguir viviendo.
A quienes lean este libro les hago dos sugerencias. La primera, que lo lean como un producto de mediados de los 80; la segunda, que fue y sigue siendo un libro con dos objetivos: informar y hacer pensar. Claro está, son libres de leerlo como les dé la gana.
Este libro fue escrito para evitar las matanzas. No tanto para que los matadores fueran más clementes, sino principalmente para que los eventuales muertos no se pusieran en situación de ser baleados. Un afán constructivo y positivo quiso ponerse en relieve. Trabajadores más dispuestos a construir sus alternativas que a morir contra las alternativas burguesas. Trabajadores capaces de asumir su propia historia, no sólo para no repetirla sino para utilizarla de peldaño y, por qué no, de trampolín. ¿Tal vez se trata de una pretensión muy ambiciosa de mi parte?
Que tengan suerte en esta lectura.
Eduardo Devés
Diciembre de 1997.