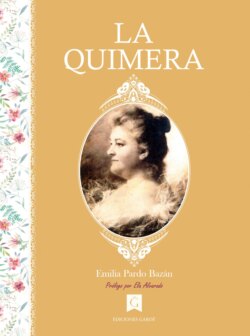Читать книгу La quimera - Emilia Pardo Bazán - Страница 12
ESCENA III DICHOS, YOBATES
ОглавлениеYOBATES.—¿Conoces tú a este extranjero, Casandra?
CASANDRA.—Hijo es de Glauco. Viene de la corte de Antea y te trae letras de Preto.
YOBATES.—Salud a ti. ¿Dónde está el mensaje?
BELEROFONTE.—Recíbelo (le entrega las tabletas unidas). Me ha encargado que lo abras a solas. Sin duda encierra altos secretos.
YOBATES.—Cumpliré el encargo. ¿Qué hacías tú en el palacio de mi yerno? ¿Por qué no te quedaste al lado de tu padre, aprendiendo a sujetar corceles sin freno ni brida?
BELEROFONTE.—Rey de Licia, no ignoro las hazañas de mi padre. Probé a imitarlas en mi primera juventud, y me las hube con un corcel que no nació en la tierra. Dos alas blancas y luminosas arrancan de su lomo; sus fosas nasales destellan rayos de claridad y despiden vaho de ambrosía; está loco de ansia de libertad y no hay ave que así cruce el azul espacio. No sufre ancas, ni jinete, ni palafrenero. Con solo agitar sus vibrantes alas, despide al atrevido que intente cabalgarle. Ansioso yo de gloria, un día trepé a la sierra en que pace el divino caballo. Hay en lo más inaccesible de las montañas, donde la nieve cubre los picos, valles diminutos que riegan el deshielo, que el calor reconcentrado fecundiza y en que una hierba virgen, jamás hollada, crece con frescuras de flor. Allí, lejos de la bajeza humana, gusta de retozar Pegaso. Oculto detrás de una peña, esperé a que se hartase del pasto delicioso; y cuando estuvo ahíto, por sorpresa le eché a la cerviz pesada cadena, y, asido a ella, cabalgué. Furioso el corcel, relinchando de ira, coceaba y se encabritaba; apretaba yo los muslos; mis manos se agarraban a las alas, paralizándolas; mis talones le hincaban el doble aguijón en el ijar. Por momentos creí ser lanzado al precipicio; pero ya dos hilos de sangre rayaban el bruñido flanco del corcel y, trémulo, espumante, sudoroso, tuvo que darse por vencido y domado. Entonces ofrecí el Pegaso a mi protectora Minerva. Dos veces ha intentado quitárselo Apolo, envidioso de tan inestimable don.
CASANDRA.—Padre, la clemencia de los inmortales nos ha traído a nuestro hogar un héroe.
YOBATES.—¡Un héroe! ¡Sea cien veces bienvenido! Y dime, extranjero igual a Marte, ¿no has encontrado en tu camino al monstruo que nos tiene atemorizados? ¿No has visto a la Quimera?
BELEROFONTE.—Me han hablado de ella los pastores en las majadas y los enfermos expuestos al borde del camino. Cerca del templo de Haifestos he sentido su resuello ardiente en la espalda. Me volví y nadie había.
YOBATES.—¿Por qué dejaste el palacio de tu padre? Ahora me acuerdo de haber oído referir una historia… ¿No fuiste tú quién sin querer atravesó con un dardo el corazón de tu hermano Belero?
BELEROFONTE.—Pues es preciso decirlo, sí; yo fui ese desventurado. Los dioses, oh rey, nos tejen la tela del existir; suponemos que caminamos, y es que invisibles manos nos impulsan. En la Acrópolis de Corinto hemos elevado un templo a la Fatalidad. La diosa tiene los brazos de plomo, las manos de bronce, y en una lleva el martillo y en otra los clavos de diamante que fijan nuestro destino. Nuestras culpas involuntarias nos pesan como voluntarias: Edipo, sin delito en la voluntad, vagó ciego y perseguido por las furias; yo vago expatriado y sin familia.
YOBATES.—En el umbral de mi puerta la Fatalidad se detiene. Te haremos grata la vida. ¿No es cierto, Casandra?
CASANDRA.—Hilaré para tus ropas y te daré miel de mis colmenas.
YOBATES.—Ahora, refrigérate y descansa. En esa estancia hay una pila de mármol, agua clara, aceite perfumado para ungirte, túnica y sandalias para mudarte, mientras se prepara el festín. Salve, Belerofonte, mi huésped. ((Sale BELEROFONTE por una puerta lateral).