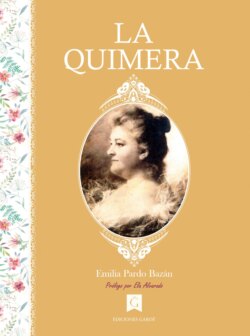Читать книгу La quimera - Emilia Pardo Bazán - Страница 21
I
ОглавлениеALBORADA
L
os últimos tules desgarrados de la niebla habían sido barridos por el sol: era de cristal la mañana. Algo de brisa: el hálito inquieto de la ría al través del follaje ya escaso de la arboleda. En los linderos, en la hierba tachonada de flores menudas, resaltaba aún la malla refulgente del rocío. El seno arealense, inmenso, color de turquesa a tales horas, ondeaba imperceptiblemente, estremecido al retozo del aire. La playa se extendía lisa, rubia, polvillada de partículas brilladoras, cuadriculada a techos por la telaraña sombría de las redes puestas a secar, y festoneada al borde por maraña ligera de algas. A la parte de tierra la limitaba el parapeto granítico del muelle, conteniendo el apretado caserío, encaperuzado de cinabrio.
Un muchacho de piernas desnudas, andrajoso, recio, llevaba del ronzal a un caballejo del país, peludo y flaco, a fin de bañarlo cuando el agua está bien fría y tiene virtud. Volvió la cabeza sorprendido, al oír que le hablaba alguien y ver que un señorito bajaba corriendo desde el repecho de la carretera de Brigos hasta los peñascales, término del playal.
—¡Rapaz! ¡Ey! La panadería de Sendo, ¿adónde cae?
—Venga conmigo, se la enseñaré —contestó en dialecto el muchacho, tirando del ronzal del jaco y volteando hacia al caserío en dirección a la plaza—. Por callejas enlodadas, donde cloqueaban las gallinas, guio al forastero hasta la panadería, situada frente a la iglesia parroquial. La puerta del humilde establecimiento estaba abierta. El forastero echó mano al bolsillo y dio una peseta a su guía, que se quedó atónito de gozo, apretando la moneda en el puño, temeroso quizá de que le pidiesen la vuelta. Al ver que el forastero entraba en la panadería sin acordarse más de él, besó la peseta arrebatadamente, la escondió en el seno y partió disparado.
La tienda del panadero, estrecha, comunicaba con la cocina y el horno; este, con un salido a la corraliza. En la tienda no encontró el forastero a nadie. Un olor vivo y sano a cocedura, a pan nuevo, le alborotó violentamente el apetito. Una mujer todavía joven, sofocada y arremangada de brazos, se le presentó, saludándole con un «felices días nos dé Dios».
—Muy felices, señora… ¿Está Rosendo?
—¿Que le quería?
—Soy su primo Silvio, el que ha venido de Buenos Aires —contestó el forastero—. Quería… nada; verle.
—¡Ay, Jesús! Siéntese… Haga el favor de aguardar un instantito.
Y, exagerado por la emoción el acento cantarín y mimoso de la tierra, gritó, metiéndose adentro:
—Sendo… ¡ay, Sendo! ¡Ven aquí, hom…!
Apareció el panadero, sudoroso, empolvado de harina —y no dijera nadie, al pronto, sino que era el propio Silvio, o un hermano gemelo. La misma finura de tipo; ambos de ojos azul grisiento, de menudo bigote dorado, de tez blanca, de cara oval, de pelo alborotado, sedoso, rubio ceniza. Mirándolos más despacio, se advertía que, bajo iguales máscaras de carne, la cara verdadera, espiritual, era no solo diferente: opuestísima. Sendo, al reconocer a Silvio, se había parado, receloso de lo desconocido; Silvio avanzaba con los brazos abiertos.
—Y luego… ¿Tú por aquí?… —murmuró el panadero con retraimiento y precaución.
Silvio comprendió. Su sensibilidad sufrió un arañazo leve. ¡Pobre primo! ¡Temía que viniesen a explotarle! Se apresuró a situarse en terreno despejado.
—Sí, hombre… Vengo de Brigos, de casa de Moleque. Voy a Alborada…
—Vamos, ¿a las torres? —asintió Sendo, tranquilizándose, con entonación respetuosa. ¡Buena señal! Cuando Silvio iba a las torres…
—Y como no quiero llegar allí sin haber almorzado, me daréis una taza de caldo, ¿eh? y un poco de bolla fresca. Vengo a pie: estoy cansado. Toma —añadió precipitadamente—, esto lo compré en América para tu chiquilla mayor. ¿Dónde anda?
Era un dije de oro bajo, con rubíes falsos y perlitas. La panadera exhaló un suspiro de admiración y placer.
—Están ella y los hermanos en el arenal a se divertir, los pobriños. Mientras se cuece hay que espantarlos de aquí, que no dejan trabajar a uno. Solo tengo al de pecho; descansa como un santo en la cuna. ¿Lo traigo?
—No —replicó Silvio—. Antes de irme los veré.
—A ver luego el caldo, mujer —ordenó Sendo imperiosamente.
Salió la frescachona a trastear por la cocina, y sentáronse los dos primos en la tienda, en sillas de paja desventradas y sucias. Hablaron. Cada tres minutos les interrumpía un parroquiano, pidiendo un mollete de a libra o una rosca de trenza. Levantábase el panadero a despachar y cobrar, y era lento en retraer el coloquio adonde lo cortaban; no obstante, con habilidad y sorna aldeana, al fin lo retraía. ¿Qué tal le había ido a Silvio allá en esas tierras donde tanto dinero se gana? ¿Traería, de seguro, un capitalito?
—No… —y Silvio reía—. ¡Aquí os figuráis que allá llueven billetes de Banco! Allá también hay ricos y pobres… Yo no emigré por hacer fortuna.
Viendo la sombra de preocupación que nublaba el gesto del primo, añadió prontamente, con algo de nerviosidad:
—Al principio… ¡pch! me fue muy mal. Ahora ya ganaba para vivir. No pido limosna. ¿Dices que al segundo hijo le pusisteis mi nombre? Ahí tienes para comprarle dulces…
Tendió un billete de última fila, de a veinticinco. El panadero, radiante, después de varios «no te molestes» lo recogió. Así como así, él iba a dar de almorzar a Silvio, ¡a obsequiar también! En una vuelta, se acercó a la cocina, y por lo bajo:
—María Pepa, mujer, si hubiese sardinas del pilo… Es loco por ellas. Traerás un neto de vino tinto de lo mejor, ¿eh, mujer?
Serían las once cuando María Pepa dispuso la pitanza en la mesa de la cocina. Al ver sobre el mantel gordo y rugoso la fuente de barro llena de sardinas asadas, plateadas y negruzcas, Silvio sintió que se le henchía de saliva la boca. Su estómago flojo, estropeado por privaciones y miserias en la primera edad, tenía súbitos antojos de golosina, como los niños y los enfermos, y le encaprichaban especialmente los platos ordinarios, los sencillos condumios regionales. Se arrojó a las sardinas; ayudadas por la torta caliente, sabíanle a pura gloria. El vinillo del país, acidulado, hacía un maridaje delicioso con la carne blanca, salada a granel, de los peces. María Pepa, lisonjeada, se reía de ver al primo devorar.
—Coma, coma, que le preste, ya que le gusta… ¡Mire qué afición le llevan, Jesús!
—Dile a tu mujer que me hable de tú, y que se siente a almorzar con nosotros —suplicó Silvio.
—Tiene cortedá —Rio Sendo—. Como es la primera vez que te ve, hombre… Ya almorzará ella luego, ende acabando de servirnos…
—Pero yo no me conformo. Es un favor que te pido. Que se siente. Anda, María Pepa; cuéntame de tus chiquillos. ¿Los crías tú?
—¿Y luego? ¿Quién me los ha criar? —exclamó la frescachona.
—Uno por año, ¿eh? ¿Como la tierra?
—Cuasimente, sí señor; uno cada año… no siendo el año que estuvo mi esposo muy malísimo de calenturas.
—¿Y trabajas siempre, aunque sea embarazada o criando? —preguntó Silvio escanciando un vaso lleno a María Pepa.
—¡Ay! ¡Qué remedio! Señorito… Los pobres…
—¿Señorito? Me llamo Silvio. Me has dado unas sardinas, María Pepa, que no las trocaría yo por ningún guiso de cocinero francés. Sendo, tu mujer vale mucho. Me parece que sois felices y que os lleváis como ángeles; ¿no es cierto?
—¡Ay! Eso sí, alabado Dios —respondió Sendo por su mujer, la cual, avergonzada se sofocó más—. Riñas no hay aquí. ¡Siquiera tiempo a reñir tenemos! Como nunca falta qué hacer… Pero, y entonces tú —porfió suavemente, con la insidiosa blandura del país—, ¿no traes de allá para vivir descuidado? Si yo me fuese allá a amasar pan, algo traería; puesto ya un hombre a pasar el charco, ¡caraina!
—Ya te dije que no iba en busca de cuartos —replicó Silvio, engolfado en una escudilla de caldo de berzas y patatas con espeso de harina de maíz—. ¡Vaya un caldito! ¡Qué antojo tenía de él, así como lo hace María Pepa!
Sendo miraba a su primo, no atreviéndose a preguntarle por qué se embarca un hombre cuando no va en busca de cuartos.
—Algún día —sonrió Silvio, a quien la beatitud del estómago alegraba el pensamiento— puede ser que tenga cuartos de sobra, aunque no los busque. Entonces os pido a mi ahijado, ¿eh?, y me lo dais, y lo educo y hago de él una persona.
—¿Y tus hijos? Te casarás —objetó Sendo prudentemente.
—No me casaré. Solo me casaría con una como María Pepa, lo mismito. Una que sepa hacer estos caldos —añadió.
—¡No se burle! —arrulló cantando María Pepa. Oyose el llanto de una criatura; corrió la madre al dormitorio, y un segundo después se desabrochaba el justillo y acercaba al mamón a un seno gordo, tenso, de venas azuladas. Silvio, ahíto, dilatado de bienestar, contemplaba el cuadro: la mujer, morena, sana y dorada como el pan, lactando a un chicazo que pegaba manotadas a la teta y se volvía curioso, con la boca untada de leche.
—¿Quién sabe si esta es la felicidad? —pensaba—. Al menos, es la ley de naturaleza.
Así que su crío se puso que no le cabía gota más, la madre, engreída por la expresión de simpatía de los ojos de Silvio, le llegó el pequeño a la cara mendigando la alabanza y el beso. El pequeño olía a descuido y a lo que huelen los nidos de paloma. Silvio, perturbado en su digestión y en su refinamiento, se hizo atrás. Instantáneamente se le desvaneció la ilusión idílica, ese sueño que es el reverso de la megalomanía; soñar con ser menos, recordando la aspiración, espejismo de luchadores fatigados.
—¿Sabrá aquí algún chiquillo el camino de Alborada, para que me guíe? —articuló con sequedad impaciente.
—El nuestro, el mayor, puede ir —ofreció Sendo.
—No, no; prefiero otro. No va a volverse solo el niño.
—Deja pasar la fuerza del sol, hombre. A tal hora, en Alborada estarán almorzando.
A una revuelta de la carretera empezó a emerger, de la ramazón tupida del castañal, el alminar de las torres de Alborada. Poco a poco, la mole del edificio entero: parecía ascender, todo blanco, de piedra granítica; al mismo tiempo olores finos, azucarosos, de flores cultivadas, avisaron a los sentidos de Silvio. Llamó a la campana de la verja y esperó, bañándose en un ambiente saturado de esencia de magnolia. Tardaron bastante en abrirle: los perros, a distancia, presos, ladraban tenazmente.
Cuando entregó, para solicitar una entrevista con «la señora», la carta de presentación del doctor Moragas, notó despechado un encogimiento que le enfriaba las manos y le enronquecía la voz. Con lúcida fidelidad recordaba que en Marineda, antes de pensar en emigrar a la Argentina, todavía adolescente, entre colegiales, había dibujado una caricatura insultante de aquella mujer, en quien deseaba ahora encontrar eficaz auxilio. Angustiado, volvió a ver el mugriento pupitre del colegio, los trazos de lápiz sobre el papel; oyó las risas… ¿Dónde pararía la caricatura? ¿Tendría noticia de ella la célebre compositora? ¿Si le recibiría con desdén o con repulsa severísima?
La aprensión de Silvio creció al dejarle solo el criado en una sala baja, amueblada de caoba y cretona, cubiertas las paredes de retratos viejos, bituminosos. En un ángulo aparecía el piano, resguardado de la humedad por una manta de seda rameada y entretelada. Los objetos ejercían sobre Silvio sugestión profunda; la sencilla sala, el instrumento confidente de la inspiración artística, le impresionaron. Prestó oído: creía escuchar pasos, taconeo, roce de faldas, y repitió en sus adentros: «Este es un momento muy solemne… Tal vez decide mi porvenir… Entran». Entraba, sí, un singularísimo perrillo, ladrando aguda y hostilmente; su extrañeza atrajo a Silvio, le distrajo. El chucho parecía uno de esos asiáticos monstruos de bronce que guardan las puertas de los santuarios japoneses. La idea de tomar un apunte se apoderó de Silvio; y ya buscaba su lápiz y su diminuto álbum, cuando, al volverse, vio a una dama que le saludaba y le ofrecía asiento.
La reconoció. Apenas cambiada por los años transcurridos, era la baronesa de Dumbría, madre de la compositora.
—Tal vez sea difícil, al menos en algún tiempo, que pueda usted retratar a mi hija —declaró, leída la carta que servía de presentación a Silvio—. Minia anda siempre escasísima de tiempo, y… además… La verdad: tantos retratos la han hecho, y tan medianos todos… que siente aversión hacia los retratos. En fin, vamos a ver… La diré… Aguarde usted aquí.
Se alejó la baronesa. Silvio, entre tanto, descorazonado, apuntó en dos de sus actitudes extrañas al asiático monstruo. Al cuarto de hora, otra vez pasos, y la baronesa expansiva, triunfante.
—Minia dice que aquí dispone de algunos ratos libres, y que si usted tiene tanto empeño y cree que eso le puede ser útil, por su parte, con mucho gusto. Pero es aquí, fíjese usted bien: en Madrid, Minia no tiene un instante… ¿A ver ese dibujo? ¿Es Taikun?
—¿Es japonés, señora? —preguntó a su vez Silvio, algo animado ya, respirando mejor.
—Japonés… e inglés. Vino preñada su madre a bordo; parió en Gibraltar… ¡Qué gracioso el dibujito! Y ¡qué aprisa!
El efímero elogio dilató más el pecho de Silvio; se colorearon un poco sus mejillas mates, rasuradas de una barba leve.
—En ese caso, señora baronesa, ¿qué día y a qué hora he de volver para la primera sesión? No molestaré mucho; a falta de otro mérito, tengo la mano ligera…
—¿Volver? Se quedará usted aquí… ¿Había usted de estar haciendo viajes a Marineda o a Brigos? ¡No faltaba más! Voy a disponer que le preparen habitación. Las torres son bastante grandes… ¿Ha traído usted papel y lápices? Caballete lo tenemos aquí.
—Proyectaba traerlo todo mañana de Brigos. Es mejor que me vaya y vuelva con los trastos; ¿no le parece a usted?
—Nada de eso. ¿Tiene usted el hormiguillo? Un propio a Brigos al instante. La distancia es una bicoca. ¿No ha venido usted a pie?
—Pondré dos letras entonces, señora, ya que tan buenas son ustedes, a la hija de mi tutor, Lucía Moleque, a fin de que entregue mi caja, mi blusa, los rollos de papel…
—Eso es. Que le envíen lo preciso. Venga usted por aquí a mi escritorio… ¿Ha almorzado usted? ¿Quiere refrescar? ¿Cerveza?
El corto día de otoño expiraba cuando el propio regresó de Brigos. Hasta las primeras horas de la tarde del siguiente, no se empezó el retrato al pastel. Silvio, no obstante, no había perdido la noche anterior. A la luz artificial, sobre la maciza mesa de caoba de la sala había bocetado ligeramente, a la pluma, la cabeza vigorosa, de incorrectas facciones, de Minia Dumbría. Libre ya de aprensiones pueriles, jugó con la figura de la compositora, de la cual se estaba apoderando en una caricatura humorística y respetuosa, de extraordinaria semejanza. Diseñó también otra vez a Taikun, y a las once, cuando se retiró a su cuarto, notó que se encontraba en Alborada como si hubiese pasado allí la vida entera.
Los preparativos, la colocación del modelo, se discutieron a la mesa, a la hora de almorzar. Era preciso graduar la luz por medio de cortinajes; y al plantearse la cuestión del traje, Minia contestó que no tenía en Alborada ningún cuerpo escotado.
—Lo improvisaremos —añadió—. De cualquier manera.
Sencillamente recogido el pelo, rodeados los hombros de una nube de tul blanco sujeta con cintas anchas color de mar, posó resignada la compositora. Suponía que el retrato iba a salir desastroso.
Silvio disponía febrilmente sus lápices de pastelista ante el pliego de papel grisáceo fijo en el tablero con doradas chinches. La prolongada blusa de dril le daba semejanza con un obrero. Guiñó las pupilas, frunció el ceño, contrajo la frente, registrando en el modelo con avidez líneas y colores, y valiéndose de las yemas de los dedos mucho más que de los lápices, principió sin delinear, aplicando ligeras manchas. Dijérase que era la nebulosa de una cabeza y un busto lo que nacía, vago y fino sobre el muerto fondo cenizoso.
Minia no fijaba la vista, ni aun por curiosidad, en el trabajo del pintor. Sus ojos de miope descansaban en el familiar paisaje que encuadraba la ventana. La cañada suave, el bosque de castaños, la espesura de pinos, las tierras de labor segadas, todo tostado y realzado con oros rojos por la mano artística del otoño, y a lo lejos el trozo de ría como fragmento de rota luna de espejo, entraban una vez más por su retina en el alma, y la adormecían con sorbos de beleño calmante. El oleaje de notas musicales que en ella se agitaba, aplacábase ante la naturaleza. Y eran los únicos instantes en que Minia reposaba algo; no percibía la música como tensión y esfuerzo de facultades, sino que la sentía como un río fresco, como baño de dulzura, y repetía mentalmente versos de Fray Luis.
«El aire se serena…
¡Oh desmayo dichoso!
¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido!»
Llegó a prescindir enteramente de que la retrataran, porque la idea del retrato más bien era desagradable; de un modo mecánico, conservaba, sin embargo, la pose. La voz de Silvio la restituyó a la tierra.
—¡Qué expresión tan bonita, señora! ¿Quiere usted mirar un momento?
Ya la nebulosa iba concretándose. Surgían la cabeza, los hombros blancos. Sonrió la compositora…
—Veo que me hace usted favor. Lo apruebo. Siempre hay que proceder así cuando se retratan mujeres.
Como si le hubiesen pinchado en el punto sensible, saltó Silvio en un impulso de los que no sabía reprimir, desatándose a hablar, emocionado, nervioso.
—¡Pues si ese es mi delito, señora! ¡Mi delito! Usted de seguro comprende… Yo hermoseo a cuantas pinto: a usted, proporcionalmente, no la favorezco casi. Se me figura que así la respeto más. ¡La doy a usted toda su edad, su corpulencia, y su misma expresión, la misma! Suavizo un poco las líneas.
—¡Falta hace! —interrumpió Minia festivamente—. No sé qué alfarero me amasaría la cara; escultor no pudo ser.
—¡Bah! ¡Las líneas! —continuó Silvio—. Corregir líneas, corregir tonos del cutis, hacer de lo ajado lo suavemente pálido y de las remolachas rosas… eso, cualquiera sabe. Más difícil es infundir un alma en caras que no la tienen. El intríngulis es meter esa belleza del ensueño y del pensamiento en fisonomías de modelos que están rabiando porque el vestido sienta mal o porque el corsé aprieta. ¿Verdad que los retratos siempre parece que nos cuentan algo, algo muy melancólico y digno o muy amoroso? En cien casos, es que el retratista presta al modelo el espíritu de que carece.
—Según —respondió Minia, interesada por la teoría—. Hay pintores muy realistas, por ejemplo, don Vicente López, y un flamenco antiguo, Franz Hals, que retratan la naturaleza animal y la expresión vulgar… ¡Y hacen prodigios, vaya!
Silvio, pensativo, se limpiaba los dedos con el pañuelo. Sus labios palpitaron al nombre de los dos pintores.
—¡También lo haría yo! Es decir, ¡qué disparate de vanidad! ¡No se ría usted de mí…; también yo probaría a hacerlo! Eso es lo bueno, lo bueno: la verdad, sin trampas ni artificios. ¡Dichosos los que no necesitan falsificar nada! A veces, señora…
—Mis amigos me llaman Minia —advirtió ella benignamente, apiadada por lo que ya iba adivinando.
—Mil gracias… Decía que a veces leo en los periódicos que echan el guante a un monedero falso, y me asombro de que no prendan a los infelices que sofisticamos lo más sagrado, el arte. ¡Envidiable suerte la de usted! Contra la corriente de los convencionalismos; desdeñando ataques y groserías, escribió usted sus famosas Sinfonías campestres, empapándose en el sentimiento aldeano: en la realidad. Así han llegado a todas partes, por la verdad que contienen. En Buenos Aires las oí tocar, las vi aplaudidas. Como la necesito a usted, no digo más: creería que soy un adulador…
Los ojos de Minia, pequeños, durmientes, se llenaron un momento de infinito.
—¿Allí las oyó usted?
—Todas. Y me conmovían mucho. Usted y yo hemos nacido en el mismo pueblo, en Marineda. Mientras no salí de él… experimentaba hacia usted hostilidad. No sé por qué; sería porque hablaban de usted continuamente y yo era un niño, y a esa edad no sobra la benevolencia. ¡Al contrario! Después, cuando me vi tan lejos… la nombraban a usted, o a cualquier persona o cosa de la tierra… y me entraba alegría.
—¿Quiere descansar un momento? Me va usted a contar eso; su vocación, sus viajes.
—No, señora —negó él en seco—. Perdone… Primero he de poner el retrato a cierta altura.
—Como guste; usted es quien ha de dispensar —respondió Minia en tono de cortés indiferencia.
—¡No adopte expresión enojada! La de antes, la de antes —suplicó Silvio, contrito, apurado como si le acaeciese la mayor desventura.
—De eso sí que no respondo… ¿Quién se acuerda de lo que producía esa expresión? Intentaré pensar en lo mismo que pensaba…
Volvió a descansar la mirada en el paisaje; quiso perderse, confundirse, diluir su personalidad en las lejanías color amatista de los montes que formando anfiteatro lo cercaban. No pudo: el conocido murmurio de notas, la efervescencia musical, era invencible. Hubiese deseado estar sentada ante el piano, traduciendo todo lo que —con la vaguedad del boceto al pastel en que se afaenaba Silvio— hervía dentro de su cerebro fácilmente excitable. Como la ola tras la ola, y aún del modo continuo y presuroso que cae el surtidor en el tazón, los elementos de un poema sinfónico apuntaban y se desvanecían.
—¡La expresión de antes! —pensaba para sí—. Si este es artista, si posee sensibilidad, no ignorará que no nos bañamos dos veces en la misma agua, ni se reproduce el mismo minuto de nuestra vida.
Silvio, entre tanto, voluntariosamente, trabajaba; tenía, en efecto, la mano ligera, la afluencia del toque, la justeza rápida de la entonación; el parecido con el modelo se establecía desde el primer instante, y de sus yemas febriles, ágiles, embadurnadas, salían al papel matices deliciosos, medias tintas de una armonía suave, comparable a la de los celajes cuando amanece, claridad ligeramente velada de niebla perlina. Su colorido encarnaba, pero encarnaba por un estilo inmaterial. Aquel pastel, que reproducía una cabeza de mujer, ni joven ni hermosa, un rostro enérgico, lleno de imperfecciones, era, sin embargo, elegante a la moderna, exquisitamente elegante, por la manera de estar puesto, y tenía lo blando y fino del natural idealizado.
Una serie de exclamaciones admirativas de la baronesa de Dumbría, que acababa de entrar, hizo levantarse a Minia. Se situó ante el caballete. El pastelista interrumpió su tarea: esperaba ansioso. La compositora, echándose atrás, dijo solamente:
—Bien, bien. No tema usted que le diga «¡qué bonito!». Los planos de la cara son esos: la simplicidad del conjunto me agrada.
Y volvió a posar, arreglándose las gasas medio descompuestas.
Ya no estaban en la sala baja de la torre, de anticuado mobiliario, de paredes cubiertas por bituminosas pinturas. Era en la terraza, bajo la bóveda de ramaje de las enormes acacias, de las cuales, no con violencia de remolino, sino con una calma fantástica, nevaban sin cesar miles de hojitas diminutas, amarillo cromo. Bajo la alfombra de la menuda hojarasca que moría envuelta en regio manto áureo, desaparecía el enarenado del suelo completamente. Los sillones de mimbre que ocupaban Minia y Silvio se adosaban a la baranda de hierro enramada de viña virgen, sombríamente purpúrea; Taikun, echado en la postura de las liebres, insólita en los canes, atrás las dos patas saliendo de enormes bombachos de pelambre fosca y fulva, levantaba de tiempo en tiempo su cabeza de alimaña de pesadilla, y mosqueaba el plumero de su cola.
—Tiene usted que perdonarme —decía Silvio— aquella negativa exabrupto. No quería adelantar nada mientras usted no se convenciese de que no soy enteramente un desgraciado sin pizca de disposición. ¿Qué podrían interesar a usted las ambiciones y las ansias de esos míseros que no poseen elementos para llevarlas a la realidad? Y usted me creyó uno de ellos.
—Así es —respondió Minia lealmente, dejando sobre la mesa de piedra el libro.
—Lo comprendí. Yo soy muy listo; nada se me escapa. ¡Ay, lo que pensará de mi presunción! Pero no importa, es cierto. Ejercito una especie de adivinación de los pensamientos y las intenciones. Conozco a los demás acaso mejor que me conozco, y de una palabra o un gesto deduzco… ¡Asusta lo que deduzco! Usted quería darme despachaderas, y si no es por la baronesa…
—No extrañe usted mi recelo. Siempre un retrato.
—Sí; entendido… En fin, gracias a Dios, no está usted quejosa del suyo.
—Al contrario. Contentísima.
—Me atreveré entonces… Echaré mi memorial… Deseo que ese retrato se lo lleve usted a Madrid y lo vean sus relaciones; quizás alguien me encargue alguno, y modestamente pueda sostenerme allí, estudiando. No tengo otra esperanza en el momento presente.
Minia reflexionó antes de contestar:
—Mi madre conoció a su padre de usted, y conoce a su tutor. Por ella supe que temprano fue huérfano. ¿No le quedaron medios de fortuna?
—Pocos… Hoy casi nada. No me importa. Mi problema no es de dinero. Es decir, necesito el preciso para vivir y trabajar; no busco la riqueza por la riqueza. Aunque tengo mil caprichos refinados, me falta la casilla de la codicia. Se reiría usted si supiese cómo administro. ¿Bohemio? No; no es la nota bohemia. Es que no encuentro ningún goce en el dinero guardado. ¡Guardar! ¡Qué estupidez! Para cuatro días que se vive… Lo que me reste de la escasa hacienda de mis padres, que será una miseria y rentará unas perras, lo liquidaré a escape.
—¿Le atrajo a usted el arte desde niño? ¡Porque es usted bien joven…!
—Veintitrés… —pronunció Silvio.
Minia le consideró. Era todavía más juvenil que de veintitrés; la cara oval y algo consumida, entre el marco del pelo sedoso, desordenado con encanto y salpicado en aquel punto de hojitas de acacia. El perfil sorprendía por cierta semejanza con el de Van Dyck… Se lo habían dicho, y él se recreaba alzando las guías del bigote para vandikearse más.
—A los dos años pedía por favor que me permitiesen ver dibujar. A los catorce marché solo y sin amparo a Buenos Aires, porque mi tutor había resuelto que yo siguiese la carrera militar; decía que pintar es oficio de holgazanes. En Buenos Aires… ¡qué lucha! ¿Se lo cuento a usted todo? Sí, sí; con usted, desde el primer momento, he deseado la confesión. Se me agotaron los recursos. Tuve hambre. Trabajé de peón de albañil, sirviendo cal y yeso para ganar una tajada de tasajo. Desde entonces tengo el estómago endeble; el día que digiero bien estoy de excelente humor. Lo malo no es haberse estropeado el estómago… Es que vi la vida tan en crudo, en feo y en duro, que se me despellejó el corazón y crio callo. ¿Se da usted cuenta?… Después embadurné frisos, escocias… decoré… tonterías: pabellones, tocadores, galantes… Últimamente ya me las arreglaba mejor, gracias a los retratos y a alguna tablita. ¡Volver a Europa! ¡Dibujar mucho! ¡Oler lo que se guisa en tres o cuatro talleres de París y de Londres!
—¿Y quién le ha amaestrado en el pastel?
—¡Bah! Nadie. ¡El pastel! ¡Gran cosa! Dedos, dedos y mucha triquiñuela y mucha picardihuela en el pulpejo; eso sí… Mejor que nadie conozco yo que todo cuanto hago no vale un pepino. Agradable, agradable, bonito, bonito… ¡Bonito! ¡Peste! Ansío subyugar, herir, escandalizar, dar horror, marcar zarpazo de león, aunque solo sea una vez.
Minia meditaba, una meditación palpitante.
—¿De modo que vocación, no profesión?
—¡Vocación… o delirio!, una cosa que parece enfermedad. Me posee, me obsesiona.
—¿Y… finalidad? —interrogaba precavidamente, con tactación médica.
—¿Finalidad? Ninguna. ¡Por hacerlo! —afirmó Silvio, cuyos ojos color de humo claro relucieron con reflejos de acero desnudo—. Creo que ni por la gloria, es decir, lo que así se llama. ¡Por la dicha de hacerlo! Hágalo yo, y venga luego lo que venga. Todo lo demás… ¡pch! ¡Ser alguien! ¡Ser fuerte, ser fuerte!
Y las lindas facciones se crispaban y el rubio ceño se fruncía de un modo violento, casi torvo. La compositora guardaba silencio, el silencio de las cuerdas del arpa que aún retiemblan sin sonar.
—Malo, malo —dijo por último—. El caso está bien caracterizado. Todos los síntomas. Espero, en interés de usted, que rebaje la calentura.
—¡La padezco desde que nací, acaso! Si no es para eso, no tengo interés en existir. No crea usted: a ratos… se me quita la fe. Ayer mañana, por ejemplo, al venir de Brigos, me detuve en Areal. Tengo allí un pariente, hijo de una hermana de mi madre, panadero… Yo venía desfallecido: me dio caldo, pifón y sardinas, y vi a su mujer y su patulea de criaturas. Se quejan de la suerte, de escasez, pero están sanos y son dichosos a su manera. Envidié esa manera.
—Tenía usted razón en envidiarla —afirmó lentamente Minia—. Solo que es un sentimiento inútil. La envidia no nos aproxima una pulgada a lo envidiado.
—Ni yo me aproximaría. Son fantasías, mandolinatas pastoriles. Cada cual ha de vivir su destino; el suyo, nunca el ajeno —declaró Silvio—. No soy viejo, pero ya estoy en las horas irrevocables. De aquí salgo a volar; de aquí… a Europa. Cuando subí por esa calle tan larga de magnolias, y pasé debajo de estas acacias que llueven gotas de oro, y me hicieron esperar en la sala, frente al piano, presentí (soy muy supersticioso y fío en los avisos) que me encontraba en ocasión decisiva y que este rincón del mundo guarda para mí la clave de lo venidero…
—¡Pobre criatura! —murmuró Minia sin mirarle.
—¡Le doy a usted lástima! Vamos, entiendo. Es que no cree usted que poseo condiciones de triunfador.
—Ni lo creo ni dejo de creerlo… Ignoro. Con lo que usted es capaz de hacer, sospecho que tiene asegurado el cocido, un cocido sano, suculento, quizás una comida sólida… ¡y eso es mucho, amigo! ¡Triunfar! ¡Dar ese zarpazo que usted sueña! El arte está espigado. La genialidad, la inspiración, si las viese usted en forma de improvisación, se equivocaría… Es el error de nuestros artistas: quieren sorprender a la ninfa dormida, ser faunos nervudos. Y lo que deben ser es caballeros andantes, cumpliendo mil hazañas oscuras, mil pruebas, antes de desencantar a la infanta. ¡Si al menos hubiese infanta! Se dan casos de encontrar en vez de infanta una bruja. ¿Y sabe usted lo más curioso? Al artista caballero andante, después de tantas heroicidades y de pelear con siete endriagos, lo mejor que le puede suceder no es acertar con la infanta, sino acertar consigo mismo, y autodesencantarse.
—¿No podré yo? —Silvio cruzaba las manos con angustia.
—¡A saber!… De antemano córtese usted las alas de cera; disciplínese la voluntad; precava el desengaño. ¡Beba cada día un sorbo de decepción: el vaso entero, de una sentada, es dosis mortal! Un sorbo es muy provechoso; aunque mejor sería no necesitarlo, no haber soñado, y ser como los ciápodos, que tienen la cabeza junto al suelo, lo más bajito posible; rasando la tierra; tanto, que sus pelos se vuelven raíces.
—Habla usted así porque ya ha llegado.
—¡Hablo así porque estoy en un momento de sinceridad, virtud o cualidad antipática por esencia, presencia y potencia…! Y quizás estoy en un momento de sinceridad, porque anochecerá pronto, porque el aspecto del campo es solemne, y la humareda de las cabañas flota con magia sobre el telón de selva. El paisaje, en mí, determina el estado de alma. No me haga usted caso.
Silvio, al contrario, se impresionó. Era un océano amargo y hondo, sin límites, lo que se asomaba a los ojos, a la fisonomía de la compositora, lo que gemía en su voz. Creyérase escuchar el murmurio fúnebre, amplio, del mar de Cantabria.
—¡Aun así! —exclamó el artista—. ¡Aunque me cueste eso y más!
—¡Taikun! —llamó Minia, cambiando de tono, recluyéndose en sí—. ¡Aquí, monigote! Vamos, quieto… Ya tienes la lana llena de hojas, tonto; ven, te las quito para que te luzcas —y con placidez afectuosa, volviéndose al pintor—: Su aspiración de usted, ¿conformes, supongo?, es incompatible con la felicidad, que consiste en desear cosas accesibles, pequeñas, vulgares, corrientes, en cultivar manías inofensivas y oscuras, como reunir variedades de claveles y tulipanes, coleccionar botones o hebillas de cinturón… Y usted renuncia a ser feliz: convenido. ¿Renuncia usted también al triunfo? ¡Ah! Renuncie. ¡Sea modesto, fórmese un corazón humilde y puro, como los de los grandes artistas desconocidos de la Edad Media… y quizás…! Usted, hoy pastelista, sería antaño miniaturista y monje. En su celda, después del rezo, diseñaría y policromaría lirios y mariposas; nacería una primavera en la vitela, un jardín sobrenatural como el del Cordero místico de Van Eyck. Cuando sonase el ángelus, ¡que está sonando ahora!, ¿no lo oye?, allá en la parroquial de Monegro, vería usted entre el azul de las lejanías una figura escueta, virginal, y un ser de alas tornasoladas, divino: ambos descenderían de sus pinceles a la página del horario. Nadie conocería su nombre de usted: muda la infame fama… la imprenta por inventar… ¡Oh delicia! ¿Qué falta hace el nombre? El arte anónimo es el romancero, son las catedrales… Usted, de seguro, está dispuesto a batallar por la victoria de unas letras y unas sílabas: ¡Silvio Lago! Veneno de áspides hay en el culto del nombre. Por el nombre nos despeñamos tras la originalidad, y el arte uniforme, poderoso, se acaba; solo hay el picadillo, falta la redoma que nos integre y amase con el gigote la persona.
—¿Y usted se ha contentado con arte anónimo?
—No… Por eso he recibido en mitad del pecho todas las puñaladas. El arte anónimo era como el sayal: vestidura idéntica, que identificaba aparentemente. Dentro latía el corazón, el cerebro funcionaba, la inspiración nada perdía. Hoy… es un infierno. Y en usted, además, ¡la complicación económica! Cuenta usted veintitrés años, batalla desde los catorce, y aún no ha carretado su grano de trigo, pendiente de que en Madrid le demos a conocer por… por el aspecto industrial… ¿Me excedo?
—No, no; siga… ¡Al fin, alguien que me habla así! Pegue usted fuerte, no duele; al contrario.
—Le damos a conocer, retrata usted… ¿a cuánta gente necesitará retratar?
—Cuatro retratos al mes, a doscientas pesetas; ocho o diez días de trabajo… y me bastará. Los restantes veinte días… para dibujar mucho; academias, desnudos. ¡Dibujar! la ortodoxia, la probidad de la pintura. Así que dibuje… como aspiro, ¡a un estudio de notabilidad!, ¡a postrarme ante Sorolla, por la luz, el aire, la pincelada!
—¿Sorolla? —repitió con extrañeza Minia.
—¿No le admira usted? ¡Pinta tanto o más que Velázquez!
—No se trata de pintura ni de admiración. Sorolla es enteramente adverso, me parece, a los gérmenes que usted lleva en sí. Cada cual debe abundar en su propio sentido, desarrollar sus tendencias. ¿No estima usted la elegancia, la distinción? ¿No era Van Dyck, ante todo, un aristócrata?
—No; yo solo estimo la fuerza. O pintaré como un hombre, virilmente, o soy capaz de pegarme un tiro.
El ángelus seguía sonando; sus lágrimas de plata caían en la atmósfera acolchada de bruma transparente. Los obreros que trabajaban en terminar la torre de Levante, la más alta de las tres de Alborada, se escurrieron de los andamios y cruzaron en fila de hormiguero dando las buenas noches, zuequeando y haciendo crujir la arena. Eran picapedreros, mozos la mayor parte; y el sábado les alborozaban la cobranza, el descanso, el bailoteo en perspectiva. Oscurecían la terraza con sus cuerpos vestidos de telas pobres; olían acremente a sudor; el ambiente se enturbió cuando ellos desfilaron.
—Tal vez estos —observó Silvio—, si consiguen lo que se proponen, si llevan adelante sus colectivismos, traerán, andando el tiempo, otra etapa de arte anónimo. Encasillados los artistas, cubiertas sus apremiantes necesidades, trabajarán sin exasperación de la vanidad, sin el aguijón del nombre. En Buenos Aires he conocido a bastantes socialistas… Los anarquistas, sin embargo, nos salvarán del anonimato, idea a que no me puedo habituar.
—Porque es usted todavía medio chiquillo. Si vive y paladea las ambrosías… ya me contará el sabor de boca que le dejan.
Un imperceptible orvallo, un soplo frío que extinguió la hoguera lejana del Poniente. La noche. Un globo de oro que al elevarse palidecía, se convertía en enorme perla gris y nacarada: la luna. Y la gran escenógrafa traía su telón romántico preparado, la fachada lateral de las torres toda en sombra, el frontispicio luminosamente blanco, los detalles de arquitectura adquiriendo un realce y una significación de misterio, el bosque ensanchado por la oscuridad, las acacias más grandiosas con su desmelenado ramaje, y allá en último término, el valle anegado en una nebulosidad azul que borraba los contornos y le daba apariencias de lago encerrado entre nubes y vapores de una delicadeza etérea.
El domingo siguiente oyeron misa en la capilla de Alborada. Llovía, llovía; plantas y flores se bañaban voluptuosamente, agradecidas; el otoño había sido bochornoso y seco. De las fauces de piedra de las gárgolas, un chorro continuo descendía a estrellarse en la enarenada tierra. El capellán no consintió, sin embargo, quedarse a comer en espera de la escampada. Despachado el caliqueño, trasegado el último sorbo de agua donde se disolvían caramelosos residuos de azucarillo, se encasquetó el sombrero de ala ancha, se colgó el rudo capotón, y encajándose a lomos de su montura, salió hacia la carretera, a trote corto, protegido por un paraguas monumental. Silvio presentó a Minia una hoja de álbum con la donosa caricatura ecuestre del clérigo.
—¡Pobre hombre! —sonrió la compositora—. ¡Bah! Su misa vale exactamente como si la dijese Lacordaire, que era tan elocuente y tan apuesto. Nuestro corazón es soberbio; lo tenemos asediado por los sentidos. No nos basta Cristo en cuerpo y sangre; nos lo ha de consagrar un cura pulido, un cura bien, que no sea ese casi labriego con tierra entre las uñas.
—¡Quién tuviese fe religiosa! —suspiró Silvio—. A mí el corazón, como le dije a usted, se me ha encallecido: otro inconveniente para ser el monje miniaturista, apacible en su celda.
—Sí, la fe era una de las felicidades; y probablemente, la única que no sabe a ceniza. Suponer que hoy no cabe tener fe, es igual a suponer que ya no nacen las azucenas aunque las sembremos. No repita usted esa muletilla cargante de la fe deseada e inaccesible. Humildad, purificación, preparar el nido a la golondrina: ella vendrá.
—¿Y si no se comprenden ciertas cosas?… Vamos a ver: ¿cómo se arregla uno si los dogmas repugnan a la razón?
Minia guardó silencio un instante. Silencio desalentado. La paralizaba aquel argumento pobre y mísero, pero que, para ser rebatido, exige una transfusión de alma del creyente al incrédulo; y pensaba que las almas son solitarias, incomunicables, huertos cerrados, selladas fuentes… Silvio se equivocó: creyó que Minia, vencida, callaba por imposibilidad de contestar; y se excusó, temeroso de incurrir en desagrado.
—No debí discutir de tales materias con usted…
—¡Discutir! —repitió Minia alzando los hombros—. No hay discusión de este género que no sea un esfuerzo estéril; ¿sabe usted por qué? Por la misma causa que impide a los enamorados, en la mayor ansia de íntima comunicación, trocar espíritu por espíritu. Somos nosotros mismos; lo somos desesperadamente, fatídicamente, hasta la última gota, la última fibra. Y lo inefable es lo que más nos guardamos: el pomo de esencia divina, incrustado de gemas que fueron llanto, lo queremos en el seno a toda hora, tibio de nuestro calor. Diga usted, Silvio: ¿discutiría usted acaloradamente de estética con Dalín, el bizco, que tiene en Areal un almacén de paños y zarazas? ¿O con el cura que acaba de decirnos la misa?
Silvio se puso encendido hasta las orejas.
—¿Soy, según eso, como Dalín? —pronunció resentido.
—No; al contrario: es usted una naturaleza afinada, quintaesenciada; está usted en las cimas; su vehemente aspiración artística le sitúa en la región donde habitan los aguiluchos: podrán volar, o cansarse, o caer atravesados por el plomo; aguiluchos eran, con pico y garras… No se sobresalte usted: lo único que quise expresar es que un lado, un aspecto de su sensibilidad permanece tan rudimentario como la sensibilidad estética de Dalín el bizco. Usted no ha perdido la fe; no la siente: no perdemos un brazo cuando se nos queda tullido. No le ha faltado a usted sino negar el milagro y es milagro todo. ¿Por qué me contesta usted razón cuando digo azucenas? La razón, ¿le explica a usted el misterio de una azucena, que es el mismo misterio de la vida universal? ¿Es que no advierte usted hasta qué punto enraízan nuestros pies, aletean nuestros pulmones y descansan nuestros ojos en el misterio? No hay sino él; en él nos movemos, vivimos y somos. Él nos refresca, nos arrulla, desarrolla nuestro embrión en las entrañas que nos abrigan y disuelve nuestro cuerpo en la fosa que nos recoge cuando caemos, no siempre tan sosegadamente como las hojas amarillentas de las acacias. ¡La razón! ¡Vieja chocha, sentenciosa, que no sabe sino cuatro casos de sucedidos y cuatro máximas roídas de orín! Su báculo tiene mugre secular; sus pies los calzan zapatos con suela de plomo. Lo mejor que hace el hombre suele ser contra la razón. He oído que el mundo rueda porque le empuja la locura o, mejor dicho, la superrazón, que es fe. La razón, en arte, es el neoclasicismo académico; en ciencia, los sistemas que cierran el paso a la libre indagatoria. ¿Quién ha reunido en haz, a modo de cordeles de disciplina, los dictados de esa lógica con la cual nos quieren azotar? No lo sé. Nadie. Cada cual con su razón, que decía el gran dramaturgo; y es que a la razón, si la concedo mucho, la concedo que sea (como la fe) esperanza, otro subjetivismo.
—¿Y si los subjetivismos se contradicen? —arguyó Silvio.
—Calma, y a vivir; ya se concertarán cuando usted necesite, de verdad, creer, y más todavía esperar; y esa hora llega para todos los que no son Dalín el bizco, ni se reducen a roncar, comer y digerir con pachorra…
—¡No hable usted mal de la digestión! —imploró festivamente el pintor—. Digerir es la beatitud.
—¡Contento se quedaría usted si una sibila le predijese que su único porvenir era perfeccionar la función digestiva!
—¡Quién sabe lo que eso vale! ¡Sin eso, me río de lo demás! —respondió Silvio con alarde de prosaísmo brusco—. ¿Sabe usted que escampa y clarea? Voy a leer un rato en el cenador de las pasionarias. ¿Me presta usted el librito que leía ayer?
—¿La tentación de san Antonio? Voy a casa y se lo envío.
Provisto del volumen; sorteando los charcos que la tierra embebía poco a poco, el artista se refugió en el largo cenador tupido de trepadoras; allí no se oía más ruido que el cadencioso del caño de agua desahogando en el pilón semicircular para afluir después al estanque. Silvio alzaba la cabeza de vez en cuando; el chorrito ritmaba sus ideas, al menor soplo de aire, gotas frescas se descolgaban de las ramas; algunas se detenían en la cabellera del lector. Por la abertura circular practicada en el follaje, se veía la señorial tristeza del jardín antiguo, de recortados bojes, de árboles ya senadores; y las zuritas, descolgándose de la repisa del hórreo-palomar, bajaban a trancos cortos, inquietas, las escaleras del estanque, para llegar a sumir el pico en el agua revuelta por el aguacero, y donde flotaban, con lentitud graciosa, peces de laca carmínea, de exótica estructura, de nadaderas azul empavonado, compatriotas de Taikun.
—Las palomas —calculó Silvio— de seguro acostumbran beber en este pilón, y las estorbo. Me apartaré para que no tengan recelo.
Se desvió. Era exacto. Apenas las aves vieron franco el camino, se precipitaron, se atropellaron al borde del pillón semicircular, riñendo a picotazos por la vez, como las aguadoras en las fuentes públicas. El pintor, abandonado el libro, sacó su carterita y su lápiz y apuntó el rebullicio de las aves, el pilón sobre el cual se erguían esbeltas y lanceoladas, semejantes a plantas de mayólica, las lustrosas hojas y las flores duras y tersas de los arum o cartuchos. Encontrábase en lo mejor del apunte cuando llegó la baronesa.
—Hoy no se va usted: el tiempo está inseguro; a lo mejor cae otro chaparrón.
—Baronesa, ya abuso de su hospitalidad; mejor sería irme ahora, aprovechando la mañana.
—¿Sin almorzar? ¿Está usted en sí? En Alborada no es costumbre despachar a la gente con el estómago vacío. Pero ¿qué prisa tiene?
—¡Si al menos me utilizara usted para algo! ¿Quiere permitirme que la retrate? Ha quedado un pedazo de papel, y lápices no faltan.
—¡Bah! Descanse; no se ocupe en retratar viejas… y al pastel mucho menos. Ya me retratará usted otra vez, si Dios quiere. Porque se me figura que, vuele adonde vuele, ha de recaer aquí, aunque sea sin ganas.
—Ganas sobrarían; pero aún más de irme lejos, hacia donde encuentre lo que tanta falta me hace. ¡Tengo que trabajar mucho!
—Para esa vida de trabajo, salud, salud y salud es lo que conviene. Quédese usted aquí hasta que nos vayamos a Madrid; duerma, coma y engorde. Hoy le daré pimientos fritos, que le gustan, y empanada de robaliza, ¿se entera? Y muy rica que estará, si la amasan con manteca fresca, como he dispuesto.
—Lo que me gusta —declaró Silvio riendo de complacencia— es la cordial franqueza que encuentro aquí. ¿Son así las señoras en Madrid? ¿Cómo son?
—¡Qué sé yo! ¡Las hay de mil maneras! En fin, no sea usted tonto, y píntelas a todas muy guapas. Así ganará usted dinero; ¡el dinero es tan indispensable!
—¿Usted cree, baronesa, que me saldrán retratos en Madrid?
—Todo será que las señoronas se den unas a otras el santo y seña y que usted las saque preciosas. Esos retratos de la escuela moderna, exagerando la fealdad y con chafarrinones azules y verdes en la cara, vamos, ¡no concibo cómo hay quien se gaste una peseta en ellos! ¡Para verse más horroroso de lo que uno es! Figúrese: la gente se muere; al cabo de algunos años, nadie se acuerda ya de cómo era nadie; y siempre un retrato bonito…
—¡Ay! ¡Si comprendiese usted cómo me carga lo bonito, señora!
—¿Cómo? Pues no es usted especialista en…
—¿En mentiras?… Ya le dije a su hija de usted…
—¡Ah! Mi hija… ¡Le aconseja a usted mal, de seguro! ¡Es tan novelera aquella cabeza! De fijo no le predica para que en primer término se gane el dinerito…
—No por cierto… —repuso riendo otra vez el pintor—. No es eso lo que me predica. A mí tampoco el interés, así, descarnadamente, como interés, me arrastra. No voy para millonario. Quisiera ganar, a ver si junto para estudiar en Francia, en Inglaterra, donde se pinta… en gordo. Tengo necesidades; pero al mismo tiempo sé pasarlo mal, y hasta ayunar…
—¡Ayunar! ¡Eso es locura! Lo primero, la buena comida.
—¡Si viese usted qué poco me dura un duro! —continuó Silvio con indolencia indiferente—. Ahora venderé unas finquillas…
—¡Vender! —clamó la baronesa, horripilada—. ¡Por Dios, conserve usted lo que haya heredado, poco o mucho! Su madre tenía alguna renta. Casitas…
—¡Pch! Casi no recojo un céntimo de ellas. Entre reparos, contribuciones, administración… En fin, para que no ponga usted esa cara tan asustada, conservaré una casa, muy pequeña, en Zais, donde mi padre pasaba los veranos. Tiene su huerto, ¡vaya! y agua, y tres perales… Si algún día me hago célebre y opulento (dos bicocas), ahí me vendré a disfrutar. Su hija de usted dice que si he de acabar retirándome a Zais, que empiece por el final y me ahorraré un mundo de penas. ¡Tal vez!
—¡Sí, sí, tal vez estoy en lo firme! —exclamó Minia, apareciendo precedida de Votán, el corpulento danés—. ¡Votán, al agua, pícaro! —mandó imperiosamente. El perro ladró de entusiasmo, tomó vuelo, y se oyó el chapoteo de su zambullida en el estanque—. ¿Pues quién lo duda? ¿No espera usted en Zais tranquilidad y reposo? Cóbrese usted adelantado. Ninguna cosa buena debemos aplazar: nos la podría escamotear el destino. No, no; por si acaso… ¡Eh! ¡Votán! ¿Qué es eso de querer salir? Quietecito en el agua. Así; ¡guapo perro!
—¡Qué afán de desalentar a la gente! —exclamó la baronesa.
—¿Desalentar? Sí; ¡cualquiera desalienta a cualquiera! No vaticinamos para desalentar; se habla, como se grita cuando se recibe un golpe: es involuntario. ¡Afuera, Votán! Basta de baño, buen mozo… Y a sacudirte lejos, ¿eh? lejitos, que nos rocías. ¡Allá, allá! Oiga usted, haragán de artista, ¿no quería ilustrarme hoy un plato al humo?, ¿hacerme una caricatura?
—Con la cabeza enorme y los pies invisibles —respondió Silvio—. En cambio, me interpretará usted al piano una de sus Sinfonías campestres.
Silvio, recostado en el sillón, entornados los párpados, se encontraba todavía bajo el conjuro de la música, mejor dicho, de las músicas interiores que una combinación de sonidos evoca. La compositora, sin alardes de virtuosismo, sin descoyuntar las notas ni obligarlas al paso al través de aros ni al salto mortal; sencillamente, de corazón, acababa de derramar en las ondas del aire, temblantes aún, el aroma rústico de la tierra germinatriz. Silvio había percibido el olor húmedo de las fragas, después de que la lluvia las viste con una capa de hongos de terciopelo castaño y fulvo; el de los saúcos en floración, equívoco, extraño; el de las agridulces fresillas silvestres: el de la recién guadañada hierba; el de las colmenas, que reúne el deleite de la miel al misticismo del cirio; el de madera apolillada, caduca, que se exhala de los viejos Pazos; el del humo que envuelve a las casuchas sin chimenea en túnica de gasa gris; el del mosto nuevo, que emberrenchina; el del rancio Borde, que conforta; y, dominando a todos, hercúleo, bravío, el del mar de Cantabria, sal, yodo, fósforo, vitalidad disuelta en la respiración, y también nostalgia, la melancolía de las playas y las costas; sentimiento de penumbras, inquietud de las razas antiguas superiores y decadentes… Y Silvio escuchaba la cavernosa risa de Poseidón, agrandada hasta el bramido al retorcerse en las volutas de la caracola, y recordaba estrofas de Heine, la Pregunta del mar del Norte: «Explicadme el arcano…».
A lo lejos, en la paz de la tarde, el chirrido de un carro de bueyes penetró por la ventana abierta; a distancia no es inarmónica la queja interminable del eje sin ensebar. Silvio creyó que oía tan familiar ruido por primera vez, y lo escuchó con alma, con sentimiento, asociándolo a la música. Su imaginación se pobló de imágenes conocidas que, en aquel momento, eran rudimentos de arte; vio labriegos y labriegas de duras piernas desnudas, arrancando del pardo terruño la patata; javanes sudorosos, dejando caer el mallo sobre la extendida mies, viejas rugosas, a frunces, como manzanas tabardillas, rezuqueando o pidiendo limosna; vio en el playal a los pescadores, negruzcos de cuello y cara, blancos de espalda y pecho, jalando del bou, que, como bolsa rellena de monedas de plata, quiere reventar al peso argentado de la sardina… Un transporte, una especie de deliquio de un instante, puso al artista de pie, le obligó a acercarse a la ventana, porque en la habitación no entraba aire suficiente para respirar: ahogábase; pero el dogal era tan suave que la sofocación parecía caricia.
—¿Qué tiene usted? —preguntó Minia levantándose del taburete.
—Que me veo ya cómo he de ser dentro de pocos años; con la obra realizada, ¡con mi obra! Haré en el lienzo —añadió palpitando— lo que usted en la música. Interpretaré la luz, el color, la esencia de este país, que no ha tenido intérpretes, hasta la fecha, en la pintura.
—Verdad es, y quisiera darme cuenta de la causa —asintió Minia—. Aquí no se han producido pintores… Ello es que apenas los produjeron las demás regiones de la zona cantábrica. Casto Plasencia ha sorprendido bien el tono de los verdes húmedos de Asturias. Beruete, que es un realista sincero ha reproducido exactamente algunos paisajes de aquí: vea usted en mi estudio una Ribera de Vigo…
—Muy buena, muy seria —exclamó Silvio con la ardiente espontaneidad que caracterizaba sus elogios a los del oficio—. Solo que yo no me reduciré al paisaje. Lo completaré con el hombre. Revelaré todo lo que hay aquí; la poesía bucólica de este pedazo del mundo, como otros, por ejemplo usted, la revelaron en la música y en el verso. Descubriré la hermosura de esta ninfa dormida, para que se la admire. Me conquistaré un reino. Haré verdad, verdad. ¡Hurra! ¡Solo de pensarlo bailo!
Como lo dijo lo hizo. ¡Hip! Rompió a danzar, a lo marioneta, uno de esos bailes ingleses extravagantes, cómicos —zapateando el piso con las botas gruesas de becerro, y castañeteando sus dedos largos, huesudos, ágiles, habituados a tender el color—. La compositora le miraba danzar, y, en vez de reírse, experimentaba una especie de susto. El repentino arrebato de Silvio descubría la nerviosidad mal dominada, profunda como una lesión orgánica, el desequilibrio de aquel temperamento de artista. Lo desmedido del júbilo, la imposibilidad de moderarlo parecíanle a Minia —idolatra del self control—síntoma de debilidad. «¿Es lo físico? ¿Es lo moral lo que se opondrá a que este muchacho de dotes tan extraordinarias llegue a ser artista completo? ¿O me equivoco, y no sé reconocer en el desequilibrio la marca del genio? ¡Ojalá!». Deseó, con piedad inmensa. «¡Dios le dé también el método, la paciencia, la perseverancia!».
Silvio ya se sentaba, secándose la frente con el pañuelo, acortado el resuello, entrecortada la risa, excusándose.
—No me diga usted nada; conocida es esa fiebre…
—Es que hay momentos… hay ideas… ¡Si se me ocurre que yo podría abrirme mi surco, el mío, el mío solo! Porque el resto… patarata. Seguir a este, al otro, al de más allá… porquería. ¿Verdad que sí?
—¡Sí, criatura! Seguir, nada más que seguir, no vale la pena. Solo que por ahí se principia. ¡Y se ha pintado tanto, y se pinta tanto y tan bien que no será pequeñez eso del surco propio! Calma, calma; aspirar; pero con serenidad resignada de antemano; si no, va usted a padecer como un réprobo.
—No importa sufrir. Se sufre por algo, ¡qué diantre! ¿Quiere usted hacerme el favor de abrir este libro de Flaubert y que leamos un poco en él? Ahí, ahí, en las últimas hojas, el diálogo de la esfinge y la quimera…
Minia hojeó, sujetó al fin con el pulgar la página donde principia el diálogo.
—¿Traduce usted bien a libro abierto? —preguntó la compositora.
—No; me costaría trabajo.
—Entonces, yo…
Y Minia, con su voz llena y clara, recitó. Veíase que el paisaje se lo sabía de memoria; el libro servía únicamente para darle la certeza de no comerse un renglón ni un vocablo… Excepto los que suprimiese de propósito.
Y frontera, a la otra orilla del Nilo, he aquí que aparece la Esfinge. Estira las patas, sacude las vendas de su frente y se tumba vientre a tierra.
Saltando, volando, espurriando fuego por las fosas nasales, azotándose las alas con su cauda de dragón, la Quimera de glaucos ojos gira y ladra.
Los anillos de su cabello, de un lado se entretejen con el vello de sus ancas, de otro barren la arena y oscilan al balancearse el cuerpo.
La Esfinge. (Inmóvil, mira a la Quimera). —Detente: ¡aquí!
La Quimera.—¡Jamás!
La Esfinge.—¡No corras tanto, no vueles tan alto, no ladres tan recio!
La Quimera.—¡No te vuelvas a llamarme, para que al fin te calles muy buenas cosas!
La Esfinge.—¡No me soples fuego a la cara, no me ladres al oído: de piedra soy!
La Quimera.—¡No me atraparás, pavorosa Esfinge!
La Esfinge.—¡No te quiero conmigo, loca de atar!
La Quimera.—¡Ahí te quedes, pesadota!
La Esfinge.—¿A dónde bueno tan aprisa?
La Quimera.—A dispararme por las revueltas del laberinto, a cernerme sobre las cimas, a rasar los mares, a brincar en el hondón de los despeñaderos, a agarrarme a la faldamenta de las nubes. Con mi rabo arrastradizo rayo la arena de las playas; las colinas remedan la forma de mis hombros. Y tú, ahí, eternamente quieta, o dibujando alfabetos en la arena con las uñas de tus garras…
La Esfinge.—Es que guardo mi secreto: calculo y reflexiono. El mar se revuelva en su lecho, los trigos ondean, las caravanas pasan, el polvo vuela, desmorónanse las ciudades y la mirada fija de mis pupilas, más allá de los objetos, escruta inaccesibles horizontes.
La Quimera.—¡Yo soy rauda y regocijada! Descubro al hombre deslumbrantes perspectivas, paraísos en las nubes y dichas remotas. Derramo en las almas las eternas locuras, planes de dicha, fantasías de porvenir, sueños de gloria, juramentos de amor, altas resoluciones… Impulso al largo viaje y la magna empresa… Busco perfumes nuevos, flores más anchas, goces desconocidos…».
Detúvose Minia: su instinto femenil la impedía continuar, y, por otra parte, ya había recitado los párrafos decisivos. Silvio, con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración, bebía el contenido del diálogo maravilloso. El hálito de brasa de la quimera encendía sus sienes y electrizaba los rizos de su pelo rubio ceniza; las glaucas pupilas del monstruo le fascinaban deliciosamente, y su cola de dragón, enroscándosele a la cintura, le levantaba en alto, como a santo extático que no toca al suelo. El artista se echó atrás, alzó los brazos y suspiró desde lo más secreto del espíritu:
—¡Triunfar o morir! Mi quimera es esa, y excepto mi quimera… ¿qué me importa el mundo?
Callada como la Esfinge, que enmudece justamente porque sabe, Minia se levantó; Silvio la siguió, pues la compositora le había hecho una seña con la mano. Tomó hacia la derecha; caminaba despacio, sin volver la cabeza atrás.
Empujó la puerta de la sacristía que comunicaba con la sala, y estaba semioscura, alumbrada por una lamparilla de aceite ante un crucifijo tétrico, de tamaño natural, de cabellera de mujer, también natural, enredada, como empapada de sudor; y de allí cruzó a la capilla, donde negreaba el alto retablo de talla borrominesca, en contraste con la blancura de las paredes caleadas y del granito de los arcos. Dirigiose al de la izquierda, que era un sepulcro. En la imposta del arco aparecían, toscamente cortadas en el granito, las pifias de pino bravo y las veneras, símbolo de toda la naturaleza de Galicia, las selvas y las costas; el hueco que había de ocupar el sarcófago encontrábase vacío. La mirada de Minia, deteniéndose en aquel hueco y volviéndose después hacia el artista, fue tan elocuente que Silvio entendió igual que si leyese un rótulo escrito en clara letra.
—¡La única verdad!… —murmuró.
—¿Es usted de los que encuentran desconsoladora la perspectiva del no ser? —articuló bajito Minia, que se cubrió la cabeza, por respeto al lugar sagrado, con el chal de lana ligera que llevaba al cuello para preservarse de la humedad.
—Francamente, ¡sí! No concibo el fin de mí mismo: estoy por decir que la muerte me parece absurda —y miró al arco de nuevo, como si le fascinase—. Mejor dicho, ¡ni aun consiento pensar en eso! Déjeme usted que cargue conmigo la quimera y me lleve a la luna, al sol, a las islas fantásticas… —repentinamente horripilado, se echó atrás y gritó—: Salgamos de aquí. Ese hueco vacío me hace señas también… ¡Vámonos: al aire, al soto… adonde se vea cielo!
Ya en el soto, paseando por ancha calle abierta entre castaños y alfombrada de hojas y secos erizos entreabiertos, Minia, arrepentida, pidió excusas y bromeó para disipar la impresión que empalidecía más las mejillas delgadas de Silvio.
—Acabo de cometer una tontería. No recordé que es usted supersticioso… Procedí impremeditadamente al enseñarle la isla de reposo, que dijo Espronceda… Me parecía tan estético mirarla sin temor, y hasta recostarse en ella, y deshojar en ella rosas como homenaje a las Parcas, a quienes pintan feas y viejas, pero que deben ser, en realidad, unas ninfas seductoras. A mi edad, bueno… cabría que uno se impresionase… ¿A la de usted? A su edad la marea de la vida sube, sube, y es calor en las venas, intrepidez en el corazón. ¡Bah! ¡Está usted entregado a las carcajadas y a los ladridos de la quimera!
—Le juro a usted —declaró Silvio— que nunca creería que iba a sucederme cosa tal; debe de haber pasado por mí algo que no sé explicarme. En América he velado a compañeros muertos, he presenciado escenas realmente trágicas, y me considero insensible… y lo soy en mil cuestiones: de una insensibilidad de hipnotizado, según la frase de un médico amigo mío. ¡Nunca nos conocemos! Lo que usted me enseñó nada tiene de espantoso: un arco románico de piedra labrada, parecido a los de San Francisco de Brigos… Un hueco vacío… ¿Será por eso, por vacío, por lo que me espantó? Sudo frío aún —añadió, enjugándose con la mano las sienes.
—Mi pañuelo —y la compositora se lo presentó, estremecida también. Siguieron andando, pausadamente, metidos en sí; un espectáculo atrajo sus miradas. Más allá del soto, bastante cerca sin embargo, apoyando uno de los extremos del semicírculo colosal en las honduras de la cañada que cobija la presa del molino, la zona policroma del iris ascendía del suelo a lo más alto de la bóveda gris, y volvía a descender, diseñando un puente para titanes. No llovería más. Los aéreos colores, verdes, anaranjados, violados, de transparente y luminosa magnificencia, fueron apagándose con lentitud dulce; ya casi invisibles a fuerza de delicadeza, se esfumaron al fin completamente, y el paisaje quedó como abandonado y solitario, húmedo, escalofriado con la proximidad de la noche otoñal traidora y pronta en sobrevenir.