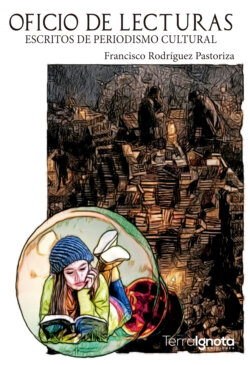Читать книгу Oficio de lecturas - Francisco Rodríguez Pastoriza - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеELOGIO Y REFUTACIÓN DE LA CRÍTICA1
En La República Literaria, una obra satírica de Saavedra Fajardo publicada en 1613, una caterva de personajes heridos y mutilados, algunos de ellos sin dientes, tuertos, sin nariz o sin cuero cabelludo; otros cojos o mancos, con profundas cicatrices ocultas por harapos, arremeten contra César Escalígero, uno de los críticos más conocidos entonces, encarnación de la soberbia y el menosprecio hacia grandes obras literarias de la historia. Los lisiados son los poetas clásicos a quienes Escalígero había sometido a su duro juicio, a consecuencia del cual habían quedado tan malparados. Este primer linchamiento de la historia de un crítico literario, más allá de registrar la presencia del género en la sociedad de los siglos XVI y XVII, demuestra ya su influencia en la aceptación o el rechazo hacia las obras y los autores que se leían en aquellos años.
El concepto de crítica ya está presente en algunos textos literarios a través de parábolas e historias ejemplares. En la semblanza inicial del Libro de Graçian, publicado durante el reinado de Juan II de Castilla (1405-1454), se cuenta que un ballestero regaló a un rey un fruto cuya dulzura lo había embriagado. Sin embargo, el rey lo encuentra áspero. Un sabio ermitaño ha de recomendar al monarca la lectura del Libro de Graçian para ayudarlo a encontrar el gusto verdadero del fruto desconocido; es decir, a entender y gozar del significado de la obra que no entiende.
El Diccionario de la Academia define la crítica como «el arte de juzgar la bondad, verdad y belleza de las cosas». Se trata, por tanto, de un juicio sobre cualidades éticas y estéticas, un veredicto de solvencia o insolvencia acerca de una obra. La crítica es fruto del ejercicio de un derecho que tiene todo ciudadano a expresar sus opiniones sobre una obra de arte. Se la considera como un subgénero literario y, cuando se hace desde un medio de comunicación, un género periodístico. Además, el crítico es también un escritor (todo buen crítico ha de ser buen escritor) y un artista (la crítica es también un acto creativo), aunque el objeto de su escritura sea el arte y la escritura de los otros.
Una de las especialidades del periodismo cultural es la crítica en sus diferentes manifestaciones (según arquetipos que adoptan distintas corrientes: formalismo, estructuralismo, sicoanálisis, marxismo…), a su vez diversificadas en múltiples expresiones creativas de la producción y creación culturales. Un libro de Raman Selden, Historia de la crítica literaria del siglo XX (Akal), recorre las diversas corrientes de la crítica literaria de los últimos cien años y estudia las diferentes teorías interpretativas orientadas al lector. Por su parte la profesora catalana Núria Perpinyà, lleva a cabo en Las criptas de la crítica (Gredos) un fascinante ejercicio pedagógico al ilustrar los diferentes movimientos con veinte ejemplos prácticos sobre otras tantas interpretaciones críticas de La Odisea.
El crítico suele ser especialista en una determinada expresión (literatura, arte, cine, teatro…) y cuando aborda algún género al margen de su campo habitual suele hacerlo desde presupuestos relacionados con su especialidad. En todo caso, a pesar de algunas consideraciones que ponen en duda la utilidad de la crítica (y de ahí el escepticismo con el que suele acogerse su función en la sociedad de masas), esta es necesaria para dar significado a la obra, poner en comunicación a creadores y consumidores de cultura y ofrecer un campo de conocimientos útiles.
La crítica moderna apareció durante el siglo XVIII con la Enciclopedia y la Revolución Francesa, pero sobre todo con el nacimiento de la prensa, y se consolidó en el XIX también gracias a la expansión de los periódicos y a la autonomía universitaria en la sociedad liberal. Voltaire definió entonces al crítico como «un artista con mucha ciencia, sin prejuicios y sin envidia» (una definición bien que optimista). En nuestro país, en el siglo XVIII, el primer periódico, el Diario de los literatos de España, ya incluía críticas de libros. De algunos escritores de este periodo puede decirse que fueron excelentes críticos: Arias Montano, Clavijo y Fajardo, García de la Huerta, Forner, el P. Feijoo… En el siglo XIX, nombres como Campmany, Gallardo, el propio Mariano José de Larra, llevaron la crítica hasta muy altos niveles de calidad.
DOS GRANDES CORRIENTES
En la actualidad existen dos grandes ámbitos en los que tradicionalmente se divide la actividad de la crítica: la académica o universitaria (didáctica) y la periodística o de actualidad (de comunicación). La primera suele ceñirse al campo científico de los centros universitarios o de educación superior y está realizada por profesores, investigadores, teóricos o expertos, destinada a su divulgación en publicaciones científicas dirigidas a un público minoritario, y escrita en un lenguaje especializado. Se origina en el ámbito del estudio y la investigación y se instala en los terrenos de la pedagogía y la enseñanza. Su pretensión es ser un documento científico, para lo que utiliza con frecuencia la cita y las notas a pie de página. No tiene una función valorativa porque en realidad se aplica a productos culturales cuya calidad es indiscutible. Su influencia en el público de masas es mínima, aunque a largo plazo es más permanente, pero es indudable su utilidad para profesionales y especialistas. Una de las principales características de esta crítica es su desapego de la actualidad o de la moda.
Por el contrario, la crítica de actualidad tiene como objetivo prioritario influir de una manera instantánea en los gustos de la sociedad a la que se dirige: un público amplio y heterogéneo que normalmente carece de tiempo para la reflexión y el estudio en profundidad (Véase La crítica literaria en la prensa, de Domingo Ródenas. Ed. Marenostrum). En esta corriente, el segundo término del sintagma crítica periodística se impone al primero, porque a la prensa le interesa por encima de todo la actualidad. Por lo tanto, esta crítica, que algunos llaman periodística y otros inmediata o de oficio, se sitúa en un plano temporal que solo permite la valoración que complace a esa actualidad (una actualidad flexible o al menos más flexible que la de otras áreas informativas). Es más informativa que analítica; informa más que estudia. Respeta la peculiaridad del medio (periódico, suplemento o revista especializada) y no ensaya fórmulas propias de la crítica académica ya que sus destinatarios no suelen ser profundos conocedores de los temas que trata. En la crítica periodística es importante tanto la información (su naturaleza y sus contenidos) como la valoración de la obra. Por encima de toda consideración el crítico trata de interpretar qué quiso decir el artista con su obra y cuáles han sido los recursos que ha utilizado. Aunque se dirige a un público mucho más amplio que el de la crítica académica, sus efectos, sin embargo, no dependen tanto de la calidad o independencia de su autor como del impacto del medio en el que se publica, y en él, de factores como el emplazamiento o el tratamiento icónico.
Esta realidad nos lleva a considerar que realmente quien decide el éxito o fracaso de los productos culturales es en primer lugar el medio en el que se publica la crítica y en segundo lugar la categoría, consideración y prestigio del crítico (dejamos de lado aquí el efecto de la promoción y la publicidad, que suelen ser más efectivas que la propia crítica y aun contrarrestar sus posibles efectos negativos). Y esto es más importante si tenemos en cuenta que es el propio medio el que decide cuáles son las obras cuyas críticas se van a publicar en sus páginas, cuya elaboración, en casi todos los casos, encarga después a críticos profesionales según los criterios del medio. Esta mecánica alerta sobre el hecho de que los intereses de los medios de comunicación pueden prevalecer sobre la calidad de las obras culturales, en una época en la que la mayor parte de las publicaciones pertenecen a grupos multimedia de los que forman parte importante todo tipo de industrias culturales: productoras de cine, discográficas, editoriales, incluso galerías de arte. A todo ello hay que añadir que las secciones de crítica de los diarios son cada vez más exiguas. La tendencia en los periódicos es reducirla a tres párrafos: el primero dedicado al autor, el segundo a describir la obra y el tercero a emitir un juicio valorativo, muchas veces elaborado con los datos que las propias empresas editoras proporcionan a los críticos. No hay que eludir tampoco el hecho de que en ocasiones la crítica se mueve también por intereses corporativos, tanto de los medios y de las industrias culturales como, a veces, de los propios críticos. En realidad, lo que ocurre es que el mercado soporta difícilmente las opiniones en profundidad. Algunas publicaciones restringen las negativas para no espantar la publicidad de sus promotores; ciertos críticos suelen trabajar con determinadas editoriales, y algunos escritores tienen su crítico de cabecera mientras otros se sienten perseguidos por un determinado profesional (Bernardo Atxaga por Ignacio Echevarría o, en cine, Almodóvar por Carlos Boyero). Esta situación ha provocado la desconfianza de los lectores hacia la objetividad de la crítica y ha facilitado la aparición del fenómeno “boca a boca” o “boca a oreja”, que en ocasiones es muy eficaz, como ocurrió con las novelas La sombra del viento y Entre costuras. Es por todo esto por lo que la función de la crítica se hace más necesaria para distinguir la calidad de los productos que salen al mercado cultural y descubrir aquellos valores que se sitúan más allá de los del consumo y del ocio.
Es esta situación un motivo más para potenciar la función de la crítica honesta y especializada, necesaria en nuestra sociedad mediática para distinguir la calidad de los productos que salen al mercado cultural, así como descubrir a sus consumidores aquellos valores que se sitúan más allá del mercado del ocio.
TIPOLOGÍA DE LA CRÍTICA
El escritor T.S. Eliot destacaba cuatro categorías de crítico, según su dedicación y características:
Crítico profesional. Se dedica casi exclusivamente a la crítica desde las páginas de un medio de comunicación, habitualmente un diario o una revista, y vive de esa dedicación.
Crítico académico. Profesionales de la enseñanza o de la investigación que ejercen la crítica desde un punto de vista científico sobre obras pertenecientes al campo sobre el que elaboran sus conocimientos.
Crítico creador. Escritores, poetas, artistas que utilizan sus conocimientos y experiencias para analizar las obras sobre las que ejercen sus críticas. Introducen en la propia crítica aspectos creativos, por lo que con frecuencia sus críticas son también obras de arte.
Crítico fervoroso. El adjetivo de esta categoría tiene su origen en Ortega y Gasset, quien dijo que la crítica debe ser «un fervoroso esfuerzo para potenciar la obra elegida». El crítico fervoroso cree que es una pérdida de tiempo criticar los aspectos negativos de una obra que considera de baja calidad, por lo que prefiere elegir obras con valores que se puedan destacar positivamente. La labor del crítico se convierte entonces, efectivamente, en un fervoroso esfuerzo para elogiar la obra objeto de la crítica.
Sin embargo, aunque en realidad hay que tener en cuenta que toda obra merece un respeto por el esfuerzo llevado a cabo por su autor, es necesario también manifestar las deficiencias y los errores de una obra cuando el crítico lo considere pertinente, aunque ello no debe impedir anotar sus posibles aciertos (a veces es más perjudicial el crítico benevolente que el severo). Por eso la crítica debe ser siempre constructiva, aunque descalifique la obra que critica; constructiva en el sentido de construir un argumento para sobre la verdad última que toda obra guarda en su interior. Y frente a la opinión de que no es necesario hablar de las obras mediocres o banales, sí hay la obligación de hacerlo cuando por su posible influencia social alcanzan una repercusión que no merecen.
CARACTERÍSTICAS DE LA CRÍTICA
Toda crítica es, en principio, personal (Oscar Wilde afirmaba que la crítica es un arte autobiográfico). Porque es el resultado de aplicar los gustos personales del crítico, supuestamente formados en el conocimiento profundo del objeto de sus críticas, a su trabajo. Se trata de transmitir una experiencia única y personal a base de proporcionar razones y argumentos objetivos. Hay que advertir que el crítico es siempre autodidacta y ecléctico (no existe ninguna especialización académica que forme a estudiantes para el ejercicio como profesionales de la crítica) y además su formación está conformada por manifestaciones diversas de los múltiples aspectos de la educación y la cultura recibidas. Por eso es el crítico quien se forja su propia autoridad o descrédito. Pero la crítica ha de tener valores que han de ir más allá de la propia reacción personal y por ello es obligación del crítico comprender la razón última de la obra. Plantearse en primer lugar qué hay que valorar en la obra que aborda y hacerlo desde sus ideas y sus conocimientos. El crítico ha de tener juicio más que opinión, para lo cual ha de ser un experto, tener criterio y ser capaz de entender una obra de arte y explicarla a quienes no la entienden. No debe olvidar que está influyendo en las ideas de los destinatarios de su trabajo, en su educación (una de las misiones del crítico es la formación del lector) y posiblemente en su economía familiar, según los precios de acceso de algunos productos culturales (por no citar otros efectos más dramáticos: el pintor R.B. Kitaj culpó al crítico de arte del periódico The Independent de ser responsable directo de la muerte de su esposa, a causa de los permanentes juicios negativos de este crítico hacia la obra de Kitaj). Y una curiosidad cuando menos inquietante: la revista Qué leer publicaba en su número 169 (octubre de 2011) la siguiente noticia: «The Daily Telegraph deberá pagar 65.000 libras (unos 74.000 euros) a la doctora Sarah Thornton por los perjuicios que le ocasionó la muy negativa y falaz reseña de su libro Seven days in the Art World que la crítica Lynn Barber publicó en las páginas del diario»). Y finalmente, tampoco se trata de seguir a pies juntillas el juicio de los críticos sino de aprovechar sus conocimientos y aplicarlos a los gustos personales de cada lector.
La crítica es, por tanto, análisis y valoración, no únicamente descripción de los contenidos de la obra, y ha de trascender el significado para llegar al sentido. No existe una fórmula mágica para aplicarla a la crítica de una obra ni un planning de análisis (todas las críticas tendrían una misma estructura, si la hubiera y serían muy aburridas). Lo primero que ha de hacer el crítico es comprender, captar la razón íntima de la obra. Ha de plantearse en primer lugar qué hay que valorar en la obra que aborda y hacerlo desde sus ideas y sus conocimientos del tema. Ha de ayudar a sus destinatarios a descubrir los valores de cada obra, subrayar lo que hay de positivo en ellas, convertir la crítica en un método de conocimiento. Una regla a aplicar es la de tratar de explicar por qué nos ha gustado la obra, qué ideas ha despertado en nosotros. Y evitar juzgar una obra desde postulados ajenos a ella, sean éticos o estéticos. Hay que tener en cuenta que la creación puede existir sin la crítica, pero esta no puede existir sin la creación. Además, el lector o el aficionado al cine o a las bellas artes no necesita del crítico para relacionarse con la obra, mientras que no tiene ningún sentido una crítica sin lectores.
En todo caso, hay dos cosas de las que tiene que estar dotado todo crítico: competencia e imparcialidad. A ellas hay que añadir dotes de buen escritor para hacerse entender (se ha de buscar claridad en la exposición de las ideas con el fin de hacerse inteligible, ser claro y directo, abandonar la ampulosidad y la verborrea), de seducción para persuadir a los lectores de los aciertos de sus consideraciones y de capacidad para conmover e inquietar, de contagiar al lector la pasión por una obra o por un autor. Debe poseer también una sensibilidad, innata o adquirida, un gusto por la belleza (concepto este ciertamente polémico) y también un sentido de lo que es rupturista o revolucionario (¿es bella la obra Fuente de Duchamp o es más bien revolucionaria?)
El crítico requiere de conocimientos específicos del género que trate y, además, históricos, estéticos y lingüísticos, que servirán para contextualizar la obra y conseguir una mejor comprensión y disfrute por sus consumidores culturales. Su crítica ha de estar fundamentada en bases teóricas que no se han de manifestar explícitamente, salvo cuando se requiera.
El crítico ha de orientar a sus destinatarios sobre los valores de la obra objeto de su crítica: autor (biografía2, trayectoria, obra anterior), contenido (sin revelar el desenlace en el caso de las obras literarias), componentes (personajes, época, ámbitos en los que se desarrolla la acción), características formales (género, tradición, escritura) y valores (morales, intelectuales, ideológicos). Ha de valorar la obra en relación con cada uno de esos principios, aunque también puede hacer una valoración global, en caso de no disponer de espacio suficiente o tratarse de una reseña. Debe evitar proporcionar muchos datos y pocas ideas. Debe arriesgar una opinión, en todo caso argumentada y detallada, sobre la obra en general y sobre los propósitos del autor y los resultados obtenidos. No hay que tener miedo a equivocarse sino a mentir o a disimular la ignorancia sobre el tema objeto de la crítica.
Hay que vencer el pudor de manifestar y sostener las opiniones propias. Umberto Eco escribió Opera aperta sugiriendo que cada obra de arte está abierta a la interpretación de sus destinatarios, que puede ser diferente para cada uno de ellos, un inagotable repertorio de interpretaciones. En este mismo sentido Paul Valery ya había escrito «Il n’y a pas du vrai sens d’un texte». La coreógrafa Pina Bausch afirmaba que cada espectador de sus montajes de danza contemporánea tiene derecho a tener su propia interpretación acerca de la obra, y que todas las interpretaciones son válidas. Todas las obras de arte tienen frecuentemente una intencionalidad, una «intención de comunicar algo» y algunos teóricos como Erwin Panofsky sitúan esta intencionalidad en la instancia receptora (el público y el crítico), cuando definen la obra de arte como un objeto que reclama ser estéticamente experimentado.
Algunos ejemplos para perder el miedo a expresar opiniones arriesgadas. El francés Saint Beuve, posiblemente el mejor crítico literario de la historia, no entendió nunca a Balzac; a Leopoldo Alas Clarín, el mejor crítico español del siglo XIX, no le gustaba Valle-Inclán y en cambio elogiaba la obra de Armando Palacio Valdés; Juan Valera rebajó el mérito de la obra de Shakespeare, un autor que a Tolstoi también le parecía que no tenía ningún valor (en su ensayo Shakespeare y el drama escribe: «¡Qué obra tan burda, inmoral, vulgar y absurda es Hamlet!»), y el método marxista que George Lukács aplicaba a sus críticas nunca admitió los valores literarios de Kafka. Item más: Jacques el fatalista, una de las grandes obras de Diderot fue calificada por la crítica literaria de la época (se publicó en 1796, poco después de la muerte del autor) como «una sarta de caprichos y ocurrencias», «un diálogo que acaba por dar dolor de cabeza». Podríamos citar muchos más ejemplos, pero con estos ya es más que suficiente para perder el miedo a mantener un criterio crítico personal.
Se ha de tener también en cuenta el tipo de lector al que el crítico se dirige, ya que lo que busca el lector de un periódico no suele ser lo mismo que el de un suplemento o el de una revista especializada. En su obra Lenguaje y silencio, George Steiner afirma que cuando alguien ejerce la crítica deja de ser lector (al menos un lector común). El disfrute personal de la lectura da paso a la búsqueda de los valores estéticos y de la objetividad.
LA TERCERA VÍA
Entre la crítica filológica y la periodística se sitúa una tercera vía que, sin llegar a la especialización de la primera, trata de superar los niveles solo divulgativos de la mayor parte de las críticas de los medios de comunicación. Un excelente ejemplo de esta vía alternativa es Cinco novelas en clave simbólica (Alfaguara), un libro del que fuera director de la Real Academia de la lengua Víctor García de la Concha. En esta obra el autor ha elegido cinco novelas muy leídas (todo lector medio ha leído al menos dos o tres de las cinco seleccionadas) publicadas en la segunda mitad del siglo XX, para analizar aspectos que van más allá del placer de su lectura y sugerirle al lector algunos de los grandes valores de todas estas obras. García de la Concha aplica su bisturí crítico sobre cinco grandes novelas de la cultura hispánica del siglo XX: La casa verde de Mario Vargas Llosa, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Madera de boj, de Camilo José Cela, Volverás a Región de Juan Benet y Sefarad de Antonio Muñoz Molina. Todos los autores de estas novelas son deudores confesos del mundo literario de Faulkner, y así como el premio Nobel norteamericano creó el espacio simbólico de Yoknapatawpha, todos ellos han creado o recreado en estas novelas otros espacios (Región, Macondo, Costa da Morte…) en los que sitúan a sus personajes (echamos de menos aquí alguna de las novelas de Luis Mateo Díez, creador del espacio mítico de la Celama).
El nexo que García de la Concha utiliza para relacionar todas estas novelas es el simbolismo presente en el espacio en el que se desarrollan sus tramas narrativas. Un espacio genérico que alberga otros espacios concéntricos. Así, en La casa verde es la selva amazónica en la que transcurre la trama, una selva atravesada por un río como espacio simbólico por el que llega la lancha motora que conecta a los habitantes de Piura con la civilización. Y dentro de Piura, otro espacio concéntrico, el de la casa verde que aloja a las mujeres del más antiguo oficio del mundo. En Cien años de soledad es Macondo el espacio en el que se sitúan los círculos concéntricos de la casa de Melquiades («abandonada y reencontrada… cruce de caminos de propios y extraños… escenario de sueños y pasiones, laboratorio de alquimia y sanctasanctórum de profecías») en la que, a su vez, el cuarto de este personaje se perfila como un mítico recinto de la eternidad. En el gran círculo de la Costa da Morte sitúa Cela la casa con vigas de madera de bog, que García de la Concha define como espacio simbólico de un estado del alma de esa tierra. Aquí se resumen la geografía, la historia, la mitología, la lengua y las costumbres de la costa da Morte, «un espacio en el que se han borrado por completo las fronteras entre pasado y presente, entre lo que consideramos real y lo que dicen que es mito». La Región de Juan Benet es un pueblo en progresiva decadencia y casi en ruinas (el propio Benet la situó en obras posteriores en el noroeste de León) que representa a un laberinto que, según Ricardo Gullón, bien pudiera llamarse España. Dentro de Región se sitúa el monte, refugio de los republicanos que buscaron en su impenetrabilidad el escondite perfecto a la amenaza de las tropas franquistas. Sefarad es todo el mundo; una parábola de la vida del hombre como diáspora. Contiene, en círculos concéntricos, miles de dramas de hombres marginados, perseguidos, desterrados.
1 Originalmente publicado el 25 de octubre del 2010.
2 En la biografía deben destacarse aquellos aspectos que hubieran podido influir en la obra objeto de la crítica.