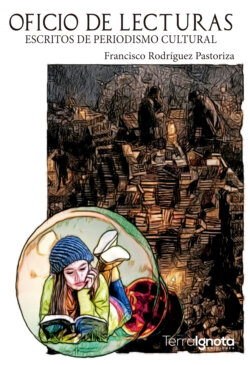Читать книгу Oficio de lecturas - Francisco Rodríguez Pastoriza - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA TELEVISIÓN COMO GRAN PLATAFORMA CULTURAL13
En uno de los episodios de la serie de televisión norteamericana Friends, uno de los adolescentes protagonistas solicita en una biblioteca pública una conocida novela para un trabajo de literatura en su instituto. En los días siguientes a la emisión de este episodio las bibliotecas y las librerías norteamericanas se vieron sorprendidas por la demanda masiva de este mismo libro por parte de jóvenes y adolescentes.
En una escena de la película Sexo en Nueva York, una de las protagonistas lee en voz alta fragmentos del libro Cartas de amor de grandes hombres. Las librerías recibieron cientos de peticiones de este libro, a pesar de que no existía (un editor norteamericano, un tal Mac Millan, se hizo millonario con la edición de un libro de cartas de amor al que dio este título, al observar que era uno de los más solicitados en el mercado).
Un conocido programa de entrevistas de la cadena de televisión norteamericana ABC, conducido por la popular presentadora Oprah Winfrey, convoca una vez al mes a un escritor para hablar de su último libro durante un tramo del programa. En los días siguientes a la emisión del espacio, el libro en cuestión llega a vender cientos de miles de ejemplares, hasta el punto de que los libreros han llegado a solicitar a la periodista que se les informe con días de antelación el título elegido para el próximo programa, a fin de cubrir las previsiones de demanda de los compradores.
Son solo ejemplos de una televisión, la de los Estados Unidos, cuyo modelo no es el mejor cuando hay que hablar de televisión cultural o preocupada por divulgar la cultura, la educación o los contenidos de servicio público, en un modelo hegemonizado por el entretenimiento y la cultura de masas, aunque tampoco hay que desdeñar algunas iniciativas de la PBS (la televisión pública norteamericana), PACE (Artes de Representación, Cultura y Entretenimiento), ARTS (no confundir con la europea ARTE), TEC, o los canales de pago Bravo, HBO (Home Box Office) y Ovation (un canal dedicado a las bellas artes).
Durante la pasada temporada, y previsiblemente en la que ahora comienza, los canales de televisión españoles, públicos y privados, han explotado el filón de teleseries de situación, similares a Friends, que convocan a millones de espectadores en horario de ‘prime time’. Personalmente no soy un asiduo a estos programas, pero ha sido inevitable que por unas u otras circunstancias haya visionado decenas de capítulos de Los Serrano, Siete vidas, Aquí no hay quien viva, Cuéntame, Ana y los siete, y algunos otros en la misma línea de contenidos. Sus guiones están muy bien elaborados, recrean situaciones argumentales con un cierto rigor social, aluden a experiencias conectadas con la actualidad y, en general, promueven valores progresistas. En todas ellas una parte importante de sus protagonistas son jóvenes y adolescentes. Sin embargo, la presencia de la cultura en estas teleseries es prácticamente nula. Ni siquiera al modo en que citábamos el ejemplo del episodio de Friends. Cuando se habla de libros, se hace con cierto desdén y como una carga pesada e inevitable de los estudios. La música clásica, el arte y otras manifestaciones culturales (apenas la música pop y ni tan siquiera el cine), están prácticamente ausentes de las preocupaciones de esos protagonistas que, en buena medida, desde un medio tan poderoso como la televisión, se postulan como los representantes de la juventud española de estos años. Podemos aludir aquí a la teoría de la televisión como fractal del mundo, al modo en que lo hace el filósofo Gustavo Bueno (Telebasura y democracia (Ediciones B)) cuando afirma que la evaluación de la calidad televisiva es indisociable de la evaluación del mundo que la televisión refleja, para señalar que, si bien la televisión no es el absoluto reflejo de esa realidad, todos sus contenidos se hacen eco de una parte de ella. Por eso no es ninguna exageración afirmar que una buena parte de la juventud española de este tiempo siente una atracción por la cultura y dispone de unos mecanismos de acceso a sus diversas manifestaciones, que generaciones anteriores nunca habían soñado tener. Los índices de lectura de libros y periódicos son más altos en jóvenes que en adultos, la asistencia a las salas de cine y de conciertos es mayoritaria entre los jóvenes, los museos se ven cada vez más frecuentados por gente de menos edad y el consumo de productos culturales cuenta cada vez más con los menores de 30 años. Sin embargo, esta preocupación por la cultura no está reflejada de ningún modo en las teleseries de las que hablamos, en una gran parte, ya digo, protagonizadas por jóvenes españoles de clase media.
Por su parte, los programas de entrevistas y los informativos de las distintas televisiones españolas huyen como del fuego de invitar a sus emisiones a escritores y artistas. Al parecer, los audímetros reflejan una fuerte caída de la audiencia cada vez que un telediario se hace eco de una noticia sobre la última novela (no digamos el ensayo) de un escritor, el concierto de una orquesta sinfónica o un estreno de teatro. Por su parte, los tradicionales ‘talk show’ de entrevistas, que acogen entre sus contenidos a actores, toreros, cantantes, incluso políticos, a diferencia del de Oprah Winfrey apenas invitan a escritores y artistas. Solo excepcionalmente, sobre todo cuando el autor es muy conocido o cuando su presencia ante las cámaras garantiza un comportamiento escandaloso, marginal o heterodoxo, sienten los responsables de estos programas de televisión la tentación de convocarlos a alguna de sus emisiones, siempre a costa de su personalidad antes que de su obra. Hablamos de la presencia diseminada de la cultura en la programación de la televisión. Caso distinto es el de aquellos programas que se crean bajo la etiqueta de culturales o educativos.
La televisión, pues, es una poderosa plataforma de fomento de cultura, pero también de creación cultural. Fenómenos como el de la videocreación o algunos de los frecuentes montajes e instalaciones del arte contemporáneo serían inimaginables sin la televisión como referente. Las creaciones del coreógrafo Twyla Tharp para el medio televisivo o algunos programas como Metrópolis de La 2 de TVE o el de The South Bank Show, presentado por el escritor Melvyn Bragg en London Weekend Television son paradigmáticos en este sentido.
Demostrada, pues, la fuerza del medio televisión como plataforma de divulgación y creación culturales, el problema es tratar de descubrir las causas del actual divorcio entre la televisión y la cultura, un divorcio que no siempre fue tal, si echamos una mirada al pasado.
El carácter de servicio público con el que nació la televisión en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial puso de acuerdo a la práctica totalidad de las fuerzas políticas vencedoras en el conflicto bélico, tanto desde los distintos gobiernos como desde la oposición (democracia cristiana, liberales, socialdemócratas y comunistas fundamentalmente), para introducir en las programaciones de las televisiones contenidos de carácter formativo (con el fin de llegar allí donde no alcanzaban unos sistemas educativos minados por los presupuestos de unos países en posguerra) y cultural, para rescatar unos valores estéticos y éticos pisoteados por los regímenes totalitarios. Esta orientación favoreció antes a la denominada ‘alta cultura’ (literatura, música clásica, artes plásticas) que a la cultura popular, portadora en ocasiones de incómodas reivindicaciones, y pecaba de imponer fuertes censuras sobre creadores e intelectuales críticos con el sistema. Este fenómeno es uno de los más interesantes y dignos de estudio de la Europa de la posguerra para explicar el auge de la cultura en la sociedad europea de estos años y que proporcionaron fenómenos mediáticos como los de los presentadores Bernard Pivot en Francia y Marcel Reich Ranicki en Alemania, así como el mantenimiento de un cierto nivel de calidad en otras manifestaciones de la programación televisiva. En la televisión pública española (TVE) la cultura también estuvo presente de una u otra forma desde los primeros años, a modo de información, de adaptación o de creación y recreación, si bien en este caso el efecto de la mediatización política del franquismo fue decisivo para ahogar iniciativas culturales originales.
El nuevo gobierno de España ha tomado una decisión sobre un tema que viene siendo una asignatura pendiente de nuestro sistema democrático, cual es la dependencia de la televisión pública de los gobiernos que dirigen el país y las distintas comunidades autónomas, con la iniciativa de desvincular al fin los resortes de la televisión pública de las necesidades propagandísticas de los gobiernos de turno. Para ello ha designado un denominado “comité de sabios”, una iniciativa que ya el ministerio de cultura francés había llegado a desarrollar en un proyecto similar, al encargar a un comité de características semejantes al español, dirigido por la filósofa Catherine Clément, la elaboración de un informe sobre la situación de la televisión en aquel país, en uno de cuyos apartados se solicita la presencia de la cultura en la televisión como una obligación del Estado, al mismo nivel que tiene como tal la educación o la sanidad.
13 Originalmente publicado en octubre del 2004.