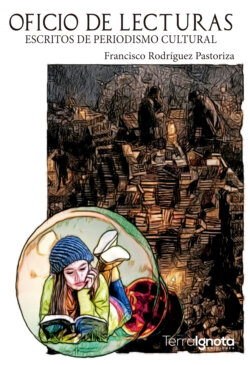Читать книгу Oficio de lecturas - Francisco Rodríguez Pastoriza - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеREFLEXIONES SOBRE LA CULTURA6
LO QUE NO ES TRADICIÓN ES PLAGIO
La historia nos ha enseñado que la irrupción de una revolución artística o literaria, la aparición de una nueva corriente estética, la instalación de un fenómeno emergente original en el panorama de la creatividad o de una novedad que rompe los modelos sobre los que se asentaba el pasado, todos estos fenómenos, tienen como objetivo sustituir a la cultura anterior. Sin embargo, toda novedad tiene por fuerza que rendir tributo al pasado. Todos los ‘neo’, los ‘post’, los ‘tardo’, incluso los ‘ismos’, son deudores de los conceptos a los que sirven de prefijos o sufijos. Ningún artista podría haber desarrollado sus propias audacias si no estuviera familiarizado con el lenguaje de la tradición, que es el marco de referencia de todo proceso creativo.
Esta es, en resumen, la tesis que mantiene el profesor Javier Aparicio Maydeu en su obra Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea (Alianza Editorial). Aparicio Maydeu sostiene que la presencia de la tradición es condición de todo acto creativo, ya que toda ruptura se apoya forzosamente en la tradición. Es el conocimiento de la tradición el que estimula al creador hacia la ruptura. Todo lo creado por un artista tiene siempre una deuda virtual con lo leído, lo visto, lo escuchado por ese artista: «Los genios no surgen de lámparas maravillosas sino de un lento aprendizaje». Por tanto, la ruptura que tiene más fuerza es aquella que está más enraizada en la tradición, su verdadero valor se pone de manifiesto cuando sus aportaciones esenciales vienen de la tradición: «Debo mi arte a todos los pintores», dijo Matisse. Y Sartre: «Escribir es leer, leer y leer». Por tanto, tradición y creatividad, continuidad y ruptura, son el anverso y el reverso de una misma moneda porque la cultura, y especialmente la cultura contemporánea, debe su singularidad a la tradición: los surrealistas encontraron el surrealismo en las culturas africanas, Picasso se inspiró en los indígenas de Mali, los cubistas encontraron su fórmula en Durero. Todas las manifestaciones estéticas, todas las obras de arte, mantienen siempre una relación con sus precedentes, ya sea por reproducción (simulacro, copia), por evolución (manipulación, imitación) incluso por revolución (negación). Ninguna nueva creación está legitimada, por tanto, para poner en tela de juicio anteriores creaciones porque su novedad deriva de estas. Así pues, por contradictorio que pueda parecer, toda ruptura fortalece la tradición.
El tiempo necesario para que una ruptura ejerza su influencia depende del talante más o menos conservador del mercado y de la crítica de la sociedad de la época, pero siempre se tolera mejor la continuidad que la ruptura, se asimila mejor la ruptura moderada que la radical, lo conocido que lo desconocido, y esto es así porque toda ruptura interrumpe la familiarización del público con la estética a la que estaba acostumbrado. Para hacerse asimilables, a veces se eligen fórmulas híbridas que alientan la ruptura sin cuestionar la continuidad. Gilles Lipovetsky asegura que el postmodernismo tiene por objeto la coexistencia pacífica de estilos, el descrispamiento de la oposición tradición-modernidad: productos mainstream para el consumo global, blockbusters diseñados para un perfil heterogéneo, crossover que integran lo híbrido y lo diverso.
Todo experimento artístico lleva consigo el deseo de subvertir la estética dominante, pero, al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, lo que persigue todo creador es que su ruptura se convierta en tradición porque de este modo le será posible consolidar su cambio y hacerlo permanente; es decir, convertirlo en tradición. El peligro está en la velocidad a la que se están produciendo las rupturas, la llamada tanatofilia de las vanguardias, el hecho de que unas rupturas impidan a las anteriores asentarse y convertirse en tradición, al modo en que el consumismo convierte en obsoletos, cada vez a mayor velocidad, los objetos que consume. De continuar esta aceleración terminará por no haber novedades porque las rupturas se convertirán de forma inmediata en tradición y entonces el único arte de vanguardia sería la arqueología. De esta forma al arte le pasaría como a las ideas, en cuya naturaleza está que nazcan como molestas herejías y mueran como aburridas ortodoxias.
Es este un principio que tiene algo de círculo vicioso o de eterno retorno, pues toda invención moderna se convierte más pronto o más tarde en tradición: deja de ser moderna, incluso deja de ser invención, va perdiendo su fuerza desestabilizadora, a medida que el mercado va aceptándola. El retorno se manifiesta con frecuencia en las modas, donde lo más nuevo resulta ser lo más antiguo, lo retro se convierte en el último grito, la ruptura resulta ser continuidad. Y la realidad es que el valor de lo retro se explica porque no siempre se acepta que todo lo nuevo es mejor.
LO QUE NO ES NATURALEZA ES CULTURA
Zygmunt Bauman, el filósofo que acuñó el término de modernidad líquida y que ha sacudido la conciencia de occidente con su ensayo ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, lo dice de otra forma en La cultura como praxis (Ed. Paidós): «La cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo predecible». Para Bauman el objetivo de la cultura no es tanto la perpetuación como asegurar las condiciones de nuevas experimentaciones y cambios. De este modo, por una parte, la cultura sería una actividad del espíritu libre, de la creatividad, de la invención, de la capacidad de resistirse a las normas, de la irreverencia ante la tradición, mientras de otra, la cultura se plantearía como un instrumento de continuidad al servicio de la rutina y el orden social.
Bauman ha retomado un viejo ensayo publicado tres décadas atrás para actualizar el concepto antropológico de cultura a través de una nueva y extensa introducción en la que repasa sus diversas interpretaciones a la luz del estructuralismo. Si se contempla la estructura social como una red de dependencias entretejidas, la cultura sería el código a través del cual se expresa, se transmite, se descifra y se procesa la información sobre esta red. La ambigüedad del concepto de cultura permite a Zygmunt Bauman estudiarlo desde tres significados diferentes de la palabra. En primer lugar, como concepto jerárquico, cuando etiquetamos a alguien como una persona con cultura y queremos decir con ello que está bien educada, bien formada, ennoblecida por encima de su “estado natural”. Este concepto transmite una de las formas posibles del descontento de grupos con carencias y sin privilegios. Como concepto diferencial, la palabra cultura se emplea para dar cuenta de diferencias aparentes entre comunidades de gentes. Sus promotores reivindican la identidad y la singularidad de una cultura y rechazan la mezcla de culturas como algo indeseable. Y como concepto genérico, Bauman estudia la noción antropológica de la idea de cultura que comenzó a utilizarse en el siglo XVIII para diferenciar los logros de la humanidad de los hechos de la naturaleza. Cultura sería todo aquello que se debe al esfuerzo intelectual y físico de los seres humanos, todas aquellas formas que la vida humana produce: arte, religión, ciencia, tecnología, leyes…, un conjunto de significados, incluido el lenguaje, atribuibles solamente a la humanidad. Según la antropología, la cultura comenzó con la producción por los seres humanos de herramientas que no se encontraban en la naturaleza y que eran solo producto de sus habilidades (recuérdese la sentencia de Marx de que los hombres son los únicos «animales con cultura»). La creatividad sería la referencia ritualizada del origen de todo lo que es cultural en tanto que opuesto a lo natural. Desde este punto de vista antropológico la cultura humana sería ese formidable esfuerzo universal para descifrar el orden natural del mundo y para imponer sobre él un orden artificial. Un mecanismo a través del cual el hombre empieza adaptándose al entorno y acaba controlándolo. Termina imponiendo la cultura sobre la naturaleza. Como reacciones posteriores, en el siglo XIX de lo que se trató fue de “naturalizar la cultura”, mientras en el siglo XX la tendencia era la de “culturalizar la naturaleza”. Las últimas teorías tienden a identificar cultura y naturaleza al afirmar que la cultura no es otra cosa que alcanzar, conseguir la naturaleza. Cultura sería aquello que llega a igualar a la naturaleza. Se culpa a los romanos (Robert A. Nisbet) de engendrar los graves problemas en el campo de la identificación entre cultura y naturaleza al haber traducido de manera errónea la palabra griega physis al latín como natura. Según Bauman, physis transmite un concepto que denota al mismo tiempo cultura y naturaleza.
LA NATURALEZA IMITA AL ARTE
A Oscar Wilde se le atribuyen algunos de los aforismos y de las frases más ingeniosas sobre los temas más diversos. Aunque algunas sean posiblemente apócrifas, es verdad que muchas se encuentran en sus obras y en los diálogos de sus dramas, y otras están perfectamente documentadas. 1891 fue uno de los mejores años para Oscar Wilde: terminó su drama Salomé, publicó el libro de relatos El crimen de Lord Arthur Saville y el de cuentos Una casa de granadas, la novela El retrato de Dorian Gray y el volumen de ensayos Intentions, su obra maestra del pensamiento, donde se incluyen “El crítico como artista” y “La decadencia de la mentira”, dos de sus estudios más controvertidos. En “La decadencia de la mentira. Un comentario”, que ahora publica la editorial Acantilado, Wilde elabora un razonamiento sobre el valor de una de sus más conocidas expresiones, aquella que afirma que «La Naturaleza imita al Arte». Wilde ampliaba esta afirmación a la Vida, de la que también decía que imitaba al Arte («la vida es el espejo del arte»). Wilde pone como ejemplo de que la Vida imita al Arte cuando un artista inventa un modelo que a continuación la Vida copia y reproduce en formato popular (la moda y el diseño serían ejemplos actuales). En la literatura se podrían citar numerosos casos de personas reales que imitan a aquellos personajes y acciones de las novelas que leen, como los suicidas tras la lectura del Werther de Goethe.
En cuanto a que la Naturaleza imita al Arte, Wilde lo justifica en el hecho de que, en realidad, cuando se contempla un paisaje o una puesta de sol, lo que hacemos es compararla con una obra de arte: cuando le instan a que vea un cielo glorioso, Wilde afirma que lo que ve es un Turner de segunda fila. La principal utilidad de una puesta de sol, afirma, es la de ilustrar las citas de los poetas.
Ambos conceptos, el de Vida y Naturaleza, están presentes en otras de las expresiones más conocidas de Oscar Wilde, como aquella en la que afirmaba que guardaba su genio para la vida y su talento para el arte.
EN DEFENSA DE LA MENTIRA EN EL ARTE
“La decadencia de la mentira” se presenta como un diálogo entre dos amigos, Cyril y Vivian, sobre un artículo que este último (un alter ego del propio Wilde) escribe para la revista Retrospective Review, publicada por los Hedonistas Fatigados, un club al que el articulista dice pertenecer. Tras una discusión sobre los beneficios de la Naturaleza, que defiende Cyril, Vivian expresa su opinión de que fue precisamente la imperfección de la Naturaleza lo que dio lugar a la aparición del Arte.
Un repaso a los títulos de la literatura actual nos informa de que algunas de las novelas de más éxito se inspiran en la realidad por la que atraviesa la sociedad contemporánea o en sus personajes, cuando no están directamente basadas en hechos reales. ¿Se trata de un retroceso de la imaginación aplicada al Arte? En la obra de Wilde, Vivian defiende en su artículo la existencia de la mentira en el Arte. Afirma que su decadencia a favor de la realidad, como en la novela realista, supone una pérdida para la literatura, donde la exactitud perjudica la imaginación: «si no es posible hacer nada para controlar, o al menos modificar, nuestra monstruosa devoción por los hechos, el Arte se volverá estéril y la Belleza desaparecerá de la faz de la tierra», afirma Wilde en boca de Vivian. Advierte de que las novelas son tan parecidas a la vida misma que ya a nadie le parecen verosímiles. Por el contrario, lo que se espera de la literatura es la distinción, el encanto, la belleza y la capacidad creativa. El objeto del Arte no es la Verdad sino la Belleza: «los que no aman la Belleza más que la Verdad nunca accederán al santuario más secreto del Arte».
Para Wilde, el auténtico objetivo del Arte es mentir, mostrar cosas bellas que no existen, porque ningún gran artista ve las cosas como son: si lo hiciera dejaría de ser artista. Es verdad que muchos escritores buscan a través de la literatura un cauce para la denuncia social, pero Vivian/Wilde piensa que clamar contra los abusos de la vida contemporánea no es propio de un creador, sino más bien de un periodista o de un escritor de panfletos.
Según Wilde, la tendencia a sustituir la realidad por la imaginación es algo novedoso en el mundo del Arte. Desde la antigüedad, la mentira formó parte de las grandes obras, desde la Historia (de Herodoto a Carlyle los hechos reales ocupan un lugar subordinado o son excluidos) a la literatura (los cuentos de hadas, los libros de viajes fascinantes, la mitología). En la actualidad, los hechos están usurpando el territorio de la Fantasía y la Fábula y por eso hay que resucitar el viejo arte de la mentira, porque cuando el Arte renuncia a ser imaginativo renuncia a todo.
6 Originalmente publicado el 26 de julio del 2014.