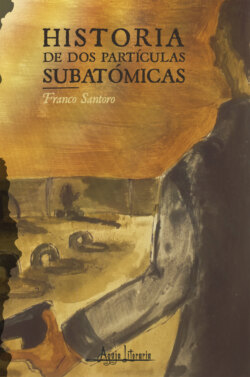Читать книгу Historia de dos partículas subatómicas - Franco Santoro - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
*** Años después, Vicente regresó a El Quisco, esta vez con Ana Belén, la física. El restorán al que nadie entraba era un local de fantasmas, derrumbado, y el edificio que estaba a medio terminar seguía así. *** Llegaron al centro de El Quisco y recorrieron las ferias artesanales. Vicente entró a la panadería para escuchar el aroma de las masas calientes. El sonido se parecía al eco que emanaba la fragancia a bloqueador en algún ocaso de febrero.
ОглавлениеEstuvieron casi toda la tarde mirando el mar, ola tras ola, hasta que el sol se escondió.
―A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino ―cantó Vicente mientras se preguntaba qué mierda significaba “recodo”. De pronto, pensó en la chica del sombrero de ala ancha.
“¿Dónde estará? ¿Qué hará en estos momentos? Quizás estamos más lejos que nunca, tal vez duerme una siesta o camina por Puente Alto ―reflexionó―. Posiblemente la acaban de atropellar. Capaz está besando a su primo. A lo mejor salió en la mañana a comprar fajitas para el desayuno, fue a la universidad, y en el camino le dio una diarrea fulminante. Se bajó con la transpiración a flor de frente y entró a un baño público. Allí, al darse cuenta de que no había papel higiénico, sacó su sombrero ala ancha de la cartera y lo deslizó con suavidad por sus nalgas. Le dio tanta pena perderlo que no fue a la universidad y se devolvió a su casa. Entró despacito y vio a su madre teniendo sexo con el vecino. Su familia se había derrumbado. La chica del sombrero, arrancando sin rumbo establecido, llegó al terminal de buses. Vio su calendario de bolsillo y supo que era dieciocho de enero. ´¿Cuál es la letra dieciocho del abecedario?´ ―se preguntó―. ´La letra Q´ ―se respondió. Fue a la boletería y consultó a la vendedora si había una ciudad en Chile que empezara con la letra Q”.
―El Quisco, señorita.
―Entonces, deme un pasaje para El Quisco, por favor.
El pintor detuvo sus pensamientos para mirar el calendario que tenía en su billetera.
―¡La puta madre! ―bufó―. Estamos a diecisiete, la chica del sombrero debe estar en Puerto Montt.
A la hora de once el bisabuelo preparó tortillas con chicharrones. Vicente sacó agua del pozo para quitar de su cuerpo la sal de mar y la arena en sus cocos. Cuando Johanna se durmió, tomó un par de hojas, su arsenal de lápices y pinceles, y pintó a Nino a la luz del fuego. Los bichos y ramas explotaban en el calor, era el único sonido de la noche. El bisabuelo, evitando ser descubierto, observaba los ojos de Vicente, adornados de concentración y espejismos paridos por el fulgor de la fogata. Conversaron sobre cualquier cosa, entre afonías y desinterés. No querían oírse, pero sí acompañarse. Hubo un silencio que se tornó incómodo y el viejo preguntó:
―¿Pintas con algo de conocimiento sobre el arte o solo te crees pintor?
―Me creo pintor.
Luego, le hizo varias preguntas más: si leía, si sabía algo de literatura, de poesía o lo que fuera. Lo interrogó con tono de reproche, intentando ahogar su seguridad. El artista le mintió y dijo que había leído a Borges, cuando en realidad solo lo conocía porque Felipe Aliaga lo había citado un día, sentados en una micro.
―Borges es como un saco repleto de oro ―se burló Nino―. Recuerda que fui profesor de castellano, sé de lo que hablo.
―Sé que es bueno. Te dije que lo leí.
―No me entendiste. Para mí, un escritor considerado como un saco repleto de oro, no es del todo positivo.
―¿Por qué no?
―Porque es maravilloso y, al mismo tiempo, alejado de la vida cotidiana. Es un puñado de citas inigualables con las que los escritores y poetas se dan estatus.
Vicente no contestó. No conocía a Borges, solo a un poeta cuyo nombre no recordaba, y nada más. Era ignorante.
―Cuando hacías clases de castellano, ¿enseñabas a Borges? ―preguntó el artista, incomodado por el silencio.
―No.
―¿A quién enseñabas?
―A Neruda, Neruda, Neruda y más Neruda. En Chile poesía es sinónimo de Neruda.
―¿Y eso está bien?
―Por supuesto.
El bisabuelo quiso seguir hablando, pero coligió que sería una pérdida de palabras.
Un recuerdo se atrincheró en su memoria: la noche en que conoció a Vicente Vargas González. Era un bebé. La madre se lo enseñó envuelto en un chal. “Mire, Nino. Este es su bisnieto. Le pusimos Vicente”. Lo tomó en brazos y sonrío con fugacidad. Había una fiesta en su hogar, no recordaba muy bien el motivo, pero estaban celebrando. Una botella de vino y mucha carne, harta gente, cumbias y risas, idas al baño, y dos primos adolescentes que en cada junta familiar se escondían para hacer el amor. Dos parrillas encendidas yacían iluminadas al final del patio. La esposa del Nino, que en paz descanse, lavaba la loza y secaba sus manos en el delantal. Las hijas del matrimonio pelaban las papas calientes y exprimían limones para aliñar las ensaladas. Vicente estaba en el coche, olvidado, mirando el parrón con ojos de uva. El bisabuelo, a escondidas, robó una mitad de limón y se la dio a su bisnieto. Se mofó de la cara de tragedia que puso el bebé al momento de probar el jugo ácido. Dieron las cuatro de la madrugada y se acabó la fiesta.
El viejo no quiso remembrar lo que ocurrió después por lo que escapó rápidamente de sus recuerdos. Luego de esa noche, no volvió a ver a Vicente hasta que cumplió doce años.
―Me voy a acostar ―dijo de pronto Nino.
El pintor hizo como que no lo oyó y continuó recostado en una banca, mirando el cielo. Había más estrellas allí que en Santiago y los satélites navegaban con claridad.
Aquella era la tercera vez que el artista visitaba a su bisabuelo. Siempre lo hacía en verano y todas las veces era lo mismo; la confianza que forjaban durante las semanas que pasaban juntos se esfumaba cuando se separaban, y al otro año se volvían a saludar sin fluidez.
Vicente, la tarde del día siguiente, llevó a Johanna al parque de diversiones Mampato. Con mucho esfuerzo, la mujer se subió a la Cuncuna, una montaña rusa infantil, y sus gritos se oyeron por todo el parque. Se devolvieron a la cabaña cuando el sol se tornó pálido, y jugaron a la lotería hasta el aburrimiento, sentados en la mesa redonda del comedor. Después de que su cuñada se durmiera, el pintor bajó a la playa y retrató a las parejas que culeaban en la arena.
―¡Ándate, sapo culiado! ―le gritó un hombre luego de eyacular―. ¡De aquí veo cómo nos grabas!
―¡No los grabo, los pinto!
El artista, con la frescura de la mañana playera, caminó cuesta arriba para llegar a la cabaña. Pensaba en muchas cosas sin terminar porque cada figura que le ofrecía el paisaje se convertía rápidamente en un nuevo pensamiento. Vio a dos niños caminar de la mano. Eran pequeños y miraban hacia atrás cada cinco minutos para asegurarse de que los adultos no hubieran desaparecido. Vicente recordó a su primer amor. Tenía ocho cuando se enamoró o más bien, cuando sintió las ganas terroríficas de perseguir a una mujer en el recreo del colegio, afirmarse de su delantal al momento de entrar a la sala, pedirle un lápiz para poder ver su nombre tallado en la madera una y mil veces, y luego devolvérselo, rayarle la hoja del cuaderno y reír, intentar ser gracioso y lograr que ella sonriera, y recordar esa sonrisa durante todo el camino hacia la casa. “Eso no es amor porque eres muy niñito para saber lo que eso es en realidad. Tu compañera te gusta, eso es todo” ―alguien le dijo. Luego recordó otras cosas de cuando era niño, insignificantes, pero que por alguna razón las tenía archivadas en la mente. No guardó en su memoria el primer día de escuela, pero sí el día en que un compañero dibujó a una persona con muchas manos, decenas de ellas que nacían desde la cabeza. También recordaba a un tío suyo que usaba un reloj con una pulsera metálica tan extensa que, al momento de alzar los brazos, le quedaba a la altura del codo. Memorias estúpidas, pero que por alguna razón fueron importantes. Tenía noción de los zapatos de su abuela, mas no de su abuela, y aunque nadie le creyera jamás, Vicente recordaba el instante en que su bisabuelo le dio una mitad de limón.