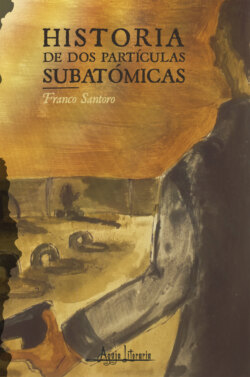Читать книгу Historia de dos partículas subatómicas - Franco Santoro - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
*** Pasaron alrededor de dos semanas desde la primera ausencia de la mujer y su pequeño con mochila de superhéroes. Teobaldo Vargas utilizaba sus ratos libres, de preferencia los sábados, para rondar un acotado perímetro ―tres pasajes y una avenida― donde concluyó que podía vivir la desaparecida.
ОглавлениеEsos días, el oficinista se levantaba temprano y bañaba a su esposa. Una vez vestida y sentada en la silla de ruedas, la trasladaba al jardín, bajo el parrón, con la cabeza tapada por un sombrero de playa, y la observaba a través de la ventana de la cocina. Antes de preparar el almuerzo, que casi nunca variaba de un plato de arroz o tallarines con carne ―o un delivery de sushi cuando era fin de mes―, oía en la radio del celular el programa sabatino que conducía Mariana Cáceres, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex militante del partido Renovación Nacional, mujer segura de sí misma, homofóbica declarada y amante de “la buena mesa”, según dejaba entrever en sus comentarios culinarios de la sección: “¿Dónde almorzar hoy?”. Al oficinista le fascinaban sus discursos editoriales, pues la consideraba una acérrima defensora del Estado de Derecho y el libre mercado, además de catalogarla como “patrona de los emprendedores”.
Cuando acababa de almorzar y darle de comer a su esposa, salía a la calle para vigilar un potencial avistamiento de la mujer y su hijo con mochila de superhéroes. Desaparecía de la casa tan solo por diez a quince minutos, pensaba que era el tiempo pertinente para no levantar sospechas ya que imaginaba que los vecinos del pasaje yacían alertas a su rutina. Se paseaba por las calles con el celular en la oreja, actuando como si tuviera la más relajada de las conversaciones. Reía, gritaba, hablaba de trabajo, de balances, números y planillas, con la mano izquierda en el bolsillo y la vista clavada en el horizonte.
El sábado subsiguiente, Vicente Vargas se dio cuenta de las andanzas irregulares de su hermano y decidió seguirlo, sigiloso, a cincuenta pasos de distancia, por la Avenida Andrés Bello, calle extensa y en bajada, con pequeñas casas de abobe, coloridas y sin jardín delantero. Así era la prístina población Maipo, barrio consentido por el sol del atardecer que vaciaba su luz anémica, sin escatimar en naranjos, y se combinaba con gusto con los tintes de las fachadas amarillas, blancas, rojas y celestes. El pintor, ensimismado en su labor, tuvo que desterrar de su mente la sinfonía de aromas y melodías que le producía la avenida y concentrarse en su caminar, rápido, pero tranquilo. Teobaldo sacó su celular y comenzó a hablar. Movía las manos con algarabía y reía a carcajadas, cambiaba el aparato de oreja y saludaba a los vecinos con una sonrisita inocentona.
El artista concluyó, luego de volver a su mediagua y recostarse sobre el cochambre de su cama, que el oficinista telefoneaba con una mujer y se alejaba del hogar para entregar algún tipo de solemne respeto a su matrimonio, esfuerzo que encontró innecesario ya que su vida conyugal, previo a la desgracia de su esposa, pendía de un hilo de irremediable delgadez.
―Sobre todo en el ámbito sexual ―recordó el artista en voz alta. En muchas ocasiones los oyó discutir, gritar y herirse gravemente con palabras.
Teobaldo, antes del accidente automovilístico de Johanna, le hacía el amor y la penetraba durante tres, cinco, veinte o hasta treinta minutos. El tiempo no era el problema, pues la mujer sentía lo mismo sin importar cuánto durara el acto. El témpano que irradiaba su forma de amar era el verdadero apremio. No había besos ni miradas, tampoco un fogoso arranque de palpaciones ni de masturbación mutua. No había nada. Él anhelaba eyacular. Ella anhelaba todo. Por mucho tiempo intentó sentir, concentrar su mente en la pequeña chispa de placer que le producía la penetración, gritar sin ganas, suspirar como hechizada, y encontrar sentido a los repentinos aires de semental, de toro odioso, que tenía su marido, pero era un acto que no hacía más que dejarla con los labios vaginales irritados. Nada resultaba. Cometió el error de acumular el ímpetu en silencio, aguantando y tragando la amarga desdicha, reventada en jaquecas y acné. Cierta noche de inmejorable tibieza, desnuda en medio de la cama matrimonial, sintiendo el respirar agitado de su marido que acababa de eyacular dentro de ella, le sugirió, en un murmullo con sabor a grito desesperado, que para la próxima le hiciera sexo oral. El hombre se ofendió y rio incrédulo mientras contemplaba el techo de la habitación que se iluminaba y apagaba con los retazos de luz que dejaba la televisión.
―A ver si existe otro huevón que te culee durante treinta minutos seguidos.
Dos semanas después, de forma repentina, en la mitad del acto sexual, Teobaldo se posó un buen rato entre las piernas de su mujer y le practicó sexo oral. Luego, sin previo aviso, levantó el rostro para vigilar su estado de excitación y, al ver que sus labios y ojos denotaban mera neutralidad, desenvainó la verga y la penetró con furia. Acabado el acto, se enclavijó a sus carnes y la abrazó con ternura.
―¿Te fuiste esta vez?
―Sí, mi amor.
―¿Segura?
Johanna no respondió.
―Johanna, ¿segura?
―No.
―¿No estás segura o no te fuiste?
―No me fui.
Al día siguiente, le pidió a Johanna que hiciera una lista con sus anhelos carnales: dónde le gustaría que la tocaran, cómo y cuánto tiempo, y le prometió que se amoldaría a lo requerido. Ella, a pesar de encontrarlo un ejercicio estúpido, le nombró, desinteresada, ciertas sugerencias generales. No podía especificar qué era lo que deseaba ya que el problema no radicaba precisamente en eso, sino en algo que dejaba entrever, incluso, el mismo ejercicio que hacían en ese momento: la poca ocurrencia de su marido y la frialdad de ver el conflicto como un simple desajuste de haberes y deberes. No obstante, a pesar de notar la nula atención de su esposa, el hombre atendió a las “sugerencias generales” y comenzó a practicarlas en las encamadas venideras.
Sin embargo, fue peor. Johanna tuvo la sensación de estar acostándose con un actor porno, dirigido y remunerado por un director. Lo sentía helado, lejano, concentrado en su rendimiento sexual, pero no para satisfacerla a ella sino a su propio orgullo. Entonces, meditó que la actividad de exponer sus anhelos en la cama no era para su reconforte. “Es para él. Qué hijo de puta”, se dijo mientras lo observaba mirar televisión.
―Que quede bien claro que me estoy esforzando ―comentó Teobaldo―. Ahora te toca analizar en qué estás fallando. El tango, la cueca y la zamacueca se bailan de a dos.
―Lo tengo claro, Teito.
Johanna Bórquez, desnuda, se tapó con la sábana e intentó dormir. Durante horas no pudo conciliar el sueño, y cuando dieron las cuatro de la madrugada, se levantó al baño y comenzó a masturbarse. No logró estimularse de la mejor manera, pues tenía la mente en blanco. Fue por su celular y buscó videos pornográficos en internet. Contempló una escena de casi cinco minutos donde un hombre y su esposa invitaban a un tercero a la cama. El marido era un participante pasivo que filmaba a su mujer, la alentaba a moverse más rápido y le preguntaba si le encantaba cómo la culeaba su compadre. Johanna pausó el video y se gatilló con los ojos cerrados, desparramada en la tina, masajeándose intermitente entre la suavidad y la presión vigorosa. De pronto, impulsada por la excitación, salió de su hogar, caminó por el patio de la casa y golpeó ligero la puerta de Vicente Vargas González. El muchacho la abrió.
―¿Qué haces?
―Pinto un cuadro.
La mujer lo besó en los labios y lo empujó hacia la cama. Le practicó sexo oral durante un par de minutos y se sentó sobre él, meneándose mientras tapaba su boca y la suya. Tuvo un orgasmo que no se manifestó en gritos, sino en un abrazo fundido, correspondido por el hombre. Fue un gesto apacible e invaluable que reembolsó mediante una ráfaga de topones ligeros en la comisura de sus labios. El despojo de la excitación y la ternura fue equivalente a un mazazo en la cabeza. Observó la habitación de su cuñado, cochambrosa y desordenada, y los aromas le provocaron un terrorífico hastío.
―Perdóname por esto, Vicente ―gimió, exhausta.
Él no contestó.
La mujer se marchó en silencio. Habían pactado, por medio de una mirada efímera, el olvido absoluto de aquel arrebato de locura. Anduvo por el jardín y entró a su habitación. En la oscuridad vislumbró la posición fetal de su marido, inerme. Se metió a la cama y lo abrazó por detrás, besó su espalda y soldándose a esta, murmuró:
―Te amo demasiado.
―Yo también, mi negrita ―contestó, adormilado.
Al día siguiente se levantó temprano y fue a la feria de la Avenida Arturo Prat. Compró ingredientes necesarios para preparar un lomo saltado y un desayuno de arroz con huevo revuelto y plátano frito, los platos preferidos de Teobaldo Vargas. Cocinó dejando la casa despelotada. Entró a la habitación matrimonial, bandeja en mano y sonriente, y se recostó al lado de su hombre, acomodándole el plato en las piernas. El oficinista devoró la comida en silencio, sonriendo cada vez que sentía a su mujer mirándolo fijo. Dejó el plato vacío en el velador y encendió la televisión. Afuera, un sol primaveral calentaba el concreto del antejardín, el parrón enverdecido y la cabeza de Vicente Vargas González, quien se hallaba absorto dando forma a la punta de sus lápices mina. Johanna Bórquez sugirió a su esposo que se levantara para aprovechar el día.
―Podríamos subir el cerro La Ballena.
―Sí, mi amor ―contestó, contento.
La mujer lo besó, tomándole la cara, e introdujo su lengua con violencia. Teobaldo se ofuscó de sobremanera. La cuestión le provocó un estado de ánimo ―cada vez más recurrente― de irritación que lo impulsaba a no estar de acuerdo con nada de lo que hacía o decía su mujer. De modo que se alejó un par de centímetros y encubrió su malestar con una risa burlesca.
―¿Me quieres besar la campana?
―No ―contestó Johanna con la misma pesadez e ironía.
Aquel fin de semana estuvieron juntos y distanciados a la vez. Permanecieron en casa, almorzaron en silencio y a ratos comentaban las películas que vieron. El domingo en la cena, melancólicos por el fin del descanso, discutieron sobre cuál cebolla era la mejor: la blanca o la morada. Johanna se inclinaba por la segunda, y le decía a su esposo que creía que ambos tenían claro que era la más sabrosa, ya que, en el inicio de la relación, hacía tantos años, él celebraba los almuerzos con dicho ingrediente.
―Exageran cuando dicen que la comida peruana es rica. Es la misma mierda que la chilena. Así que no te creas tanto ―fueron las palabras finales de Teobaldo.
El lunes que vino, luego de la jornada de trabajo, Johanna se dirigió hacia la Plaza de Armas de Puente Alto donde, de seguro, encontraría a Vicente Vargas González. Lo contempló desde lejos mientras dibujaba sentado en una banca, con la cabeza erguida para capturar y memorizar alguna imagen, sonido o color. Se acercó y se sentó en silencio, despojándose de su cartera y las carpetas que afirmaba con su brazo.
―¿Qué dibujas?
―Los gritos del predicador evangélico, la gente que espera bajo la estatua de Manuel Rodríguez… y a ese vendedor de pan amasado.
La mujer observó los trazos en la hoja y las manos del artista, sucias y toscas para su edad. Luego se concentró en el titilar de su propio cuerpo, y el punzante calor y frío de sus orejas.
―Vicente.
―¿Qué?
―¿Te gustaría ir a un motel?
El muchacho no alteró ni un ápice de su estado corporal, pero en el interior, yacía totalmente excitado. La emoción afiebró sus pómulos y entrecortó su voz. Sintió una erección sofocante y el humedecimiento de la punta de su uretra. Continuó dibujando, dando trazos caóticos e incorrectos, esperando que su cuñada se arrepintiera.
―Soy menor de edad, no me dejarían entrar.
―Conozco un lugar donde sí.