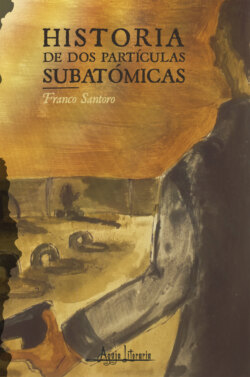Читать книгу Historia de dos partículas subatómicas - Franco Santoro - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
*** Julio Cesar Infante, administrador de la quinta de recreo Santa María, obsequió a Felipe Aliaga una botella de Horcón Quemado ―pisco favorito de su difunto padre, don Ricardo Infante― por haber clasificado en el programa de televisión. Vicente Vargas González retrató la celebración de aquella noche. Luego cantó desafinado, como un cuchillo afilándose en el concreto. Mucha gente rio de él, y él rio de sí mismo. El vendedor de arroz inflado llegó casi al amanecer y entró al local, con bicicleta y todo, para acarrear el ebrio saco de papas que era Felipe Aliaga. A las seis de la mañana pedaleó, con el cantante a cuestas, por la calle Concha y Toro. Lo despertó cuando llegaron a la picada de Don Caco, sanguchería de la avenida Arturo Prat que estaba abierta desde muy temprano pues el dueño vendía consomés a los colectiveros de una flota cercana. Vicente iba unos veinte metros detrás de la bicicleta del vendedor. Caminaba con una mochila repleta de maderas para hacer futuros marcos. El cantante, en una mesa de la sanguchería, se sentó con las manos empalmadas entre los muslos, y comenzó a tiritar.
Оглавление―Véndame tres consomés ―dijo el vendedor de arroz inflado a don Caco.
La botella de Horcón Quemado estaba tan vacía como Felipe falto de calor.
El pisco me hace mal ―dijo el cantante, temblando― desde que lo tomé puritano para cumplir una apuesta.
Teobaldo Vargas pasó por fuera de la picada de don Caco cuando el reloj marcó las siete y media de la mañana. Vio de reojo a su hermano menor e ingresó.
―Con que aquí estás ―dijo.
Vicente quitó su mochila del asiento contiguo y con dos golpecitos en el respaldo invitó a Teobaldo a sentarse.
―Así estoy bien ―respondió el oficinista―. Dejaré mi bolso que está lleno de papeles.
―Qué manera de pesar el papel ―destacó el vendedor de arroz inflado―. Las hojas por sí solas casi flotan en el viento, pero unidas consiguen un peso increíble. Lo que es el poder de la unión.
Teobaldo sonrió brevemente y miró a Vicente.
―Anoche unas personas te fueron a buscar a la casa ―informó severo—. Llegaron en un auto bien ruidoso, con vidrios polarizados. Tenían pura pinta de narcos. Les pregunté qué querían y me dijeron que buscaban al pintor. Supongo que eres tú.
―Creo lo mismo ―dijo el artista.
―Recuerda que está Johanna en la casa. Si te vas a meter en tonteras, no des nuestra dirección.
―Cuido tanto o más que tú a Johanna, y nunca he dado nuestra dirección a nadie. Si buscan al pintor, será para pintar.
―Los tipos me dijeron que te necesitan para hacerle un mural al vecino Cartagena.
―No sé de qué hablas.
Teobaldo tomó el bolso y lo acomodó sobre su hombro derecho. Se despidió de los gentiles con una pequeña reverencia de cuello. Salió del local y esperó la micro en el paradero de al frente. Como era de costumbre a esa hora, un niño con una imponente mochila de superhéroes tomado de la mano de su madre, un caballero de boina y bufanda, una menudita señora con traje de dos piezas, una pareja de pololos abrazados hasta la inminente fusión, y un colombiano con bototos, mameluco y una maleta de herramientas, aguardaban la arribada del transporte público junto a Teobaldo. Era una rutina perfecta. Todos se miraban entre sí, pero nadie cruzó palabra alguna. El oficinista podía percatarse de los pequeños cambios que cada uno de ellos tenía a diario; un nuevo corte de pelo, otros anteojos, una rencilla entre la pareja cuando esperaba la micro de brazos cruzados, el mameluco lavado del colombiano y los zapatos de taco bajo de la mujer menudita, cuando era viernes y tenía los pies cansados. Mas su completa atención era merecida por aquella madre joven y su pequeño. Ella, según los delirios de Teobaldo, denotaba una extraña combinación de sueños rotos y amor infinito con sus ojos de quiltro y su mirada extraviada. Teobaldo siempre soñó despertar un día con el valor suficiente para hablarle, o con la suerte divina de que alguna vez ella tuviera que visitar el banco donde trabajaba para atenderla, obsequiarle dulces al niño y decirle con total casualidad: “Me parece que tiene cara familiar. ¿Nos conocemos de alguna parte?”. Y así, salvarla. ¿De qué? De la vida miserable que le imaginó insolente, la soledad que le inventó y los llantos que agregó a sus noches. Sabía que nada de eso sucedería, que no era el héroe que pintaban sus desvelos, y que el único del paradero de micros que necesitaba ser salvado era él. La madre peinaba a su hijo a la cachetada y lo perfumaba con una genuina fragancia infantil, esa colonia de guagua marca Ammen que dejaba la sala de clases de su jardín perfumada hasta el placer.
Durante muchos meses, los mismos personajes asistieron a ese paradero a esperar la micro. Casi formaron una familia de desconocidos; envejecieron juntos todas las mañanas, recibieron en comunión el frío, la lluvia y la nieve, se destaparon al calor y la primavera, y contemplaron cientos de amaneceres, lunas fantasmales y estrellas que se resistían a desaparecer. Cierto día, un miércoles, la joven y su pequeño no llegaron al paradero. Teobaldo, quien mantenía la vista fija en su celular, moviendo el pulgar de abajo hacia arriba en la pantalla, miró de pronto a su alrededor y se percató de la ausencia de la mujer. Vio la hora y volvió a mirar la calle. El sol comenzaba a entibiar la mañana y disminuía el vapor que nacía desde las bocas. La micro, ruidosa oruga color azul, apareció en lontananza, pero la madre y su hijo aún no hacían su entrada matutina. El colombiano de mameluco estiró el brazo para detener el transporte. El chofer de la micro frenó y abrió las puertas delanteras. Todos se subieron menos Teobaldo, quien se quedó allí durante veinte minutos, fingiendo una íntegra calma y tapando sus ojos con sus manos y el celular.
Esta vez caminó hasta su trabajo, pensando en qué carajos le había ocurrido a la mujer y su niño. Entonces, se dio cuenta de la necesidad apremiante de tenerla en su rutina. El más mínimo cambio en ella, cada día en el paradero, producía en su mente miles de historias nuevas, hipótesis sobre sus desventuras y las formas más originales de rescatarla. Gran parte de su tiempo giraba en torno a imaginarla y su desaparición le espinó el ánimo de manera terrible. Apenas llegó al trabajó se sacó la chaqueta y prendió el computador.
―¿Dónde estará esa mujer? ―dijo en voz baja. Gestó suposiciones en las que un exmarido golpeador la había encerrado en una habitación oscura y quitado al pequeño, llevándoselo al sur, a Chiloé… “¿Por qué pienso en Chiloé? Siempre he querido vivir allí”, se contestó. La imaginó sentada en una esquina de la cama, con parte de su cabello pegado a la cara, y cubierta por una infusión de transpiración y lágrimas. Teobaldo se acomodó en su silla y tomó el mouse para abrir los archivos de su computador y trabajar. “Tal vez su hijo enfermó gravemente y ahora está en la sala de espera de un consultorio, aguardando atención entre el vejestorio hipocondríaco y el pestilente olor a gaza y alcohol gel”, se comentó mirando el ordenador. De pronto, a lo lejos, escuchó lo que más ansiedad le producía en la vida: el caminar de su jefa, Cecilia Inostroza, cuarentona enérgica, concentrada en marcar con fuego su “sello personal” en la labor de sus subalternos. Sintió ese par de tacones precipitarse inminentes hacia su pequeño cubículo de trabajo.
La conversación que se desencadenó estuvo cargada de cumplidos, caramelos y sarcasmos. Ella, con una voz que denotaba la inocencia más pura, trató a Teobaldo de “mi niño hermoso”, “mi pajarito de Dios” y “mi contador estrella”, mientras, recalcitrante, le enrostraba fallas de su labor contable, las que, a juicio del hombre, eran infundadas. El diálogo fue tenso, plástico, jaquecoso, y giró en torno al mismo tema durante casi media hora. Cecilia Inostroza subrayaba ―cada vez que el contador levantaba un poco la voz― que tenía la más noble de las intenciones, pues estaban ad portas de las evaluaciones semestrales, y lo consideraba un súper buen elemento dentro de la empresa.
―No se enoje, mi niño, disfrute la vida. ―Metió la mano al bolsillo―. Tome, un caramelo para endulzar el día ―dijo antes de retirarse.
La boca del estómago de Teobaldo se llenó de gases, condición que lo dejó exhausto y con puntadas constantes. Al poco andar del día, un dolor tensional en su nuca le provocó un desagradable resentimiento que viajó rápido hacia los párpados de sus ojos. A pesar de que no volvió a ver a su jefa por al menos tres horas, no pudo quitarse de los tímpanos su sonsonete sarcástico y el respirar entrecortado de su boca, debido a las fajas que utilizaba para ocultar su panza irremediable. Tanto Teobaldo como sus compañeros de oficina habían colegido, en alguna reunión post jornada laboral en el bar La Escarcha, que la ausencia de la señora Cecilia Inostroza generaba una mayor productividad en el trabajo, pues sin ella se hacían las tareas diarias con gusto y hasta con algo de pasión.
El oficinista, aquel miércoles en la mañana, continuó pensando en la mujer y su hijo de mochila de superhéroes. Concluyó que, si su ausencia en el paradero se repetía, intentaría averiguar dónde vivía, y así preguntarle, frente a frente, por qué faltó a la cita de las siete de la mañana.