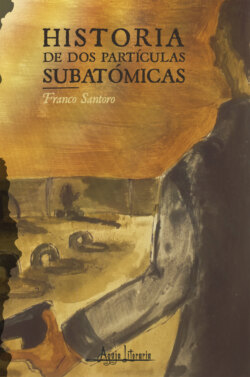Читать книгу Historia de dos partículas subatómicas - Franco Santoro - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
*** A las ocho de la tarde de un viernes de octubre, Johanna Bórquez estaba comprando en el supermercado Santa Isabel que se ubicaba en la intersección de la Avenida Grajales y Almirante Latorre, frente a la Plaza Manuel Rodríguez. Echó al carro un vino de mediana calidad y un chocolate negro con 70% de cacao. Había poca gente ―faltaban cuatro días para la quincena de mes―, por lo que se demoró alrededor de cinco minutos en pagar y salir de allí. Cruzó la calle trotando y aguardó la llegada de Vicente sentada en una banca, frente a los juegos infantiles de la plaza y unos universitarios que bebían gustosos en el pasto, entre canturreos de guitarra e improvisadas batallas de rap. El hombre no tardó en aparecer. Se saludaron con la distancia y la torpeza que ameritaba el estado de cautela.
Оглавление―¿Trajiste tu carné?
―Sí, lo tengo en el bolsillo.
Caminaron al motel Eclipse, casona de madera y bloque, asentada en el corazón del barrio República. Esperaron una habitación durante más de quince minutos, arrellenados en un pequeño cubículo alfombrado, de luz opaca y aroma dulce, rayado con mensajes de parejas anteriores: Hoy te dejo seco; Carla y Carlos; Michael y Samantha; Eres el amor de mi vida; Meón vs meón… En el intertanto, Johanna besó con bestialidad al pintor, repasando cada uno de los dientes con su lengua desatada. Le intentó correr una paja, mas, el bluyín pegado al pellejo le estranguló la mano, y la sacó entre risas y topones de labios. Una de las trabajadoras del lugar los llamó y solicitó que la siguieran. La habitación estaba en el segundo piso, era de confección simple, adornada con espejos sutiles y un mosaico bicolor, y tenía el aire acondicionado a 24° Celsius. La contadora, tomando las riendas de la situación, pidió de cortesía un par de mango sour, sin preguntar la opinión del artista. Fue a bañarse y le dijo al hombre que estuviera atento a la puerta, pues en cualquier momento llegarían los tragos.
Se depiló las axilas y el pubis con una presto barba y luego, frente al espejo, embadurnó su piel con crema humectante de aroma a pepino, y cubrió sus tetas, estriadas debido a las subidas y bajadas de peso, con un bralette oscuro. Salió del baño y se recostó con el artista sobre la cama. Le desabrochó el cinturón y comenzó a chuparle la verga, a masturbarlo y a escupirle el tronco. Consciente de la inexperiencia de su cuñado, fue sutil y suave, la inspiró a comerse toda la carne de raíz, explotando sus fosas nasales de saliva y jugos para impresionarlo.
―Me va a salir, espera ―clamó el pintor.
―¿Qué te va a salir?
―Semen… Espera, que va a salir.
Johanna Bórquez, conquistada por una iracunda excitación, trepó hacia los labios del pintor, y recibió un repentino abrazo de misericordia, seguido de caricias en la espalda. Se quedaron quietos, en silencio, pudiendo oír los gritos y orgasmos de las habitaciones contiguas.
―Perdóname, Vicente. Esto está muy mal.
―¿Yo estoy muy mal?
―No, no tú… Esto está mal. Tú y yo.
―Lo siento.
La culpa apaciguó el sexo. Recostados sobre la cama, las diez horas siguientes transcurrieron bajo una hastiada lentitud y un estado de vulnerabilidad. El frío, el aroma de las sábanas, el irreconocible paisaje de la ventana, el paso de los automóviles, y el sonido de las conversaciones callejeras, ambiente ajeno en su totalidad, los despojó de un sentimiento hogareño. Johanna Bórquez le preguntó a Vicente Vargas González si quería chocolate. Esforzando sus ojos supo que la respuesta había sido positiva. Se estiró para coger la barra y le entregó un pedazo, tocándole la mano. Fue una de las últimas interacciones físicas que tuvieron durante la noche, ya que la incertidumbre y el pudor ni siquiera le permitían mirarlo. Dejó su mente en blanco, semidormida, galopando melancólica y culposa hacia el pasado. Rememoró las primeras veces que vio a Teobaldo Vargas caminar por el instituto vespertino, hacía diez años, encamisado y peinado a la gomina, sin saludar ni sonreír a nadie. Cruzaron palabra una tarde de marzo cuando la mujer le imploró ayuda con un ejercicio contable, un ensayo de un balance para una empresa minera. El hombre atendió a su urgencia con la seriedad de un erudito pretencioso, y se marchó del lugar.
―¿Qué te gustó de mi hermano cuando lo conociste? ―preguntó el pintor, como si adivinara los pensamientos de su acompañante.
Johanna Bórquez regresó al presente, a la confusión del motel.
―Que fuera tranquilo, estable. Hasta ese entonces había vivido una vida de nómada, tanto en Perú como en Chile. Teobaldo me ofrecía todo lo contrario: estabilidad, tranquilidad, ningún peligro, no más aventuras.
―Antes de Teobaldo, ¿con quién vivías?
―Con mi mamá.
―¿Y te parecías a tu mamá?
―Era igual a mí, o yo soy igual que ella. Ambas vivimos mucho tiempo en Manchay, un cerrito peruano ubicado en el distrito de Pachacamac. Nuestra casa era una mediagua bien al lote, miserable como todas las de ese lugar, árido, repleto de caminos de tierra, basura acumulada, oscuridad, y chibolitos hambrientos que jugaban a perseguir gallinas. Mi mamá trabajaba de empleada puertas adentro en una ciudad lejos de Manchay. Cada vez que llegaba a nuestra casa, generalmente los viernes, gritaba mi nombre desde afuera: “Johanna, llegué, ¿estás bien?”, me preguntaba al final.
―¿Por qué te hablaba desde afuera de la casa?
―Tenía miedo de que estuviera muerta, que me hubiera dado la corriente o quemado con alguna olla. Siempre me dejaba al cuidado de una vecina, la señora María, pero ella también tenía sus propias responsabilidades y quehaceres. Entonces, para no molestar, me encerraba en mi casa.
―¿Qué edad tenías en ese tiempo?
―Siete años, más o menos. Era pequeña, pero a esa edad, sabía mucho: hacer trámites, pagar cuentas, y lo básico sobre construcción e instalaciones eléctricas, porque ayudaba a mi mamá a arreglar las cosas de la casa y a mantenerla al día con sus deudas. Cuando llegamos a Chile, lo primero que hicimos fue arrendar una pieza en un cité de Recoleta que tuvimos que arreglar bastante. Luego rentamos una casa en San Miguel, que también hubo que reparar. Después nos fuimos a La Legua y por último a Puente Alto. En aquel tiempo no había mucho compatriota peruano viviendo en Chile. Ahora me siento más acompañada.
El pintor, desnudo, con el pene lacio y entumido, atendió lo dicho por Johanna, cerró los ojos e intentó dormir. La mujer aprovechó la recuperación del silencio para continuar rememorando el pasado. Se contempló sentada en la cuneta de una vereda, en una feria ubicada en la Avenida San Carlos, vendiendo libros piratas de lectura complementaria escolar. Su puesto consistía solo en una sábana verde estirada en la calle. En ese entonces era amiga de Teobaldo Vargas, sin aparente evolución hacia el horizonte del amor carnal. Mas, el hombre estrechó el paso entre ambos sentires mediante un simple sándwich y una Inka Kola de medio litro. Se acercó al puesto de Johanna y la saludó de lejos.
―Recordé que los domingos te pones en esta feria, y que nunca te preparas comida, así que te traje esto. ―Le entregó una bolsa blanca―. En el almacén me dijeron que la Inka Kola es peruana, y supuse que te gustaría.
Johanna la recibió y lo invitó a sentarse, excusándose por la falta de un toldo y el sol que le llegaría en la cabeza.
Vencida por el sueño, dejó de recordar, y con el último esfuerzo de su lucidez, se arrumó en el pecho de Vicente Vargas González.
Eran las nueve de la mañana cuando sonó el celular de la mujer.
―¿Aló, negrita? ―se oyó desde el otro lado del aparato.
Johanna carraspeó, asustada, y contestó:
―Teito, hola. Estoy en la casa de Claudia, para que no te asustes… Estoy bien y viva.
―Bueno, mi amor.
―Esperaré a que se despierte la flojonaza, me tomaré un té y voy.
El esposo dijo que bueno y la llamada acabó. La mujer se puso los calzones y se volvió a acostar. Nuevamente, la fragancia de las sábanas y el paisaje de la ventana polarizada le resultaron ajenos. No era su hogar. Vicente estaba despierto, mirándose en el espejo del techo. Ella hizo lo mismo y escondió sus pezones, dilatados por el calor, con las cubiertas de la cama.
―¿Estás bien? ―preguntó el hombre.
―Sí, estoy bien. ―Se quedó callada―. Vicente…
―¿Qué?
―¿Fui tu primera vez?
―Puede ser.
Johanna se levantó y recogió su ropa, no para ponérsela, sino para olerla y rescatar alguna fragancia cotidiana, como el detergente que usaba hacía años, el perfume de su marido, o el desodorante ambiental que rociaban en las habitaciones. Mas, no percibió nada. Quiso llorar, y lo hizo entre carraspeos y tos, ocultándose en las prendas. El pintor se levantó y entibió su cuerpo abrazándola por detrás, le acarició el vientre y el inicio del pubis. Quiso despojarla del calzón, pero ella se resistió, riendo nerviosa y agachándose. Se volvió a recostar en la cama, boca abajo, y fingió un sueño incontrolable. Vicente se tendió junto a ella, derritiendo las yemas de sus dedos, cortos pero gruesos, desde el inicio de la nuca hasta la redondez de los glúteos. Observó la silueta, honesta, sin pretensiones, con celulitis y estriada, salpicada por pecas un tono más oscuras que su piel tinte cacao. Quiso hacerle sexo oral.
―¿Puedo?
―Sí ―susurró ella.
Posicionó las manos en su culo y lo abrió ligeramente para hacerle espacio a la lengua. A medida que ella se dilataba, él se erectaba. La conjunción de saliva con la humedad natural de su vagina se volvió incontrolable, fluían tal como lo hacían sus orgasmos.
―Vicente.
―Dime.
―Métemelo. Solo hazlo, y te dejo tranquilo por siempre.
El pintor entró en ella, hundiéndose sobre la llanura de su cuerpo y las piernas semiabiertas. Los movimientos fueron intensos y rápidos. El culo de Johanna se meneaba en ondas acompasadas. El hombre eyaculó sobre el piso de la habitación y, acto seguido, hizo acabar a su cuñada, dedeándola con presteza y besándole el cuello, enternecido.
La mujer expulsó un grito desfalleciente. Quiso ser contenida por un abrazo y se arrastró entre las sábanas para conseguirlo. Sin embargo, a los pocos minutos de acurrucarse, profesó un rechazo supino hacia Vicente. Imaginó, abatida por un sentimiento de culpa y terror, que aquel estado de hastío era el que se apoderaba de su marido cada vez que estaban juntos, por eso el témpano de sus carnes. Aun teniendo asumido que el amor hacia Teobaldo no tocaba el puerto de la correspondencia, añoraba con el alma estar recostada en su pecho, intercambiar a Vicente por él, y gozar en silencio del amor y la culpa, satisfecha por una venganza que la aferraría todavía más a la indiferencia de sus ojos.
La mujer no pudo colegir de mejor manera las consecuencias de aquella noche en el motel, ya que, dos semanas después, tuvo el accidente automovilístico.