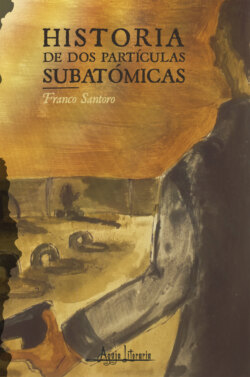Читать книгу Historia de dos partículas subatómicas - Franco Santoro - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir
ОглавлениеVicente se dio cuenta de que todo el mundo conocía al vendedor de arroz inflado. Las garzonas lo saludaron con la calidez que se saluda a un padre y la lujuria que se saluda a un amante.
―¡Mi viejo chico y hermoso! ¿Cómo le baila?
La garzona miró al pintor.
―Y este lindo acompañante, ¿quién es?
―Es un artista, un dibujante, un vago.
La mujer hizo una mueca de impresión y le estrechó la mano.
―Hola ―saludó Vicente de vuelta, distraído con los colores delirantes que se evaporaban de las mesas.
Tomaron asiento en un lugar apartado y conversaron hasta las cinco de la madrugada.
―Vi cómo pintabas a una mujer hace un tiempo atrás ―dijo el vendedor―. Iba en el metro y te vi. Yo también padezco de sinestesia ―el pintor le había contado de su enfermedad en el camino hacia la quinta―, bueno, en realidad no, pero al ver los colores de tu pintura pude recordar el aroma de la mujer que amé toda mi vida. Ella me dedicó una canción de Alberto Cortez. Era callejero por derecho propio ―cantó―. Soy callejero, por eso me la dedicó. Nací en la calle, literalmente. Mi mamá no alcanzó a llegar al hospital y me tuvo en la intersección de las avenidas Concha y Toro, y Gabriela, justo al frente del parque. Creo que eso marcó mi destino. Soy vendedor de la calle. Vendo de día. Me paseo por todas las poblaciones habidas y por haber; Carol Urzúa, La Papelera, El Molino, El Castillo, Venezuela, Santo Tomás, Teniente Merino, Chiloé, El Refugio, La Nocedal, La Legua, El Volcán, Marta Brunet… Poblaciones peligrosas, pero nunca he recibido un golpe, un tajo, ni nada, porque no soy choro. Soy pequeño y vivo, pero no choro. La única herida que tuve fue haberme separado de esa mujer. Mientras teníamos relaciones me cantaba: eres callejero por derecho propio. Ahora vive en Talca, o eso me han contado unos amigos. Tiene un hijo que según todo el mundo es mío, pero yo no sabía que había tenido un hijo. Me enteré hace muy poco. ¿Cómo me acerco al muchacho sin parecer un maldito hijo de perra? ¿Quién va a creer que no tenía idea de su existencia? Ni yo lo creo. A veces pienso que siempre lo supe. Tanto amor sin condón, tanto echarlo adentro, es obvio que algo tenía que pasar. Cuando supe que ella se fue a Talca, mandé cartas a su supuesta dirección. No hubo respuesta. No sé leer ni escribir, no puedo abusar tanto de la gente para que me ayude a redactar. Sin embargo, un día un amigo me dijo: tu amada se fue cuando supo que iba a tener un bebé tuyo. Le pregunté por qué, y respondió: él es un callejero por derecho propio, y quiero que lo siga siendo. Quiero creer eso y que el hijo no es mío. Ni siquiera sé si es hijo o hija. Dios quiera que sea hijo. Las mujeres odian a todos los hombres cuando su padre las abandona.
El vendedor de arroz inflado habló hasta que su lengua igualó la textura de una toalla, y el pintor escuchó su sonsonete carraspeado hasta la inminente hipnosis. En un momento de la noche hablaron de Felipe Aliaga.
―Canta bien el chiquillo ―comentó el viejo―. También lo vi en el metro, cuando pintabas. Deberías traerlo a la quinta para que cante.
Y Vicente lo llevó a la quinta. Felipe hizo explotar sus cuerdas vocales, convirtiéndolas en leyenda.
―Cantar solo, es excitante ―dijo Felipe―, pero que todos bailen al compás de tu voz es como para eyacular.
Vicente era el único que no bailaba. Él pintaba. Dibujó al garzón que limpiaba las mesas y embellecía los vasos con su trapo, y a las parejas nacientes; las que serían pareja solo por una noche, por un culión y un desayuno ligero en algún motel de la comuna, y a aquellas que surgían para no morir, al menos no tan pronto. Todo eso pintó, y siempre, como color de fondo, estaba la voz de Felipe Aliaga. También había colores provenientes de la memoria del pintor, tintes complicados de parir, pues sus recuerdos debían estar calibrados a la perfección para hacerlos. Fue así como vislumbró, en retazos de pinceladas, el aroma de la chica del sombrero.
Al otro día Vicente yacía hundido en su cama. No sabía qué hora era; la luz y el calor no entraban por la ventana. Podían ser las nueve de la mañana o de la noche. En realidad, era la una y media de la tarde. Recordó lo que Teobaldo le había dicho antes de salir a trabajar: “¡Oye, flojo culiao! Hoy levántate temprano y da de comer a Johanna”. Salió al patio y contempló el sol iluminando las hojas del parrón. A pies descalzos, caminó hacia la casa de su hermano y vio a una de sus vecinas dándole de comer a Johanna.
―Teo me llamó hace poquito ―dijo la señora―. Me pidió que le diera de comer a su esposa. Usted vaya a acostarse y siga durmiendo.
Johanna le pidió un abrazo al pintor. El pintor se lo dio y volvió a acostarse.
Esa tarde sucedió nuevamente; Vicente vio a la chica del sombrero entrar a un recinto religioso, una Casa de Dios. Sin que nadie lo viera, saltó la reja del lugar y caminó, con sus hojas a cuestas, por un parque pequeño, imitación del Edén, con arbustos, plantas y una cancha de fútbol al medio. De pronto escuchó a señoras y hombres conversando, a niños tranquilos y adolescentes. Ellos afeitados, ellas peinadas. Pureza. Buenas costumbres. Sonrisas permanentes. Abrazos. La chica del sombrero, en absoluta seriedad, se encontraba incómoda detrás de su madre, la que estaba detrás de su esposo, quien tenía la camisa planchada y una corbata que le aumentaba la papada. “Anda a ver a los niños ―dijo un hombre a su mujer―. Ve antes que se ensucien”. La señora pegó un trote pequeño. “No se manchen, por favor, que su papá los va a retar”. Vicente se posicionó detrás de una pared blanca, amarilla en aquella ocasión debido al sol anémico de las seis de la tarde. Miraba. Tal como si fuese una pistola, sacó un lápiz de su bolsillo y dibujó a la mujer del sombrero. Estaba ensimismado haciendo la forma de sus labios, la extraña figura de su boca. No sabía muy bien cómo era su rostro porque nunca había escuchado su voz, y Vicente tenía claro que eso le otorgaba la forma definitiva. Un hombre, de pronto, le pidió que se retirara del lugar:
―Supongo que don Luis lo dejó pasar. Pero creo que se equivocó. Le pido cordialmente que se retire, mi buen señor.
Vicente, antes de irse, se acercó a Ana Belén y le entregó una hoja arrugada. La chica se sacó el sombrero, abrió el papel y lo cerró de inmediato.