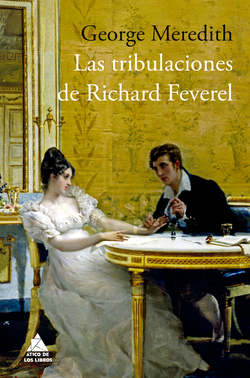Читать книгу Las tribulaciones de Richard Feverel - George Meredith - Страница 12
Capítulo VII
ОглавлениеUn pequeño templo de mármol blanco a la sombra de un laurel asomaba al río desde el altozano que bordeaba los hayedos de Raynham, que Adrian llamaba la pérgola de Dafne. Allí se había retirado Richard y lo encontró Austin con la cabeza entre las manos: la viva imagen de la desesperación. El joven aceptó el saludo de Austin, sin alzar la cabeza, y que se sentara a su lado. Quizá sus ojos no se veían presentables.
—¿Dónde está tu amigo? —preguntó Austin.
—¡Se ha ido! —respondió. Su voz sonaba lejana, oculta tras sus manos. Siguió una explicación: por la mañana había llegado una citación para el señor Thompson, y se había marchado contra su voluntad.
De hecho, Ripton protestó y dijo que desafiaría a su padre quedándose con su amigo para luchar con él contra la adversidad. Sir Austin expuso que un joven debía obedecer a su progenitor, y había dado órdenes a Benson de preparar el equipaje de Ripton para el mediodía. La rapidez con la que Ripton adoptó la visión del baronet sobre la obediencia filial fue tan sincera como su oferta a Richard de prescindir de esa obediencia. Se alegró de que lo apartaran del polémico barrio de Lobourne, pero honestamente lamentaba ver a su camarada solo ante la calamidad. Los chicos se despidieron con afecto, como no podía ser de otro modo, pues Ripton había jurado fidelidad a los Feverel con una calidez que lo ataba en su declaración, dispuesto a llegar en cualquier momento, a las órdenes del heredero de la casa, para combatir a todos los granjeros de Inglaterra.
—Así que te has quedado solo —dijo Austin, observando la cabeza del chico—. Me alegro. Nunca nos conocemos hasta que tenemos que defendernos solos.
Parecía que no había respuesta. Sin embargo, respondió la vanidad:
—No era de gran ayuda.
—Recuerda sus cualidades ahora que no está, Ricky.
—Bueno, era leal —gruñó el chico.
—Y no es fácil encontrar un amigo leal. ¿Has intentado rectificar, Ricky?
—He hecho lo que he podido.
—¡Y has fracasado!
Hubo una pausa y una evasiva en voz baja:
—Tom Bakewell es un cobarde.
—Pobre hombre. Supongo que —dijo Austin, con gentileza— no quiere meterse en más líos. No creo que sea un cobarde.
—¡Es un cobarde! —gritó Richard—. ¿Crees que con una lima yo me quedaría en la cárcel? ¡Saldría la primera noche! Y podría haber tenido también una cuerda. Una cuerda suficientemente fuerte para sostener a un par de hombres de su peso y tamaño. Ripton, Ned Markham y yo nos columpiamos durante una hora y no se rompió. Es un cobarde y se merece su destino. No tengo compasión por los cobardes.
—Ni yo tampoco —dijo Austin.
Richard levantó la cabeza acusando con rabia al pobre Tom. La habría escondido de saber lo que Austin pensaba al mirarlo.
—Nunca he conocido a un cobarde —continuó Austin—. He oído hablar de uno o dos. Uno dejó que un hombre inocente muriera por él.
—¡Eso es muy bajo! —exclamó el chico.
—Sí, terrible —asintió Austin.
—¡Terrible! —Richard desdeñó al pobre—. ¡Lo habría odiado! ¡Un cobarde!
—Creo que utilizó a su familia de excusa, y trató por todos los medios de liberar al hombre. También he leído, en las confesiones de un célebre filósofo,1 que en su juventud cometió un hurto y acusó a una joven criada de su robo. La despidieron, absolviendo a su acusador.
—¡Qué cobarde! —gritó Richard—. ¿Y lo confesó?
—Puedes leerlo tú mismo.
—¿Lo escribió y lo publicó?
—Tienes el libro en la biblioteca de tu padre. ¿Lo habrías hecho tú?
Richard titubeó.
—¡No! —Admitió que nunca lo habría contado.
—Entonces, ¿quién tiene derecho a llamarle cobarde? —dijo Austin—. Expió su cobardía como hacen los que ceden ante las debilidades y no son cobardes. El cobarde piensa: «Dios no me ve, puedo escapar». El que no es cobarde y ha sucumbido, sabe que Dios lo ha visto, y que no es difícil ser sincero. Peor sería, creo, saberme un impostor cuando los hombres me elogian.
Los ojos del joven Richard vagaban por el alentador rostro de Austin. De pronto, una fuerte intensidad se adueñó de ellos, y Richard bajó la cabeza.
—Así que creo que te equivocas, Ricky, llamando a este pobre Tom cobarde porque rechaza los medios que le ofreces para escapar —continuó Austin—. A un cobarde no le importa involucrar a su cómplice. Y si la persona implicada pertenece a una buena familia, pedirle a un campesino que se ofrezca voluntario es una cobardía.
Richard se había quedado sin palabras. Entregar la lima y la cuerda había supuesto un sacrificio: tiempo, turbación y estudio dedicados a esos instrumentos salvadores. Si resolvía que era valiente la actitud de Tom, Richard Feverel se hallaría en una posición distinta. Pero si sostenía que Tom era un cobarde, él era la víctima, y ser la víctima es un lujo, a veces una necesidad, ya sea entre hombres o jóvenes.
Con Austin, la disyuntiva duraba demasiado. Tenía una vaga noción de la ferocidad de Richard. Por suerte para el chico, Austin no era un predicador. Una ocasión única, una frase hipócrita, un comportamiento paternal, podrían haberle destrozado, despertando una oposición antigua o latente. Instintivamente sentimos al predicador como enemigo. Puede que haga bien a los desgraciados, a los golpeados que jadean en el campo de batalla, pero provoca discrepancia en los fuertes. La naturaleza de Richard solo necesitaba una indicación de la vía correcta, y cuando dijo «¿Qué puedo hacer, Austin?», ya había peleado la mitad de la batalla. Su voz estaba apagada.
Austin puso la mano en el hombro del chico.
—Debes ir a ver al granjero Blaize.
—¡Vaya! —dijo Richard, intuyendo la penitencia.
—Sabrás qué decirle cuando estés allí.
El chico se mordió el labio y frunció el ceño.
—¿Pedirle comprensión a ese gañán, Austin? ¡No puedo!
—Cuéntale todo el asunto y dile que no tienes intención de abandonar al pobre hombre.
—Pero, Austin —suplicó el chico—, ¿pedirle que ayude a Tom Bakewell? ¿Cómo voy a pedírselo si le odio?
Austin le rogó que fuera sin pensar en las consecuencias.
Richard gimió.
—No tienes orgullo, Austin.
—Quizá.
—No sabes lo que es solicitar un favor a un patán que odias.
Richard se agarró a ese enfoque del asunto, porque tenía que moverse.
—Pero —continuó el chico— ¡no podré resistirme a pegarle un puñetazo!
—Creo que ya le has castigado bastante, ¿no? —dijo Austin.
—¡Me azotó! —A Richard le tembló el labio—. No se atrevió a pegarme con sus propias manos. Me castigó con un látigo. Dirá a todo el mundo que me azotó y que le pedí perdón. ¡Perdón! ¡Un Feverel pidiendo perdón! ¡Si pudiera salirme con la mía!
—Ese hombre se gana el pan, Ricky. Cazaste en sus tierras. Te echó, y le incendiaste el pajar.
—Pagaré su pérdida. No haré nada más.
—¿No le pedirás perdón?
—¡No! ¡No le pediré perdón!
Austin miró al chico fijamente.
—¿Prefieres que purgue el pobre Tom Bakewell por ti? Le deberías un favor.
Richard alzó las cejas ante la observación de Austin. Era una forma distinta de ver las cosas.
—¿Un favor a Tom Bakewell, el campesino? ¿Qué quieres decir, Austin?
—Para salvarte tú de una situación desagradable, permites que un campesino se sacrifique por ti. Te confieso que yo no tendría mucho orgullo.
—¡Orgullo! —gritó Richard, herido por la pulla. Fijó la mirada en las escarpadas colinas azules.
Sin saber qué hacer, Austin describió a Tom en la cárcel y repitió la declaración del campesino. La imagen, aunque no quería pintarla así, hizo que Richard, cuyo sentido del humor era muy afilado, se partiera de risa. La visión de un patán sonriendo de oreja a oreja, despeinado, rudo, de pies planos, apareció ante él y le afligió con extrañas sensaciones de asco y burla, mezcladas con arrepentimiento y pena; un patetismo retorcido. Ahí estaba Tom. ¡Tom el de los clavos en las botas! ¡Un imprudente animal bebedor de cerveza! Y, aun así, era un hombre, un valiente con corazón, capaz de devoción y generosidad. Esto llegó al corazón del chico, y en su imaginación vio la abyecta figura del pobre idiota de Tom rodeada de un halo de luz lúgubre. Su alma estaba viva. Una oleada de sentimientos que no había conocido le sacudió, una ternura inesperada, un humor acogedor, la conciencia de una gloria indescriptible que irradiaba los rasgos de la humanidad. Esto palpitaba en el pecho del chico, y la visión de Tom con clavos en las botas, despeinado, rudo, sonriendo de oreja a oreja, con un dedo vergonzante, la opresión de un idiota, le hizo sentir una ternura que no había sentido por ninguna criatura del mundo. Se reía y lloraba por él. Lo apreciaba mientras se encogía a su lado. Era la lucha en su interior del ángel contra elementos menos divinos, pero el ángel era más fuerte y guiaba la caravana del odio extinguido, la risa humanizada, el orgullo transfigurado, un orgullo que insistía en contemplar los pantalones de pana del boquiabierto Tom y le gritaba a Richard, en el mismo tono irónico de Adrian: «¡Obedece a tu Benefactor!».
Austin estaba sentado junto al chico, sin percatarse del sublime alboroto que había causado. Poco traslucía el semblante de Richard. Las comisuras de sus labios estaban ligeramente caídas, sus ojos fijos en el horizonte. Se quedó así un buen rato. Luego, se puso en pie y dijo:
—Iré a ver al viejo Blaize y le pediré perdón.
Austin le tomó de la mano y juntos abandonaron la pérgola de Dafne en dirección a Lobourne.