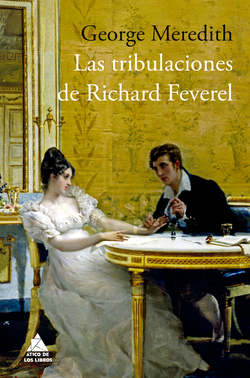Читать книгу Las tribulaciones de Richard Feverel - George Meredith - Страница 15
Capítulo X
ОглавлениеParece un triste declive no emprender un acto de heroísmo y terminar mintiendo con efusividad; subvertir la estructura de los buenos propósitos, olvidando la naturaleza humana en su tierna primavera. El joven Richard había dejado a su primo decidido a penar su penitencia y apurar el amargo trago, y así lo había hecho: había vaciado muchas copas… para nada. Todavía flotaban ante él, rebosantes, tres veces más amargas. Lejos de la influencia de Austin, le había dado la guinea a Tom Bakewell y prendido fuego al pajar del granjero Blaize. Las buenas semillas tardan en madurar, y un buen chico no se hace en un minuto. Al menos la semilla estaba en él. Reconstruyó de camino a Raynham la escena que acababa de soportar, y la figura del gordo inquilino de Belthorpe ardía en su mente como un hierro candente, condescendiente e insoportable, y, lo que era peor, decía la verdad. Aunque el orgullo herido había oscurecido su mente, Richard veía con claridad; odiaba a su enemigo, si cabe, aún más.
Benson anunciaba la cena cuando Richard llegó a la abadía. Se apresuró a cambiarse en su habitación. Un accidente, o designio, había dejado abierto el libro de los aforismos de sir Austin sobre el tocador. Mientras se peinaba con rapidez, echó un vistazo y leyó: «Igual que el perro remueve su vómito, el mentiroso debe comerse su mentira».
Debajo había una glosa escrita a lápiz: «¡Una verdad como un templo!».
El joven Richard corrió escaleras abajo sintiendo que su padre le había dado una bofetada.
Sir Austin percibió la marca escarlata en las mejillas de su hijo. Buscó su mirada, pero Richard no se la devolvió; se sentó y miró su plato, imitando la actitud hambrienta de Adrian en ese momento. ¿Cómo podría fingir deleitarse como un sibarita cuando estaba dolorosamente empeñado en masticar la verdad?
Benson se sentó con ellos durante la triste cena. Hippias, que normalmente permanecía callado, dio rienda suelta a su cháchara, como si el silencio antinatural le hubiera despertado como a un chotacabras, y habló de su libro, su digestión y sus sueños, y Algernon y Adrian le siguieron la corriente. Relató un sueño en el que se imaginaba joven y rico, pero de repente se hallaba en un campo de navajas a su alrededor, y cuando lo traspasó, con exquisitos pasos de bailarín francés, observó consternado un camino libre del rastro de sangre que había dejado al cruzar el campo de acero, que podría haber seguido si hubiese prestado atención.
Los hermanos de Hippias le miraban expresando el deseo de que se hubiera quedado en ese campo. Sir Austin, sin embargo, sacó su cuaderno y apuntó una reflexión. A un autor de aforismos puede inspirarle incluso un campo de navajas. ¿No equivalía el sueño de Hippias a la situación de Richard? De ser mejor observador, podría haber tomado el camino libre de obstáculos; también él había dado pasos de baile hasta estar rodeado de sonrientes navajas. Esto le dijo sir Austin a su hijo cuando se quedaron a solas. La pequeña Clare aún se hallaba demasiado indispuesta para tomar postre, por lo que el padre y el hijo se quedaron solos.
Fue un encuentro extraño. Parecía que llevaran mucho tiempo separados. El padre cogió la mano de su hijo y se sentaron sin decir palabra. El silencio hablaba por los dos. El chico no entendía a su padre; este a menudo boicoteaba sus planes; en otras ocasiones, parecía idiota; pero la presión paternal de su mano era elocuente y le hacía ver cuánto le quería. Intentó retirarla un par de veces, consciente de que le ablandaba la voluntad. El espíritu orgulloso y su vieja actitud rebelde le impulsaban a ser duro, inflexible, determinado. Así había entrado en el estudio de su padre; así lo había mirado a los ojos. Ahora no podía. Su padre, sentado junto a él, reflejaba mansedumbre: así quería al chico. Los labios del caballero se movían. Rezaba por él en silencio.
Poco a poco se fue despertando un sentimiento en el corazón del chico. El amor es una varita mágica que suaviza la dureza de los corazones. Richard lidió por la dignidad de su antigua rebeldía. Las lágrimas pugnaban por derribar los diques del orgullo. Comenzaban a caer con vergüenza. No podía ocultarlas, ni frenar los sollozos. Sir Austin lo atrajo hasta que la cabeza de su amado niño se apoyó en su pecho.
Una hora más tarde, Adrian Harley, Austin Wentworth y Algernon Feverel eran convocados en el estudio del baronet.
Adrian llegó el último. El sabio tenía un aire de cordial omnipotencia cuando se dejó caer en una silla y juntó las puntas de los dedos, y a través de ellos observaba a sus parientes. Despreocupado, como solo puede estarlo quien ha previsto el peligro con sagacidad y esfuerzos benevolentes, Adrian cruzó las piernas y solo intervenía para tararear, de vez en cuando, la parodia de la vieja balada: «Ripton y Richard eran dos hombres apuestos».
Los ojos enrojecidos del joven Richard y el porte alterado del baronet le revelaron que había habido una explicación y una reconciliación. Eso estaba bien. El baronet pagaría ahora alegremente. Adrian consideró ambos asuntos, y apenas escuchó al baronet cuando pidió atención, pues quería informarlos de lo que ya sabían, que se había incendiado un pajar, que a su hijo se le consideraba cómplice, que el perpetrador se hallaba entre rejas, y que la familia de Richard estaba, según creía, obligada por su honor a hacer lo posible por liberar a ese hombre.
El baronet dijo que había ido a Belthorpe, y también su hijo, y que Blaize parecía dispuesto a cumplir sus deseos.
La antorcha que finalmente se alzaría para iluminar los actos de esta sigilosa carrera comenzó a dispersar su luz y, a medida que una declaración seguía a otra, advirtieron que ya sabían lo relacionado con el asunto, que todos habían ido a Belthorpe, salvo el joven sabio Adrian, quien, con la debida deferencia y un sarcástico encogimiento de hombros, objetó el procedimiento declarando que se habían puesto en manos de Blaize. Su sabiduría brillaba en una oración tan persuasiva que, de no estar basada en una súplica contra la honra, habría hecho titubear a sir Austin. Pero su base era la conveniencia, y el baronet tenía un aforismo más apto para refutarle.
—La conveniencia es la sabiduría del hombre, Adrian Harley. Hacer el bien es la de Dios.
Adrian evitó preguntar a sir Austin si contrarrestar el mecanismo de la ley era hacer el bien. La aplicación de un aforismo no era una actividad popular en Raynham.
—Entiendo entonces —dijo— que Blaize accede a no seguir con el juicio.
—Claro que no —comentó Algernon—. ¡Frustradle! Tendrá su dinero. ¿Qué más quiere?
—Estos agricultores son gente difícil de manejar. Sin embargo, si realmente accede…
—Tengo su palabra —dijo el baronet, acariciando a su hijo.
El joven Richard miró a su padre como si quisiera hablar. No dijo nada, y sir Austin se lo tomó como una respuesta a su muestra de afecto, y lo acarició aún más. Adrian percibió cierta reserva en el chico, y, como no le satisfacía que su señor lo considerara el único holgazán, y no el miembro más agudo y alerta de la familia, comenzó un interrogatorio para averiguar quién había hablado el último con el inquilino de Belthorpe.
—Creo que yo fui el último —murmuró Richard, apartándose de la mano de su padre.
Adrian apretó a su presa.
—¿Y te fuiste con una garantía satisfactoria de sus buenas intenciones?
—No —dijo Richard.
—¿No? —replicaron los Feverel a coro.
Richard se apartó de su padre y repitió un avergonzado:
—No.
—¿Fue hostil? —inquirió Adrian, frotándose las manos y sonriendo.
—Sí —confesó el chico.
Ahora tenían un punto de vista distinto. Adrian, acostumbrado a tener paciencia con los resultados, triunfó al descubrir la verdad, y se volvió hacia Austin Wentworth, reprobándolo por inducir al chico a ir a Belthorpe. Austin parecía afligido. Temía que Richard hubiese fracasado en sus buenos propósitos.
—Creí que era su deber que fuera—observó.
—¡Lo era! —enfatizó el baronet.
—Y ya ve el resultado, señor —contestó Adrian—. Es difícil lidiar con estos agricultores. Por mi parte, preferiría estar en manos de un policía. La verdad es que Blaize nos tiene atrapados. ¿Cuáles fueron sus palabras, Ricky? Dilo con sus propias palabras.
—Dijo que haría deportar a Tom Bakewell.
Adrian se frotó las manos y volvió a sonreír. Entonces podían permitirse desafiar al señor Blaize, les informó, e hizo una misteriosa alusión al elefante púnico, rogando a sus parientes que estuvieran tranquilos. Estaban dando, en su opinión, demasiada importancia a la complicidad de Richard. El acusado era un idiota, y un extraordinario pirómano, por lo que no necesitaba un cómplice. Habría sido lo nunca visto en los anales de los incendios de pajares. Pero había que ser más severo que la ley para sostener que un niño de catorce años había instigado a un hombre adulto a cometer un crimen. Dicho así, parecería que el chico había sido «el padre del hombre» para vengarse, y lo siguiente que se oiría sería que «el bebé era el padre del chico». El sentido común gobernaba con más benevolencia que la metafísica poética.
Cuando terminó, con su acostumbrada franqueza, Austin preguntó qué quería decir.
—Confieso, Adrian —dijo el baronet, oyéndole protestar por la estupidez de Austin—, que por una vez me encuentro perdido. Por lo visto, este hombre, Bakewell, ha decidido no inculpar a mi hijo. Rara vez he escuchado algo que me haya gratificado tanto. Es una exhibición de nobleza innata en un hombre sencillo del que muchos caballeros deberían tomar ejemplo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible por ese hombre.
Tras anunciar que visitaría Belthorpe otra vez para conocer las razones del repentino rencor del granjero, sir Austin se levantó.
Antes de dejar la habitación, Algernon le preguntó a Richard si el granjero le había dado alguna razón de su decisión, y el chico dijo que los acusaba de sobornar testigos, y que el Gallo Enano no había jurado sobre la Biblia, lo que hizo que a Adrian se le saltaran las lágrimas de risa. Hasta el baronet sonrió ante la astuta diferencia entre jurar y jurar sobre la Biblia.
—¡Qué poco se conocen los campesinos! —exclamó—. Exageran las diferencias de manera natural. Se lo señalaré a Blaize. Verá que la idea es infundada.
Richard vio partir a su padre. Adrian también estaba incómodo.
—El que va a Belthorpe lo estropea todo —dijo—. El asunto terminará mañana: Blaize no tiene testigos. Ese viejo sinvergüenza solo quiere más dinero.
—No, no —le corrigió Richard—. No es así. Estoy seguro de que cree que han sobornado a los testigos, como él dice.
—¿Y qué pasa si es así, chico? —intervino Adrian con osadía—. Ha perdido la batalla.
—Blaize me dijo que si mi padre le daba su palabra de que no era así, la aceptaría. Mi padre dará su palabra.
—Entonces —dijo Adrian— será mejor que lo detengas.
Austin clavó la vista en Adrian y le preguntó si creía que las sospechas del granjero estaban justificadas. El joven sabio no iba a caer en la trampa. Había dado a entender que los testigos son inestables, y, como el Gallo Enano, están dispuestos a jurar con descaro, pero no sobre la Biblia. Cómo había llegado a ese dictamen, prefirió no explicarlo, pero insistió en que no permitieran que sir Austin fuera a Belthorpe.
Sir Austin estaba camino de la granja cuando oyó que corrían detrás de él. Era de noche, y sacó la mano de su capa para estrechar la mano de alguien a quien le costó reconocer. Era su hijo.
—Soy yo, señor —dijo Richard, jadeando—. Perdóneme. Es mejor que no vaya.
—¿Por qué no? —dijo el baronet, rodeándolo con un brazo.
—Ahora no —siguió el chico—. Esta noche se lo contaré. Debo ir yo a ver al granjero. Fue culpa mía, señor. Le mentí y los mentirosos deben comerse sus mentiras. Perdóneme por deshonrarle, señor. Mentí para salvar a Tom Bakewell. Déjeme ir y decir la verdad.
—Ve, y yo te esperaré aquí —dijo su padre.
El viento que doblaba las ramas de los viejos olmos haciendo temblar las hojas en el aire tenía su propia voz en la media hora en la que el baronet se paseó en la oscuridad arriba y abajo, esperando el regreso del joven. El solemne gozo de su corazón le otorgó voz a la naturaleza. A través de la desolación que le rodeaba —el lamento de la madre naturaleza por la tierra yerma—, captó señales inteligibles del orden benefactor del universo con un corazón cuya creencia en la bondad humana volvía a confirmarse, como se había manifestado en su querido niño, convencido de que el bien termina triunfando, pues sin él la naturaleza no tiene música ni sentido y es piedra, roca, árbol y nada más.
En la oscuridad, con las hojas golpeándole el rostro, escribió en su cuaderno: «Nada le vale a la mente, salvo la comprensión de la felicidad en la alta cumbre de la sabiduría, desde la que vemos el buen proyecto del mundo».