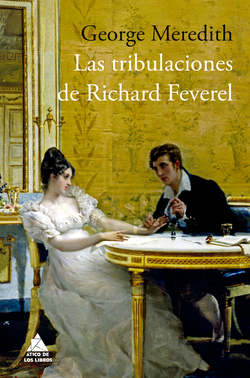Читать книгу Las tribulaciones de Richard Feverel - George Meredith - Страница 9
Capítulo IV
ОглавлениеHabían buscado a los chicos desaparecidos por todo Raynham, y sir Austin estaba preocupado. Nadie los había visto, salvo Austin Wentworth y el señor Morton. El baronet recompuso la fuga de los chicos mientras granizaba, y lo atribuyó a un acto de rebeldía. En la cena, brindó por la salud de su joven heredero en un ominoso silencio. Adrian Harley se levantó para proponer el brindis. Su discurso fue una buena muestra de oratoria: se deleitó, siguiendo el modelo de Cicerón, que personificaba los objetos, invocando la servilleta y la silla vacía de Richard, deseando que siguiera los pasos de un padre sin par y defendiera dignamente el honor de los Feverel. Austin Wentworth, a quien la muerte de un soldado le obligó a ocupar el lugar de su padre en el brindis, se identificó con el discurso y se tranquilizó con la grandilocuencia. Pero la respuesta, esto es, el agradecimiento que el joven Richard debería haber declarado no se produjo. La compañía de sus honorables amigos, tíos, tías y primos lejanos, se mostró encantada de dispersarse y buscar entretenimiento en la música y el té. Sir Austin se esforzó en ser hospitalario y estar alegre, y les pidió que bailaran. Si les hubiera pedido que rieran, también habrían obedecido con cordialidad.
—¡Qué triste! —dijo la señora Doria Forey al sacerdote de Lobourne, mientras el autómata enamorado caminaba a su lado con rigidez profesional.
—El que no sufre, difícilmente puede estar de acuerdo —respondió el cura, disfrutando de su atención.
—¡Ah, qué bueno es usted! —exclamó la dama—. Mire a mi Clare. En el cumpleaños de su primo solo quiere bailar con él. ¿Qué podemos hacer para animarla?
—Por desgracia, señora, no se puede hacer lo mismo por todos —suspiró el clérigo, y adonde fuera que ella vagara en su discurso él la traía de vuelta con hilos de seda para que contemplase su alma enamorada.
Era allí la única persona satisfecha. Todos los demás tenían designios para el joven heredero. La señora Attenbury, de Longford House, había traído a su reluciente espécimen en edad casadera, la señorita Juliana Jaye, para una primera presentación, creyendo que el muchacho había alcanzado la edad de valorar y languidecer por unos ojos negros y una boca bonita. Juliana tuvo que emparejarse con el gallardo Papworth, y su madre estuvo bajo el hechizo de las galanterías de sir Miles, que le hablaba de tierras y motores a vapor hasta que la dama se hartó y recurrió a la impertinencia para defenderse. La señora Blandish, la deliciosa viuda, sentada en un rincón con Adrian, disfrutaba de sus sarcasmos sobre los asistentes. A las diez de la noche el decadente espectáculo terminó y los salones quedaron a oscuras, y oscuros eran los pronósticos de los decepcionados invitados por el futuro de la esperanza de Raynham.
La pequeña Clare besó a su madre, hizo una reverencia al persistente sacerdote, y se fue a la cama como una niña buena. En cuanto salió la criada, la pequeña Clare se cambió y se puso ropa de calle. Se la tenía por una niña obediente. Le dejaban tener la luz encendida media hora, para apaciguar su miedo a la oscuridad. Cogió la luz y caminó de puntillas hasta la habitación de Richard, pero él no estaba. Entró a hurtadillas en el dormitorio. El murmullo del viento en las cortinas la asustó y dio la vuelta, huyendo por el pasillo hasta volver a su habitación con rapidez. No estaba muy asustada, pero al sentirse culpable estaba en guardia. Al rato volvió a merodear por los pasillos. Richard había desairado y ofendido a la jovencita, y ella quería saber si no se arrepentía de comportarse así con su prima. No iba a preguntarle si no había recibido su beso de cumpleaños, pues, si lo había olvidado, la señorita Clare no iba a recordárselo, y esa noche era la última oportunidad para reconciliarse. Así meditaba, sentada en las escaleras, cuando oyó la voz de Richard en el piso de abajo pidiendo que le sirvieran la cena.
—El señorito Richard ha vuelto —anunció el viejo Benson, el mayordomo, a sir Austin.
—¿Y bien? —dijo el baronet.
—Dice que tiene hambre —vaciló el mayordomo, con una mirada de profundo desagrado.
—Dadle de comer.
El enorme Benson también vaciló al anunciar que el chico había pedido vino. Era algo sin precedentes. Las cejas de sir Austin se enarcaron, pero Adrian sugirió que tal vez quería brindar por su cumpleaños, y le dieron un clarete. Richard estaba graciosísimo. Brindaba con cada vaso de vino, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Ripton parecía un granuja a punto de ser detenido, pero su hambre y el pastel de perdiz le protegían del escrutinio de Adrian, a quien divertía observar a los chicos. Que había algo que averiguar lo delataba la nariz de Ripton, y se sentó a escuchar.
—¿Me dicen, chicos, que lo habéis pasado muy bien? —comenzó en broma, provocando una risotada de Richard.
—Yo diría, Rip: «¿Divirtiéndonos, chavales?». ¿Te acuerdas del granjero? ¡A su salud, padre! Aún no lo hemos pasado bien, pero pronto disfrutaremos. Por desgracia no hemos visto muchas aves. Las cazamos por placer y las devolvemos a sus dueños. ¡Te gusta la caza, eh! Ripton es un desastre en lo que el primo Austin llamaría el reino del «habría» y del «podría». Vemos un ave y Rip suelta: «¡Se me ha olvidado cargar el arma, oh, no!». ¡Rip, pásame el vino! ¡Y déjate la nariz! ¡A tu salud, Ripton Thompson! Las aves no tuvieron la decencia de esperarle, así que, padre, es culpa suya y no de Rip, que no hayamos traído una docena. ¿Qué has estado haciendo en casa, primo Rady?
—Recitar Hamlet, en ausencia del príncipe de Dinamarca. El día sin ti, amigo mío, ha sido aburrido.
Habla: ¿puedo confiar en su sinceridad?
Su sonrisa se me antoja más bien una mueca.
—¡Los poemas de Sandoe! Te los sabes, Rady. ¿Por qué no citar a Sandoe? Sabes que te gusta, Rady. Pero, si me has echado de menos, lo siento. Rip y yo hemos pasado un día estupendo. Hemos hecho nuevos amigos y visto mundo. Voy a contártelo. Primero, un caballero saca el rifle para cazar un ave de corral. Luego, un granjero echa a todos, caballeros y mendigos, de sus terrenos. Después, un hojalatero y un campesino piensan que Dios y el diablo luchan constantemente para ver quién debe reinar en la tierra. El hojalatero está del lado de Dios, y el campesino…
—A tu salud, Ricky —le interrumpió Adrian.
—Oh, me olvidé, padre. Sin ánimo de ofender, solo cuento lo que he oído.
—No ofendes, querido —respondió Adrian—. Soy consciente de que Zoroastro no está muerto. Has escuchado un credo común. Brindemos por los devotos del fuego, si quieres.
—¡Por Zoroastro, entonces! —gritó Richard—. ¡Vamos, Rippy, a la salud de los devotos del fuego!
El rostro plastificado de Ripton lanzó una mirada conspiradora y temerosa que no habría deshonrado a Guy Fawkes.1
Richard suspiró.
—¿Qué te pareció lo de Blaize, Rippy? ¿No dijiste que fue divertido?
De nuevo recibió un abyecto ceño por parte de Ripton. Adrian observó la pretendida inocencia de los jóvenes y advirtió que hablaban en clave. «Está claro, este chico ha probado su primer bocado de vida y ya habla como si fuera un veterano. Si no me equivoco, ha mentido. Mi respetado jefe —pensó en sir Austin—, si anima un combustible, peor. Este chico está hambriento de vida, y cuando se suelte, quedará como un idiota», auguró Adrian para sí mismo.
El tío Algernon entró cojeando para ver a su sobrino antes de que terminara de cenar, y su agradable presencia consiguió sonsacarle algo de lo que tramaba.
—Dime, ¿qué opinas, tío? —dijo Richard—. ¿Dejarías que un viejo granjero maleducado y bruto te pegara sin hacérselo pagar?
—Imagino que le devolvería la gracia, hijo mío —respondió su tío.
—¡Claro que sí! Y yo también. Pagará por ello —la mirada del joven era salvaje; su tío le dio unas palmaditas para que se calmara.
—He zurrado a su hijo y le zurraré a él —dijo Richard, y pidió más vino a voces.
—¿Qué te pasa? ¿El viejo Blaize te ha estado dando guerra?
—¡No te preocupes, tío! —el chico asintió misteriosamente.
Adrian leyó en el rostro de Ripton: «¡Dice que no se preocupe y lo suelta!».
—¿Ganamos hoy, tío?
—Sí, hijo, y les ganaríamos si jugasen limpio. Les ganaría con una sola pierna. Solo merecen la pena Watkins y Featherdene.
—¡Ganamos! —chilló Richard—. Sirvámonos vino y brindemos.
Tocaron la campanilla y pidieron más vino. Entró Benson y dijo que se habían acabado los suministros. Una botella más y se acabó. El capitán silbó; Adrian se encogió de hombros.
Sin embargo, llegó otra botella gracias a Adrian. Le gustaba estudiar a los jóvenes borrachines.
Algo preocupaba a Richard, aunque guardó silencio a pesar de su embriaguez. Demasiado orgulloso para preguntar cómo se había tomado su padre su ausencia, ansiaba saber si por ello había caído en desgracia. Llevó la conversación hacia ese terreno repetidas veces, pero Algernon y Adrian lo evitaban una y otra vez. Al final, cuando el chico expresó su deseo de dar a su padre las buenas noches, Adrian le dijo que debía irse directamente a la cama. Al oírlo, a Richard se le cayó el alma a los pies y la alegría lo abandonó. Se marchó a su habitación sin decir una palabra.
Adrian le dio a sir Austin una versión adaptada del comportamiento y las aventuras de su hijo, enfatizando el repentino desánimo del chico al saber que su padre no quería recibirle. El sabio joven vio que su señor se sentía aplacado bajo su máscara inexpresiva, y se fue a la cama, dejando en su estudio a sir Austin. El baronet se quedó reflexionando. La casa no contaba ese día con la habitual afluencia de Feverel. Austin Wentworth estaba en Poer Hall y solo había venido una hora. A medianoche, la casa respiraba en sueños. Sir Austin se puso la capa y el sombrero y cogió la lámpara para hacer la ronda. No esperaba nada especial, pero su mente nunca descansaba y se había nombrado centinela de Raynham. Pasó frente a la habitación donde dormitaba la tía abuela Grantley, que acrecentaría la fortuna de Richard, y cumpliría así con su principal función en la tierra. Murmuró junto a su puerta:
—¡Buena criatura! Duermes con la paz del deber cumplido —y siguió caminando, reflexionando—. No ha convertido el dinero en un demonio de la discordia —y la bendijo.
Pensó en Hippias al pasar frente a su puerta. Todos habrían estado de acuerdo con sus reflexiones.
«¡Es un monomaníaco, vigilando dormida a la gente juiciosa!», pensó Adrian Harley al oír los pasos de sir Austin, una figura ciertamente extraña. «Pero ¿qué fortaleza no tiene un punto débil? ¿Qué hombre es totalmente íntegro? ¿No está un poco loco todo hijo de vecino?», meditaba el cínico en su lecho. «Las circunstancias favorables —aire sano, buena compañía, dos o tres reglas estrictas— salvan del manicomio. Pero, si alguien se empeña en sus pasiones, ¿no es el manicomio la mejor morada?»
Sir Austin subió las escaleras y, sin prisa, se dirigió hacia el dormitorio donde descansaba su hijo, en el ala izquierda de la abadía. Al final de la galería, vio una luz tenue. Creyéndola una ilusión, sir Austin aceleró el paso. Ese ala había tenido mala reputación en el pasado. A pesar de que había sido mejorada a lo largo de los años, a los sirvientes de Raynham les gustaban las tradiciones, y preservaban con firmeza ciertas historias de fantasmas que hacían mella en las mentes susceptibles de las criadas y las ayudantes de cocina, cuyo miedo no permitía al pecador liberarse de sus pecados. Sir Austin sabía que esas historias circulaban por los sótanos de su propiedad. Tenía sus propias creencias, pero no toleraba las de los demás; en Raynham era deslealtad hablar mal del ala izquierda. Al avanzar, el baronet estaba seguro de que había una luz encendida. Siguió por el pasillo y contempló una pequeña vela a la entrada de la habitación de su hijo. En ese momento oyó cerrarse una puerta. Entró en la habitación de Richard. El chico no estaba. La cama estaba intacta; no había ropa en el cuarto; nada que indicara que había pasado allí la noche. La inquietud se apoderó de sir Austin. «¿Estará esperándome en mi habitación?», pensó. Algo parecido a una lágrima asomó a sus áridos ojos mientras meditaba y confiaba en que así fuera. Su habitación estaba frente a la de su hijo. Fue hacia allí con largas zancadas. Vacía. El miedo dio paso a la ira en su celoso corazón, y su temor al mal despertó miles de preguntas que quedaron en el aire sin respuesta. Después de pasear a un lado y otro de su habitación, decidió preguntar al joven Thompson, o, como le llamaba su hijo, Ripton, qué sabía del asunto.
La cámara asignada a Ripton Thompson se situaba al extremo norte, con vistas a Lobourne y al valle del oeste. La cama estaba entre la ventana y la puerta. Sir Austin encontró la puerta entornada y el interior oscuro. Se sorprendió al encontrar el lecho de Thompson igualmente vacío, como revelaban los haces de luz de su lámpara. Estaba a punto de darse la vuelta cuando le pareció oír un susurro en la habitación. Sir Austin cubrió la lámpara con la capa y se dirigió cautamente hacia la ventana. Vio las cabezas de su hijo Richard y del joven Thompson agazapadas contra el cristal, en agitada conversación. Sir Austin prestó atención, pero no entendía lo que decían. Su charla trataba del fuego y de la demora, del esperado asombro agrario, de la gran ira de un granjero, de violencia contra unos caballeros y de venganza. Hablaban a trompicones, interrumpiéndose uno al otro, y sir Austin escuchó los eslabones de una cadena imposible de enlazar, pero que despertó su curiosidad. El baronet se rebajó a espiar a su hijo.
Sobre Lobourne y el valle caía una noche oscura con innumerables estrellas.
—¡Qué contento estoy! —exclamó Ripton, inspirado por el vino. Y, tras una suntuosa pausa, continuó—: Creo que ese tipo se ha embolsado el dinero y se ha largado.
Richard dejó que pasara un largo minuto, durante el cual el baronet esperaba su voz con ansiedad, a la que apenas reconoció al notar su tono alterado.
—Si es así, iré y lo haré yo mismo.
—¿En serio? —preguntó Ripton—. ¡Lo creo! Digo yo que si estuvieras en la escuela no te meterías en líos. Quizá no ha encontrado la caja. Creo que se ha rajado. Casi me gustaría que no lo hubiera hecho, por mi honra, ¿eh? ¡Mira allí! ¿Qué es eso? Parece que algo se mueve. ¿Crees que nos pillarán?
Ripton entonó esta abrupta pregunta muy serio.
—No pienso en ello —dijo Richard, concentrado en Lobourne.
—Bueno, pero —insistió Ripton— ¿y si nos pillan?
—Si nos pillan, yo pagaré por ello.
Sir Austin respiró profundamente ante esta respuesta. Empezaba a entender qué pasaba. Su hijo se había metido en un lío; era, de hecho, el líder del plan. Siguió atento para enterarse de algo más.
—¿Cómo se llamaba el tipo? —inquirió Ripton.
—Tom Bakewell —respondió su compañero.
—¿Sabes una cosa? —siguió Ripton—. Se lo soltaste a tu primo y a tu tío en la cena. ¡Qué bueno el vino con el pastel de perdiz! ¡Cuánto comí! ¿No me viste poner mala cara cuando te ibas de la lengua?
El joven hedonista estaba en tal éxtasis de gratitud con la cena que cualquier palabra se la recordaba. Richard le respondió:
—Sí, noté que me dabas una patada. No importa. Rady es prudente, y el tío nunca habla de más.
—Bueno, pues mejor callar para estar seguros. Nunca había bebido tanto vino —Ripton volvió al tema de la cena—. ¡Ni volveré a hacerlo! Pero el tinto es mi vino. Sabes, puede escaparse cualquier día, y entonces estamos perdidos —añadió de manera incongruente.
Richard respondió a la última parte de la cháchara inconexa de su amigo:
—Entonces, no has tenido nada que ver.
—¿Tú crees? No lo hice directamente, pero soy cómplice, eso está claro. Además —añadió Ripton—, ¿crees que te dejaría cargar con todas las culpas? No soy ese tipo de persona, Ricky, te lo aseguro.
Sir Austin sintió admiración por el joven Thompson. Le seguía pareciendo una conspiración deleznable, y la actitud alterada de su hijo le impresionó mucho. No era el mismo que ayer. A ojos de sir Austin era como si de repente se hubiese abierto un abismo entre ellos. Los chicos habían zarpado por las aguas de la vida en su propio barco. Lo llamaría a gritos en vano, o intentaría borrar lo que el tiempo había escrito con sangre en el día del Juicio Final. Este muchacho, por quien había rezado a Dios con humildad y fervor todas las noches, estaba rodeado de peligros, de tentaciones que se le acercaban guiadas por el diablo. Si tantas cosas habían pasado en un día, ¿qué no sucedería en años? ¿Acaso las oraciones no servían de nada ni el celo con que lo había vigilado desde la niñez?
Una infinita melancolía sobrecogió al pobre caballero: luchaba contra el sino de su amado hijo.
Estuvo a punto de detener a los conspiradores, y hacerlos confesar y perdonarlos, pero le pareció mejor estar pendiente de su hijo sin ser visto. El viejo sistema de sir Austin prevalecía.
Adrian definía bien este sistema: sir Austin ejercía de Providencia de su hijo.
Si el amor inconmensurable se tradujera en sabiduría, un ser humano podría suplantar la Providencia de otro. Por desgracia, el amor, aunque divino, no puede más que alumbrar la casa que habita —tomar su forma o intensificar su estrechez—, puede dotar de espíritu, pero no expulsar a los inquilinos de toda la vida.
Sir Austin decidió continuar inmóvil.
El valle seguía oscuro bajo las grandes estrellas del otoño, y las exclamaciones de los chicos se hicieron febriles e impacientes. Tras un rato, uno de ellos insistió en que había visto un destello, pero no en la dirección apropiada. Luego vieron otro. Ambos se pusieron en pie. Ahora la orientación sí era la correcta.
—¡Lo ha hecho! —gritó Richard, agitado—. Ahora el viejo Blaize arderá en llamas,2 Rip. Espero que esté dormido.
—Seguro que está roncando. ¡Mira! Se ha prendido muy rápido. El viento es seco. Arderá. ¿Tú crees —Ripton volvió a adoptar un tono serio— que sospecharán de nosotros?
—¿Y qué si sospechan? Podemos negarlo.
—Claro que lo negaremos. Solo digo que me gustaría que no hubieses dado pistas. Me gusta parecer inocente. ¡No puedo parecer inocente si creo que la gente sospecha de mí! ¡Dios mío, mira! ¿No está empezando a extenderse?
Las tierras del granjero empezaban a brillar entre las sombras.
—Voy a por mi telescopio —dijo Richard.
Ripton no quería quedarse solo y lo agarró.
—No, no te vayas, que te pierdes lo mejor. Voy a abrir la ventana y lo vemos.
Abrieron la ventana de par en par, y sacaron la mitad del cuerpo fuera. Ripton parecía devorar las llamas crecientes con la boca; Richard, con los ojos.
La figura opaca y estática del baronet seguía detrás de ellos. El viento corría por abajo. Densas masas de humo salían entre las llamas serpenteantes y una luz roja y maligna se extendía por el follaje vecino. No se veía a nadie. Al parecer, las llamas no hallaban oposición y se esparcían por la oscuridad a pasos agigantados.
—¡Si tuviera mi telescopio! —gritó Richard, sobrecogido por la emoción—. ¡Lo necesitamos! ¡Voy a por él!
Los chicos forcejearon y sir Austin dio un paso atrás. Al hacerlo, oyó un grito en el pasillo. Salió deprisa, cerró la puerta, y se encontró a la pequeña Clare tendida inconsciente junto a la habitación.