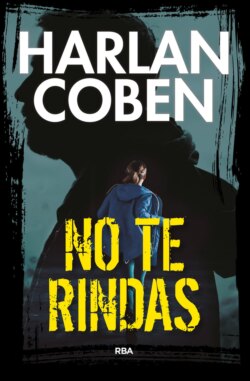Читать книгу No te rindas - Харлан Кобен - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLa escena del crimen es un corto tramo de una especie de calle secundaria de esas que se encuentran cerca de un aeropuerto o una terminal de ferrocarril. Sin vecinos. Un parque industrial que ha vivido mejores tiempos, con algunos almacenes dispersos, abandonados o en proceso de abandono.
Salimos del coche patrulla. Unas vallas de madera improvisadas bloquean el paso a la escena del crimen, pero un vehículo podría esquivarlas. Hasta ahora no he visto ninguno que lo hiciera. No dejo de pensar en ello: la ausencia de tráfico. Aún no han limpiado la sangre. Alguien ha trazado con tiza la silueta de Rex en el lugar donde cayó. No recuerdo la última vez que vi una; una silueta trazada en tiza.
—Decidles que me dejen pasar.
—No estás aquí como investigador —me espeta Bates.
—¿Tú lo que quieres es una competición, a ver quién mea más lejos —le pregunto—, o pillar al asesino de un poli?
Bates me mira fijamente, entrecerrando los ojos.
—¿Aunque la asesina sea una antigua novia tuya?
Especialmente si lo es. Pero eso no lo digo en voz alta.
Se toman un minuto más para que parezca que es algo complicado, y luego Reynolds entra.
—El agente Rex Canton detiene un Toyota Corolla en esta zona aproximadamente a la una y cuarto de la noche, según parece, para una prueba de alcoholemia.
—Supongo que Rex lo comunicaría por radio.
—Lo hizo, sí.
Es el protocolo. Si das el alto a un coche, lo comunicas por radio para comprobar la matrícula, ver si el coche es robado, si hay algún antecedente, ese tipo de cosas. También te dan el nombre del dueño del coche.
—¿Y quién era el propietario del coche? —pregunto.
—Era de alquiler.
Eso no me gusta, pero hay muchas cosas en todo esto que no me gustan.
—No sería de una gran cadena, ¿verdad? —digo.
—¿Cómo?
—La compañía de alquiler. No sería de las grandes, como Hertz o Avis.
—No, era una agencia pequeña, llamada Sal’s.
—Dejadme adivinar —digo yo—. Ha sido cerca de un aeropuerto. Sin reserva previa.
Reynolds y Bates cruzan una mirada.
—¿Eso cómo lo sabes? —pregunta Bates.
No le hago caso y miro a Reynolds.
—Lo alquiló un tipo llamado Dale Miller, de Portland, Maine —explica Reynolds.
—El carné —pregunto—. ¿Era falso o robado?
Otro cruce de miradas.
—Robado.
Toco la sangre.
—Está seca. ¿Había cámaras de vídeo en la agencia de alquiler?
—Debería llegarnos la grabación muy pronto, pero el tipo del mostrador ha dicho que Dale Miller era un hombre mayor, de sesenta y pico, quizá setenta.
—¿Dónde ha aparecido el coche de alquiler?
—A menos de un kilómetro del aeropuerto de Filadelfia.
—¿Cuántas huellas diferentes?
—¿En el asiento delantero? Solo las de Maura Wells. La agencia de alquiler hace una limpieza bastante a fondo entre cliente y cliente.
Asiento con la cabeza.
Una camioneta toma la curva y nos pasa por delante. Es el primer vehículo que he visto en esta calle.
—Asiento delantero —repito.
—¿Cómo?
—Has dicho que había huellas en el asiento delantero. ¿De qué lado?, ¿del pasajero o del conductor?
Otro intercambio de miradas.
—En ambos.
Estudio la calle, la posición del cuerpo pintado con tiza, intento combinar las piezas. Luego me vuelvo hacia ellos.
—¿Teorías? —pregunto.
—En el coche hay dos personas, un hombre y tu ex, Maura —dice Reynolds—. El agente Canton los hace parar para efectuar una prueba de alcoholemia. Algo los asusta. Les entra el pánico, disparan dos veces al agente Canton en la nuca y se largan.
—Probablemente el que dispara es el hombre —añade Bates—. Está fuera del coche. Dispara, tu ex se pasa al sitio del conductor y él ocupa el del acompañante. Eso explicaría que haya huellas de ella en ambos lados.
—Tal como hemos dicho antes, el coche se alquiló con un carné robado —prosigue Reynolds—. Así que suponemos que el hombre tenía algo que ocultar. Canton les hace parar, descubre algo raro y eso le cuesta la vida.
Asiento con la cabeza, como si admirara su trabajo de deducción. Su teoría es errónea, pero como aún no tengo ninguna respuesta mejor, no hay motivo para llevarles la contraria. Me esconden algo. Yo probablemente haría lo mismo si los papeles estuvieran invertidos. Necesito descubrir qué es exactamente lo que no me están contando, y el único modo de hacerlo es ser agradable.
—¿Puedo ver la cámara del salpicadero? —pregunto, luciendo mi sonrisa más encantadora.
Esa sería la clave, por supuesto. No siempre lo muestran todo, pero en este caso desvelaría lo suficiente. Espero a que respondan —tendrían todo el derecho a dejar de cooperar en este momento—, pero esta vez cuando cruzan las miradas detecto algo diferente.
Parecen incómodos.
—¿Por qué no dejas de marear la perdiz? —pregunta Bates.
La sonrisa encantadora no ha colado.
—Yo tenía dieciocho años —respondo—. Estaba en el último curso del instituto. Maura era mi novia.
—Y te dejó —dice Bates—. Eso ya nos lo has contado.
—¿Qué pasó, Nap? —interviene Reynolds, haciéndolo callar con un movimiento de la mano.
—La madre de Maura —contesto—. Ya la habréis localizado. ¿Qué os ha dicho?
—Nosotros somos los que preguntamos, Dumas —responde Bates.
Pero una vez más, Reynolds se da cuenta de que quiero ayudar.
—Encontramos a la madre, sí.
—¿Y?
—Y asegura que hace años que no habla con su hija. Que no tiene ni idea de dónde está.
—¿Habéis hablado con la señora Wells en persona?
Reynolds niega con la cabeza.
—No quiso hablar con nosotros. Nos envió su declaración a través de un abogado.
Así que la señora Wells ha contratado a un abogado.
—¿Y os tragáis su historia?
—¿Tú no?
—No.
Aún no estoy listo para contarles esta parte. Después de que Maura me dejara, me colé en su casa. Sí, estúpido, impulsivo. O quizá no. Me sentía perdido y confundido, con el doble palo de perder a un hermano y luego al amor de mi vida. Así que quizás eso lo explicara.
¿Por qué me metí en su casa? Buscaba pistas sobre el paradero de Maura. Yo, un chaval de dieciocho años, jugando a los detectives. No encontré gran cosa, pero robé dos objetos de su baño: un cepillo de dientes y un vaso. En aquel momento no tenía ni idea de que acabaría siendo poli, pero los guardé, por si acaso. No me preguntéis por qué. Pero así es como conseguí las huellas y el ADN de Maura, que introduje en el sistema en cuanto pude.
Ah, y me pillaron.
La policía. Concretamente, el capitán Augie Styles.
A ti te gustaba Augie, ¿verdad, Leo?
A partir de aquella noche, Augie se convirtió para mí en algo parecido a un mentor. Él es el motivo de que ahora sea poli. Papá y él se hicieron amigos. Colegas de bar, podríamos llamarlos. Todos nos unimos en la tragedia. Eso acerca a las personas —contar con alguien que entiende por lo que estás pasando—, proporciona cierta satisfacción, y, sin embargo, el dolor sigue ahí. La mejor definición de «agridulce».
—¿Por qué no crees a la madre? —pregunta Reynolds.
—Seguí controlándola.
—¿A la madre de tu ex? —Bates no se lo cree—. ¡Por Dios, Dumas, eres un acosador de tomo y lomo!
Hago como si Bates no existiera y sigo:
—La madre recibe llamadas de móviles desechables. O, al menos, las recibía.
—¿Y eso cómo lo sabes? —pregunta Bates.
No respondo.
—¿Tenías una orden judicial para poder controlarle el teléfono?
Tampoco respondo. Miro fijamente a Reynolds.
—¿Tú crees que era Maura la que la llamaba? —pregunta.
Me encojo de hombros.
—¿Y por qué se toma tantas molestias tu ex para permanecer oculta?
Vuelvo a encogerme de hombros.
—Tienes que tener alguna idea —afirma Reynolds.
La tengo. Pero aún no estoy listo para exponerla, porque a primera vista es obvia y, al mismo tiempo, imposible. Me llevó mucho tiempo aceptarla. Se la he expuesto a dos personas —Augie y Ellie— y ambas creen que estoy pirado.
—Enseñadme la grabación de la cámara —le digo a ella.
—Aún estamos haciéndote preguntas —responde Bates.
—Enseñadme la grabación —repito—, y creo que podré daros una respuesta.
Reynolds y Bates cruzan otra mirada incómoda. Reynolds da un paso, acercándose.
—No la hay.
Eso me sorprende. Y está claro que a ellos también.
—No estaba encendida —añade Bates, como si eso lo explicara—. Canton no estaba de servicio.
—Suponemos que el agente Canton la apagó —dice Reynolds— porque regresaba a la comisaría.
—¿A qué hora acababa el turno? —pregunto.
—A medianoche.
—¿Y a qué distancia está de aquí?
—Cinco kilómetros.
—¿Y qué estaba haciendo Rex desde la medianoche hasta la una y cuarto?
—Aún estamos intentando recopilar información de las últimas horas —explica Reynolds—. Por lo que parece, simplemente se quedó el coche.
—Eso no es tan raro —se apresura a añadir Bates—. Ya sabes. Si tienes turno de día, te llevas el coche patrulla a casa.
—Y aunque apagar la cámara del salpicadero se sale del protocolo —añade Reynolds—, es algo que se hace.
No me lo creo, pero tampoco están esforzándose mucho en hacérmelo creer. El teléfono que Bates lleva colgado del cinturón suena. Lo coge y se retira unos pasos. Dos segundos más tarde, dice:
—¿Dónde?
Se produce una pausa. Cuelga y vuelve junto a Reynolds, agitado.
—Tenemos que irnos.
Me dejan en una estación de autobuses tan desierta que espero que en cualquier momento pase alguna de esas plantas rodadoras propias de las zonas áridas arrastrada por el viento. No hay nadie en la taquilla. No creo ni que tengan taquilla.
Dos travesías más allá encuentro un motel sórdido que promete todo el glamur y los lujos de un herpes genital. El cartel anuncia tarifas por horas, «TV en color» —¿aún hay moteles con tele en blanco y negro?— y «habitaciones temáticas».
—Me quedaré la suite gonorrea —decido.
El tipo del mostrador me tira la llave con tanta prisa que sospecho que voy a conseguir realmente la suite solicitada. La gama cromática de la habitación podría decirse que ronda en torno al «amarillo apagado», aunque se acerca sospechosamente al tono de la orina. Levanto la colcha, me recuerdo a mí mismo que estoy al día con las vacunas del tétanos, y me arriesgo a tumbarme.
El capitán Augie no vino más a casa después de que yo me colara en la de Maura.
Supongo que temía que a papá le diera un ataque si veía el coche patrulla parándose frente a nuestra casa otra vez. Nunca olvidaré esa imagen: el coche patrulla doblando la esquina como en cámara lenta, Augie abriendo la puerta del lado del conductor, su gesto de dolor al caminar hasta la puerta. Le habían destrozado la vida unas horas antes, y ahí estaba, consciente de que su visita nos la destrozaría a nosotros.
En cualquier caso, aquel era el motivo por el que Augie me había salido al paso de camino al instituto para hablarme de mi incursión en casa de Maura, en lugar de ir a hablar con mi padre.
—No quiero causarte problemas —me dijo—, pero no puedes hacer ese tipo de cosas.
—Ella sabe algo —aseguré.
—No sabe nada —replicó él—. Maura no es más que una niña asustada.
—¿Ha hablado con ella?
—Confía en mí, hijo. Tienes que olvidarla.
Confié en él, y no he dejado de hacerlo. No la olvidé, y aún no lo hecho.
Me pongo las manos tras la cabeza y me quedo mirando las manchas del techo. Intento no especular sobre cómo pueden haberlas hecho. Ahora mismo, Augie está en la playa, en el Sea Pine Resort de Hilton Head, con una mujer que conoció en una de esas páginas de citas por internet para mayores. No quiero interrumpir sus vacaciones de ningún modo. Augie se divorció hace ocho años. Su matrimonio con Audrey recibió un golpe mortal «aquella noche», pero siguió arrastrándose otros siete años hasta que lo finiquitaron por fin. Augie tardó mucho tiempo en volver a salir con mujeres, así que no quiero reventarle el plan con mis especulaciones.
Augie estaría de vuelta en uno o dos días. Podía esperar.
Me planteo llamar a Ellie y soltarle mis alocadas hipótesis, pero de pronto golpean a la puerta con insistencia. Bajo los pies de la cama. Hay dos policías de uniforme en la puerta. Ambos con cara de pocos amigos. Dicen que hay quien acaba pareciéndose a su pareja. Supongo que lo mismo ocurre con la pareja de patrulla. En este caso, ambos son blancos, muy musculosos y con la frente prominente. Si volviera a encontrármelos, me costaría recordar quién era quién.
—¿Le importa que entremos? —dice Poli Uno, torciendo la boca.
—¿Tienen una orden?
—No.
—Sí —respondo.
—¿Sí, qué?
—Sí que me importa que entren.
—Lástima —dice Poli Dos, pasándome por delante.
Los dejo pasar. Entran y cierran la puerta.
—Bonito estercolero —comenta Poli Uno, torciendo la boca otra vez.
Supongo que pretende ser algún tipo de insulto inteligente. Como si la decoración fuera cosa mía.
—Hemos oído que nos escondes información —añade—. Rex era amigo nuestro.
—Y policía.
—Y tú nos escondes información.
La verdad es que no tengo paciencia para esto, así que saco la pistola y apunto entre los dos. Ambos abren la boca, estupefactos.
—¿Qué diablos...?
—Habéis entrado en mi habitación sin una orden —señalo—. Apunto a uno, luego al otro, y luego otra vez al centro—. Sería fácil mataros a los dos, poneros el arma en las manos y declarar que los disparos han sido justificados.
—¿Estás loco o qué? —pregunta Poli Uno. Percibo el miedo en su voz, así que me acerco. Le pongo mi mejor cara de pirado. Se me da bien poner cara de pirado. Tú eso lo sabes, Leo.
—¿Quieres que hagamos una lucha de orejas? —le pregunto.
—¿Una qué?
—Tu colega —señalo al Poli Dos con un gesto de la cabeza— se va. Cerramos la puerta. Dejamos las armas. Y uno de los dos sale de la habitación con la oreja del otro en la boca. ¿Qué dices?
Me acerco un poco más y lanzo un bocado al aire.
—Estás como un puto cencerro —dice Poli Uno.
—No tienes ni idea. —Estoy tan metido en el papel que casi espero que acepte—. ¿Te apuntas, grandullón? ¿Qué dices?
Alguien llama a la puerta. Poli Uno prácticamente se lanza al pomo para abrir.
Es Stacy Reynolds. Oculto la pistola tras la pierna. Está claro que Reynolds no se alegra de ver a sus colegas. Les echa una mirada gélida. Ambos bajan la cabeza como escolares a los que un profesor ha pillado metiéndose con otro.
—¿Qué hacéis aquí vosotros, payasos?
—Nosotros... —responde Poli Dos, pero se encoge de hombros.
—Sabe cosas —dice Poli Uno—. Solo estábamos haciendo parte del trabajo de calle.
—Fuera de aquí. Ahora.
Salen. Reynolds observa mi pistola pegada a la pierna.
—¿Qué narices es eso, Nap?
—No te preocupes —respondo, enfundándola.
Ella menea la cabeza, incrédula.
—Los polis harían mejor su trabajo si Dios les diera una polla más grande.
—Tú eres poli —le recuerdo.
—Yo sobre todo. Ven. Necesito enseñarte algo.