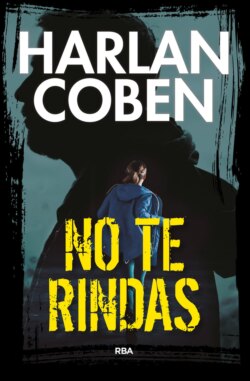Читать книгу No te rindas - Харлан Кобен - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеLa grabación de seguridad de la agencia de alquiler de vehículos Sal’s es de mejor calidad. Observo el vídeo en silencio. Tal como suele ocurrir con las grabaciones de seguridad, la cámara también está situada en lo alto. Cualquier delincuente lo sabe, y recurren a trucos muy simples para pasar desapercibidos. En este caso, el tipo con el carné robado a nombre de Dale Miller lleva una gorra de béisbol bien calada. Mantiene la cabeza gacha para que resulte imposible verle los rasgos con claridad. Me parece adivinar una barba incipiente. Cojea.
—Un profesional —le digo a Reynolds.
—¿Y eso?
—La gorra calada, la cabeza gacha, la falsa cojera.
—¿Cómo sabes que la cojera es falsa?
—Del mismo modo que reconozco el caminar de Maura. El modo de caminar puede ser característico de cada persona. ¿Cuál es el mejor modo de ocultarlo y hacer que te fijes en algo que no lleva a ninguna parte?
—Fingir una cojera —concluye Reynolds.
Salimos del barracón donde está la oficina de Sal’s y respiramos el aire fresco de la noche. A lo lejos veo a un hombre que enciende un cigarrillo. Levanta la cabeza y exhala un largo penacho de humo, igual que solía hacer papá. Yo empecé a fumar después de que papá muriera, y seguí fumando durante más de un año. Ya sé que es una locura. Papá murió de cáncer de pulmón después de fumar toda la vida, y, sin embargo, mi reacción a aquella muerte horrible fue empezar a fumar. Me gustaba salir de la casa y fumar a solas, como hace este tipo. Quizá fuera ese el atractivo que le encontraba yo: cuando me encendía un cigarrillo, la gente se mantenía alejada.
—Tampoco podemos fiarnos del dato de la edad —apunto—. El pelo largo, la barba... podría ser todo un disfraz. Muchos tipos fingen ser mayores para que los infravaloremos. Rex paró a un viejo para hacerle la prueba de alcoholemia: quizás eso hiciera que bajara la guardia.
Reynolds asiente.
—Aun así, mandaré la cinta a los expertos para que la examinen a fondo. Tal vez saquen algo.
—Muy bien.
—¿Tienes una teoría, Nap?
—No exactamente.
—¿Pero?
Observo al tipo que da una calada profunda a su cigarrillo y saca el aire por la nariz. Ahora soy un francófilo: vino, queso, hablo francés fluidamente..., todo eso, lo cual también podría explicar que dejara de fumar tan pronto. Los franceses fuman. Mucho. A decir verdad, yo adopté mi francofilia, por llamarla así, por el hecho de haber nacido en Marsella y pasar los ocho primeros años de vida en Lyon. En mi caso, no es pura fachada, a diferencia de esos pretenciosos que no saben nada de vino pero que, de pronto, necesitan una maleta para sus botellas y tratan el corcho que han sacado como si fuera la lengua de su amante.
—¿Nap?
—¿Tú crees en las corazonadas, Reynolds? ¿Crees en la intuición del poli?
—Joder, no, qué va —responde ella—. Cada error estúpido que he visto hacer a polis se debe a esa confianza en las —traza unas comillas en el aire con los dedos— «corazonadas» y la «intuición».
Me gusta Reynolds. Me gusta mucho.
—Eso es exactamente lo que pienso yo.
Ha sido un día muy largo. Es como si la paliza a Trey se la hubiera dado hace un mes. Llevo mucho tiempo aguantando a base de adrenalina, y estoy agotado. Pero tal como he dicho antes, me gusta Reynolds. Quizá se lo deba, así que pienso: «¿Por qué no?».
—Yo tenía un gemelo. Se llamaba Leo. —Ella no dice nada—. ¿Sabes algo de esto?
—No. ¿Debería?
Niego con la cabeza.
—Leo tenía una novia. Se llamaba Diana Styles. Nos criamos los tres en Westbridge, donde me recogisteis.
—Bonito lugar —comenta Reynolds.
—Sí que lo es, sí. —No sé cómo contarle esto. No tiene sentido, así que no dejo de divagar—. El caso es que el último año de instituto mi hermano, Leo, sale con Diana. Una noche se van por ahí. Yo no estoy. Tengo un partido de hockey en otro pueblo. Jugábamos contra los Parsippany Hills. Es curioso que me acuerde de eso. Marqué dos goles e hice dos asistencias.
—Impresionante.
Casi me vienen ganas de sonreír ante ese pensamiento nostálgico. Si cierro los ojos, aún recuerdo cada momento de aquel partido. Mi segundo gol fue el que nos hizo ganar. Estábamos en inferioridad numérica. Robé el disco justo antes de la línea azul, salí volando por el lado izquierdo, le hice una finta al portero y se la colé de revés por encima del hombro. Una vida antes, otra después.
De pronto, para junto a la puerta de la agencia un microbús lanzadera procedente del aeropuerto con el rótulo «Sal’s Rent-A-Vehicle». Unos viajeros de aspecto cansado —todo el mundo parece cansado cuando alquila un coche— salen del interior y se van poniendo en fila.
—Así que tenías un partido de hockey en otro pueblo —insiste Reynolds.
—Y aquella noche, Leo y Diana murieron arrollados por un tren. Murieron en el acto.
Reynolds se lleva la mano a la boca en un movimiento instintivo.
—Lo siento mucho —añade, y yo no digo nada—. ¿Fue un accidente? ¿Un suicidio?
Me encojo de hombros.
—Nadie lo sabe. O al menos yo no lo sé.
El último en bajar del microbús es un ejecutivo con sobrepeso que arrastra una maleta de mano enorme con una rueda rota. Está rojo como un tomate.
—¿Hubo una investigación oficial? —pregunta Reynolds.
—Muerte accidental —respondo—. Dos chavales de instituto, con mucho alcohol en el cuerpo, también algo de droga. La gente solía pasear por esas vías del tren, a veces haciendo imprudencias. En los años setenta ya había muerto otro chaval al intentar saltar por delante del tren. El caso es que todo el instituto quedó conmocionado, todos fueron al funeral. Sus muertes atrajeron a muchos medios que hicieron un discurso mojigato, presentándolo como una advertencia: dos jóvenes atractivos, drogas, alcohol, qué le pasa a nuestra sociedad... Ya sabes.
—Sí, ya sé —responde Reynolds—. Has dicho que era el último año de instituto.
Asiento con la cabeza.
—Era cuando tú salías con Maura Wells.
Es buena en lo suyo.
—¿Y cuándo desapareció exactamente Maura?
Vuelvo a asentir. Reynolds lo entiende.
—Mierda. ¿Cuánto tiempo después?
—Unos días. Su madre decía que yo era una mala influencia para ella. Quería sacar a su hija de aquel lugar horrible en el que los adolescentes bebían, se colocaban y luego se ponían a caminar por donde pasaba el tren. En teoría, Maura ingresó en un internado.
—Esas cosas pasan —dice Reynolds.
—Ya.
—Pero ¿tú no te lo creíste?
—No.
—¿Dónde estaba Maura la noche en que murieron tu hermano y su novia?
—No lo sé.
Ahora Reynolds lo entiende todo.
—Por eso sigues buscándola. No es solo por su irresistible escote.
—Aunque podría muy bien serlo.
—Hombres... —murmura Reynolds. Luego se acerca—. ¿Tú crees...?
—¿Qué?
—¿Que Maura sabe algo sobre la muerte de tu hermano? No digo nada.
—¿Por qué crees eso, Nap?
Uso los dedos para trazar unas comillas en el aire:
—«Un presentimiento —respondo—. Intuición».