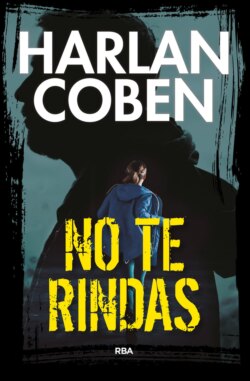Читать книгу No te rindas - Харлан Кобен - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеVolvemos al coche de Ellie. Se detiene junto a la puerta del conductor y me rodea la cara con las manos. Es un contacto maternal, algo que no recuerdo haber experimentado con nadie más que con Ellie, y sí, sé lo raro que suena eso. Me mira realmente preocupada.
—No sé muy bien qué decir, Nap.
—Estoy bien.
—Quizás esto sea lo mejor para ti.
—¿Y eso?
—No quiero sonar melodramática, pero aún llevas dentro los fantasmas de aquella noche. Quizá la verdad te ayude a liberarlos.
Asiento con la cabeza, sube y le cierro la puerta. Me quedo mirando cómo se aleja. Mientras me dirijo a mi coche, suena el móvil. Es Reynolds.
—¿Cómo lo has sabido? —me pregunta. Me quedo esperando—. El agente Rex Canton había multado a otros tres conductores borrachos en aquel mismo lugar anteriormente.
Sigo esperando. Reynolds podía haber descubierto eso en minutos. Me querrá decir algo más, y tengo bastante claro qué es.
—¿Nap?
Parece que quiere seguir con el juego.
—Todas las multas por alcoholemia fueron a hombres, ¿verdad?
—Exacto.
—¿Y todos eran tipos en proceso de divorcio o de asignación de custodia de los hijos?
—Asignaciones de custodia —confirma Reynolds—. Los tres.
—Dudo de que sean solo tres. Probablemente usó otros lugares.
—Estoy repasando todas las multas que puso Rex por alcoholemia. Puede llevar un tiempo —dice. Me subo al coche y lo pongo en marcha—. ¿Cómo lo supiste? Y no me digas que fue un presentimiento o una intuición.
—No estaba seguro, pero Rex paró ese coche justo después de que saliera del bar.
—Podía estar de ronda por ahí.
—Pero vimos la cinta. Aunque la calidad era malísima, se veía claro que el coche no hacía eses ni movimientos extraños. ¿Por qué iba a detenerlo Rex? Y luego está la coincidencia de que la mujer del coche había ido al instituto con Rex: era demasiado. Tenía que ser una trampa.
—Aún no lo pillo —confiesa Reynolds—. ¿El tipo se presentó allí para ejecutar a Rex?
—Probablemente.
—¿Y tu ex lo ayudó?
—No lo creo.
—¿Eso lo dices desde el corazón?
—No, desde la lógica.
—Explícate.
—Ya has oído al barman. Ella entró, se tomó unas copas con él, lo emborrachó y lo hizo subir al coche. Se podría haber ahorrado todos esos pasos si trabajara en colaboración con el asesino.
—Podría ser parte de la puesta en escena.
—Podría —señalo.
—Pero tal como lo dices tú tiene sentido. ¿Crees que Maura trabajaba en colaboración con Rex?
—Es lo que me parece.
—Eso tampoco quiere decir que no pudiera tenderle una trampa a Rex.
—Correcto.
—Pero si no tuvo que ver con el asesinato, ¿dónde está ahora?
—No lo sé.
—El asesino podría haberla apuntado con el arma. Podría haberla obligado a ocupar el sitio del conductor. Podría haberla obligado a conducir hasta un aeropuerto o algo parecido.
—Es posible.
—Y luego, ¿qué?
—Estamos yendo demasiado lejos —le advierto—. Tenemos que hacer más trabajo de calle. Dudo que las esposas de esos casos de asignación de custodia de pronto fueran a Rex y le dijeran: «Eh, me iría bien cargarme la reputación de mi marido».
—Vale, ¿entonces cómo lo contrataban?
—Apuesto a que lo hacían a través de un abogado de familia. Eso es lo primero que tendríamos que comprobar, Reynolds. Probablemente las tres mujeres tengan el mismo abogado. Descubre quién es y podremos preguntarle por Rex y Maura.
—El abogado, o la abogada, no nos pongamos sexistas, se acogerá al secreto profesional.
—Paso a paso.
—Entendido —dice Reynolds—. ¿Así que quizás el asesino fuera uno de los maridos víctimas de la encerrona, que ha buscado venganza?
Eso es lo que más sentido tiene, pero le recuerdo que aún no lo sabemos. No entro en lo del Club de la Conspiración porque sus descubrimientos parecen ir en sentido contrario. Sigo aferrándome a la vana esperanza de que el asesinato de Rex me permita, de algún modo, resolver el misterio de tu muerte, Leo. No hay motivo para que eso sea así, supongo. Reynolds seguirá la pista de las multas por alcoholemia. Yo puedo seguir trabajando en lo del Club de la Conspiración. Eso significa localizar a Hank Stroud y a Beth Lashley.
Pero, sobre todo, supone contactar con Augie.
Podría esperar un poco. No hay motivo para abrir esta herida de nuevo, especialmente si Augie está dando pasos adelante en su vida personal. No obstante, no es mi estilo esconderle cosas a Augie. No querría que él decidiera por mí lo que puedo asumir y lo que no. Y tengo que mostrarle el mismo respeto que espero de él.
Aun así, Augie es el padre de Diana. No será fácil.
En el momento que llego a la carretera 80, aprieto el botón del volante y le indico a mi teléfono que llame a Augie. Responde al tercer tono.
—Eh, Nap.
Augie es un tiarrón con un pecho como un tonel. Oír su voz áspera resulta reconfortante.
—¿Ya habéis vuelto de Hilton Head?
—Regresamos anoche a última hora.
—Entonces, ¿estás en casa?
—Sí, estoy en casa. ¿Qué sucede?
—¿Puedo pasar un momento después de mi turno?
Vacila un momento.
—Sí, claro.
—Vale. ¿Y cómo ha ido el viaje?
—Nos vemos luego —dice Augie, y cuelga.
Me pregunto si estaba solo o si sigue con su última novia. Eso estaría bien, pienso, y en el mismo momento pienso también que no es asunto mío.
Augie vive en un piso en un bloque de ladrillo ajardinado de Oak Street, en una urbanización que muy bien podría llamarse El rincón del divorciado. Se fue a vivir allí temporalmente hace ocho años, dejándole a Audrey, la madre de Diana, la casa donde habían criado a su única hija. Unos meses más tarde, Audrey vendió la casa sin informar a Augie.
Audrey lo hizo, según me dijo una vez, más por Augie que por ella misma.
Cuando Augie abre la puerta, veo sus palos de golf en el vestíbulo.
—¿Qué tal fue en Hilton Head? —le pregunto.
—Bien.
—¿Te llevaste los palos de golf? —digo, señalando a sus espaldas.
—Vaya, eres todo un detective.
—No me gusta presumir.
—Me los llevé —dice Augie—. Pero no jugué.
Eso me hace sonreír.
—¿Así que fuiste con...?
—Yvonne.
—Yvonne —repito, arqueando una ceja—. Un nombre estupendo.
—No creo que lo nuestro vaya a funcionar —dice, mientras se echa a un lado para hacerme pasar.
El corazón se me encoge en el pecho. No conozco a Yvonne, pero por algún motivo me imagino a una mujer segura de sí misma, con una risa sonora y profunda, de trato fácil, divertida, agradecida, que habrá disfrutado paseando por la playa junto al hotel cogida del brazo de Augie. Es como si echara de menos a alguien que ni siquiera he conocido.
Lo miro, y él se encoge de hombros.
—Ya llegará otra —dice.
—Hay muchos peces en el océano, sí.
Cabría esperar que el piso por dentro fuera un espacio sin mucha personalidad y algo caótico, pero no lo es. A Augie le encanta visitar ferias de arte y comprarse cuadros. Los va cambiando; nunca los tiene en el mismo sitio más de un par de meses. La librería de madera de roble con puertas de cristal está atestada de libros. Augie es el lector más voraz que conozco. Tiene los libros separados en dos categorías —ficción y no ficción—, pero no ordenados por autor, ni nada parecido.
Me siento.
—¿No estás de servicio? —me pregunta.
—No. ¿Y tú?
—Tampoco.
Augie sigue siendo capitán del Departamento de Policía de Westbridge. Se jubila dentro de un año. Yo me hice poli por lo que te pasó a ti, Leo, pero no estoy seguro de que hubiera podido conseguirlo sin el asesoramiento de Augie. Me siento en la misma butaca mullida de siempre. Veo el trofeo del campeonato estatal de fútbol escolar —en el que jugué, en el que él entrenaba— en la estantería, haciendo de sujetalibros. Aparte de eso no hay nada personal en la sala: ni fotografías, ni certificados, ni diplomas, nada de eso.
Me pasa una botella de vino. Es un Chateau Haut-Bailly de 2009. Se vende por unos doscientos dólares.
—Buen vino —comento.
—Ábrelo.
—Deberías guardarlo para una ocasión especial.
Augie me quita la botella de las manos y le clava el sacacorchos.
—¿Es eso lo que nos diría tu padre?
Sonrío.
—No.
Mi bisabuelo, solía contarnos papá, guardaba sus mejores vinos para alguna ocasión especial. Murió cuando los nazis invadieron París. Y su vino se lo acabaron bebiendo los nazis. Moraleja: nunca esperes. Cuando yo era niño usábamos solo la vajilla buena. Los mejores manteles. Bebíamos en copas de cristal Waterford. Cuando mi padre murió, su bodega estaba prácticamente vacía.
—Tu padre usaba palabras más elegantes —recuerda Augie—. Yo prefiero una cita de Groucho Marx.
—¿Cuál?
—No beberé vino hasta que sea el momento. Muy bien, es el momento.
Augie sirve una copa, y luego la otra. Me la da. Brindamos. Le doy unas vueltas al vino y lo huelo. Nada muy elaborado.
Percibo aromas a moras, ciruela, grosella y —esta es buena— virutas de lápiz. Le doy un sorbo: suculento, maduro, afrutado, fresco, brioso, ya os hacéis una idea. El sabor que deja dura un minuto entero. Espectacular.
Augie espera mi reacción. Mi modo de asentir lo dice todo. Los dos nos quedamos mirando al sitio en el que estaría sentado papá si estuviera aquí, con nosotros. Siento un temblor de nostalgia en el pecho. Le habría encantado este momento. Habría disfrutado tanto del vino como de la compañía.
Papá era la definición de lo que los franceses llaman joie de vivre, que prácticamente quiere decir disfrutar la vida al máximo, aunque no estoy muy seguro. Por lo que he visto, a los franceses les encanta sentir. Afrontan cada experiencia, los grandes amores y las grandes tragedias, sin echarse atrás ni adoptar una posición de defensa. Si la vida va a darles un puñetazo en la cara, echan la barbilla adelante y saborean el momento. Eso es vivir la vida al máximo.
Papá era así.
Y por eso yo sería una gran decepción para él, Leo.
Así que quizá, para las cosas realmente importantes, yo no sea un francófilo en absoluto.
—Bueno, ¿qué es eso que tienes que decirme, Nap?
Empiezo por el asesinato de Rex y luego le suelto lo de las huellas de Maura. Augie se bebe el vino con una ceremonia algo excesiva. Acabo la historia.
Espero. Espera. Los polis saben esperar. Hablo por fin:
—¿Qué te dice todo esto?
Augie se levanta de su butaca.
—No es mi caso. Así que no me corresponde a mí sacar conclusiones. Pero al menos ahora ya sabes algo.
—¿Qué es lo que sé?
—Algo de Maura.
—No es mucho.
—No, no es mucho.
No digo nada; doy un sorbo al vino.
—Déjame adivinar —dice Augie—. Por algún extraño motivo, crees que este asesinato tiene algo que ver con Diana y Leo.
—De momento, no sé si quiero llegar tan lejos —respondo.
Augie suspira.
—¿Qué es lo que tienes?
—Rex conocía a Leo.
—Probablemente también conocía a Diana. Ibais todos a la misma clase, ¿no? El pueblo no es tan grande.
—Hay algo más. —Echo mano a mi bolsa y saco el almanaque. Augie me lo coge de la mano.
—¿Pósits de color rosa?
—Ellie.
—Debí habérmelo imaginado. ¿Y por qué me enseñas esto?
Le explico lo de las insignias en la solapa y el Club de la Conspiración, y veo que aflora una sonrisa divertida en sus labios. Me deja acabar.
—¿Y cuál es tu teoría, Nap?
No digo nada. Su sonrisa aumenta de tamaño.
—¿Tú crees que ese Club de la Conspiración desveló un terrible secreto sobre esa base militar? —plantea, y se pone a mover los dedos en el aire, como si formulara un hechizo—. ¿Un secreto tan terrible que había que silenciar a Diana y a Leo? ¿Va por ahí, Nap?
Le doy otro sorbo al vino. Comienza a caminar de un lado a otro, pasando las páginas del almanaque y deteniéndose en las que están marcadas con notas adhesivas.
—Y ahora, quince años más tarde, por algún extraño motivo hay que silenciar también a Rex. Qué curioso que no hubiera que silenciarlo antes, pero en fin. De pronto envían a algún agente secreto a que se lo cargue.
Augie se detiene y me mira.
—¿Te lo estás pasando bien? —le pregunto.
—Un poco, supongo.
Abre otra página marcada con un pósit rosa.
—Beth Lashley. ¿También está muerta?
—No, no lo creo. Aún no he descubierto nada sobre ella.
Augie pasa rápidamente a otra página.
—Oh, y Hank Stroud. Bueno, sabemos que sigue por aquí. No está muy entero, debo decir, pero los hombres del saco aún no se lo han llevado.
Pasa la página de nuevo, pero esta vez se queda helado. El salón queda en silencio. Lo miro a los ojos y me pregunto si he hecho bien en venir. No veo qué página es la que tiene abierta, pero sí que está hacia el final. Así que está claro. Su expresión no cambia, pero todo lo demás sí. El rostro se le tensa del dolor. La mano le tiembla un poco. Quiero decir algo que lo reconforte, pero sé que es uno de esos momentos en que las palabras son como un apéndice: superfluas y dolorosas.
Por tanto, me quedo callado.
Espero mientras Augie contempla la fotografía de su hija a los diecisiete años, la que no regresó a casa aquella noche. Cuando vuelve a hablar, es como si tuviera un peso en el pecho.
—No eran más que chavales, Nap —dice, y noto que agarro la copa con más fuerza—. Unos chavales tontos, sin experiencia. Bebieron demasiado. Mezclaron pastillas y alcohol. Estaba oscuro. Era tarde. ¿Estaban en las vías, por casualidad? ¿Estaban corriendo por ellas, riéndose, colocados, y no se dieron cuenta? ¿Estarían haciendo bravatas, intentando saltar las vías antes de que pasara el tren? En 1973 ya había muerto Jimmy Riccio haciendo ese jueguecito. No sé, Nap. Ojalá supiera. Ojalá supiera qué ocurrió exactamente. Quiero saber si Diana sufrió o si fue rápido. Quiero saber si se volvió en el último segundo y supo que estaba a punto de morir o si no se dio cuenta siquiera. ¿Sabes? Mi única misión, la única que tenía en la vida, era protegerla, y la dejé salir aquella noche, así que me pregunto si pasó miedo. Me pregunto si sabía que iba a morir, y si así fue, ¿me llamó pidiendo ayuda? ¿Gritó llamando a su padre? ¿Esperaba de algún modo que yo pudiera salvarla?
No me muevo. No puedo moverme.
—Vas a investigar esto, ¿verdad?
Me cuesta reaccionar, pero asiento con la cabeza. Luego hago otro esfuerzo y respondo:
—Sí.
Me entrega el almanaque y se dispone a salir del salón.
—Quizá deberías hacerlo por tu cuenta.