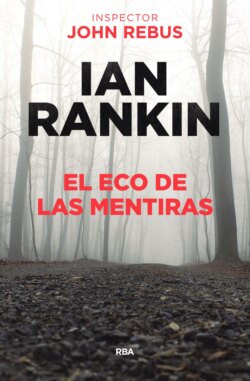Читать книгу El eco de las mentiras - Ian Rankin - Страница 7
3
ОглавлениеUna calle con casas adosadas en Blackhall, una zona residencial bastante tranquila de no ser por los conductores que querían evitar Queensferry Road, la calle adyacente más transitada. Rebus abrió la puerta de hierro forjado. Las bisagras no emitieron sonido alguno y el jardín que se extendía a ambos lados del camino de baldosas parecía bien cuidado. En la acera había ya dos cubos, uno lleno de basura y el otro con tierra y plantas de jardín. Ningún otro vecino había sacado aún la basura. Rebus llamó al timbre y esperó. Finalmente abrió la puerta un hombre de su misma edad, aunque pareciera un lustro más joven. Bill Rawlston seguía estando delgado después de la jubilación y los ojos que se ocultaban tras las gafas de media luna conservaban su sagacidad.
—John Rebus —dijo con seriedad mientras estudiaba al visitante de arriba abajo.
—¿Te has enterado?
Rawlston torció el gesto.
—Pues claro que me he enterado, pero nadie ha dicho todavía que sea él.
—Es cuestión de tiempo.
—Sí, supongo. —Rawlston suspiró y entró en el vestíbulo—. Será mejor que pases. ¿Te apetece un té o prefieres algo más fuerte?
—Un té está bien.
Rawlston miró hacia atrás cuando se dirigía a la cocina.
—Es la primera vez que te veo rechazar una copa.
—Al parecer, he cogido una pequeña dosis de enfermedad obstructiva pulmonar crónica.
—¿Y qué es eso exactamente?
—En los viejos tiempos, se conocía como «enfisema». Parece que he comprado un boleto ganador.
—Bueno, lo siento de todos modos. Ni «crónica» ni «obstructiva» suena a premio gordo.
—¿Y tú, Bill? —preguntó Rebus.
—Beth murió el año pasado. Fumó un paquete diario durante toda su vida adulta y va un día y tropieza, se da un golpe en la cabeza y la mata un coágulo de sangre. ¿Te lo puedes creer?
La cocina estaba inmaculada. Rawlston había lavado el cuenco de sopa y el plato del almuerzo y los había dejado en el escurridor. También había enjuagado el envase de plástico de la sopa. Debía de haber un contenedor de reciclaje esperándolo frente a la puerta trasera.
—¿Azúcar? —preguntó Rawlston—. Ya no me acuerdo.
—Solo leche, gracias.
Pero Rebus no tenía planeado beberse el té. Se había hartado de él después de su visita a Leith. Sin embargo, mientras preparaban las bebidas tuvo tiempo de estudiar a Bill Rawlston, y sabía que él también habría estado aprovechando la ocasión para pensar.
—Por aquí —dijo Rawlston a su invitado, y luego le ofreció una taza y lo guio hacia el salón, una estancia pequeña con un comedor al lado. Había fotografías familiares, objetos decorativos, y una librería llena de ediciones en rústica y DVD. Rebus estudió las estanterías con gran afectación.
—Últimamente casi no se oye hablar de Alistair MacLean —comentó.
—Es probable que haya una buena razón para ello. Siéntate y cuéntame qué te ronda por la cabeza.
Al lado de la butaca favorita de Rawlston, había una mesa auxiliar con dos mandos a distancia, un teléfono y unas gafas de repuesto. Los coloridos cuadros de las paredes probablemente reflejaran más el gusto de Beth que el de su marido. Rebus se sentó al borde del sofá con la taza entre las manos.
—Si es él, es posible que se trate de un asesinato. Por la descripción del cuerpo, seguramente ya estuviera muerto cuando nosotros lo buscamos.
—¿Encontraron el cuerpo en Poretoun Woods? —Rebus asintió—. Peinamos ese bosque, John. Lo sabes. Teníamos a docenas de hombres... Invertimos cientos de horas...
—Lo recuerdo.
Stuart Bloom vivía en Comely Bank, al norte del centro urbano. La comisaría más próxima a su casa era Lothian y Borders, situada en Fettes Avenue y coloquialmente conocida como «la Casa Grande», así que instalaron al equipo de investigación en dos salas normalmente utilizadas para reuniones de los altos mandos. El inspector jefe Bill Rawlston estaba al cargo, con Rebus y media docena de agentes del DIC a sus órdenes. En la primera sesión informativa, Rawlston había anunciado que aquel era su último año antes de jubilarse.
—Para ambos —le dijo Rebus, y Rawlston lo miró fijamente.
—Pues quiero resultados. Nada de holgazanear, ni de hablar con la prensa ni tampoco de asestar puñaladas por la espalda. Si quieren jugar a la política, hay un Parlamento esperándolos al final de la calle. ¿Entendido?
Pero hubo holgazanería, cuchicheos a amigos periodistas y hasta puñaladas en el pecho cuando la espalda no estaba libre. El equipo no había llegado a congeniar; nunca fueron una familia.
Rawlston dejó la taza encima de la mesita.
—Supongamos que es él...
—Abrirán una investigación por asesinato —afirmó Rebus—. Y los medios de comunicación desenterrarán las viejas noticias, que los nuestros ya estarán repasando de nuevo. También hay que tener en cuenta a la familia.
—El año pasado fueron a por mí otra vez. ¿Te enteraste? —Rebus asintió—. Para ellos fue todo una conspiración desde el principio y nosotros estábamos justo en medio. Finalmente recibieron una disculpa oficial del gran jefe.
—Justo antes de que le dieran la patada.
—Dijo que nos habíamos comportado con «arrogancia institucional» al gestionar las puñeteras reclamaciones. Hay que ser caradura...
—Pero nadie demostró que la investigación fuera negligente —precisó Rebus y, al ver que Rawlston no decía nada, añadió—: Creo recordar que la madre era descrita como una luchadora.
Rawlston soltó una carcajada.
—Nos dejamos la piel y ni siquiera nos dieron las gracias.
—Más bien todo lo contrario.
—Me encantaba mi trabajo, John, pero al final fue un gran alivio dejarlo, —Rawlston hizo una pausa—. ¿Y tú?
—Tuvieron que sacarme a rastras. Aun así, volví a trabajar una temporada en casos sin resolver.
—¿Y ahora?
Rebus espiró.
—Por lo visto, el consenso general cree que he perdido eficacia.
—Entonces ¿qué te trae por aquí?
—Pensé que debías saberlo. Ya hay un equipo trabajando. He hablado antes con ellos para que, al menos, conozcan un poco la historia. Pero desempolvarán los archivos del caso y, en algún momento, hablarán con la familia... y con el equipo de investigación original.
La voz de Rebus se apagó.
—Tendremos que defendernos otra vez. —Rawlston parecía estar contemplando algo que se encontraba al otro lado de las paredes del salón—. Creo que, desde el comienzo, supe que iba a ser una de esas investigaciones que te llevas contigo a la tumba. En mi caso, más pronto que tarde.
Rebus esperó un momento antes de responder.
—¿Cuánto tiempo te queda?
—De seis meses a un año. Me dicen que tengo mejor aspecto que nunca. Sigo haciendo ejercicio y como verdura... Me tomo todas las pastillas. —Rawlston forzó una sonrisa irónica—. No he fumado en la vida, pero me pasé treinta años casado con una persona que sí lo hacía. ¿No te parece increíble? Y mira qué me espera al final: toda esa mierda persiguiéndome de nuevo. —Observó a Rebus—. John, ¿podrías mantener los oídos abiertos y contarme cómo avanza todo?
Rebus asintió.
—Creo que sí.
—Intentarán enterrarnos. No nos quieren aquí. Olemos a los viejos tiempos y las viejas costumbres.
—Antes has hablado de una conspiración con nosotros en medio... —Rebus dejó la taza, todavía llena, sobre la alfombra y se puso en pie—. ¿Qué me dirías si te contara que el cuerpo que encontraron en el coche llevaba esposas?
—¿Esposas?
—Los forenses pronto sabrán si eran de la policía. Eso no significa que pertenecieran a un agente, por supuesto.
—¿Los Chuggabugs?
Rebus se encogió de hombros.
—¿Tienes noticias de ellos?
—Vinieron al entierro de Beth, pero no se quedaron a tomar algo después.
—¿Siguen en la policía?
—La verdad es que no hablamos. —Rawlston se levantó, enderezó los hombros y echó la cabeza hacia atrás, pero Rebus sabía que estaba actuando. Aquel hombre sentía dolor, y el dolor no iba a desaparecer—. Yo era escrupuloso, John —dijo en voz baja—. Hice todo lo que estaba en mi mano. Es posible que a algunos no les pareciera suficiente, pero si puedes hacer algo para impedir que mi reputación se vaya por el retrete...
Rebus asintió y ambos cruzaron sus miradas sabiendo que ninguno de los dos había sido del todo sincero con el otro en aquel encuentro.
—No se trata solo de tu reputación, Bill —dijo Rebus, mientras veía cómo Rawlston se acercaba tanto que, por un momento, temió que fuera a darle un abrazo, aunque al cabo se limitó a propinarle una palmada en el antebrazo.
—Te acompaño a la salida —dijo Bill Rawlston pausadamente.
En el instante en que finalmente encontró aparcamiento para el Saab, Rebus se encontraba a pocos pasos de su edificio de Arden Street cuando oyó la puerta de un coche abrirse detrás de él.
—Me preguntaba cuándo te vería —le dijo a Siobhan Clarke.
—¿Puedo subir?
—Brillo necesita dar un paseo.
—Pues en ese caso te acompaño.
Rebus extendió el brazo hacia ella con las llaves colgando de un dedo.
—La correa está suspendida en la pared y las bolsas para las heces, en el cajón que hay debajo de la tetera.
Clarke cogió las llaves.
—¿Qué pasa, veterano? ¿Las escaleras son demasiado para ti?
—No tiene sentido subir cuando hay piernas más jóvenes disponibles.
Clarke abrió la puerta principal y entró. Tenía razón: los dos tramos de implacables escaleras de Edimburgo estaban convirtiéndose en un problema. Cada vez con más frecuencia, Rebus tenía que detenerse en el primer descansillo y, en ocasiones, debía utilizar el inhalador. Había barajado la posibilidad de vender y comprar una planta baja, ya se tratara de un piso, ya de una casa adosada. Puede que acabara haciéndolo.
Brillo estaba ladrando de alegría cuando Clarke lo bajó al mundo exterior, donde una plétora de imágenes y olores lo estaba esperando.
—¿Vamos al parque de Meadows? —aventuró al mismo tiempo que intentaba pasarle la correa a Rebus.
—Efectivamente —respondió él, que se metió las manos en los bolsillos y echó a andar.
—No se me dan muy bien los perros —le advirtió Clarke mientras Brillo tiraba de la correa.
—No lo haces nada mal —dijo Rebus para tranquilizarla.
El cielo estaba despejado y la temperatura no superaba por mucho los cero grados. Un grupo de estudiantes pasó junto a ellos con bolsas de la compra cargadas de botellas.
—A tu piso le vendría bien un poco de orden —dijo Clarke.
—Se suponía que solo debías entrar en la cocina.
—A tu cocina le vendría bien un poco de orden —corrigió.
—¿Te estás ofreciendo?
—Ando un poco liada últimamente. Pero pensaba que quizá con Deborah...
—La profesora Quant y yo nos hemos dado un respiro.
—Oh.
—No nos hemos peleado ni nada. De hecho, probablemente debería echarte la culpa a ti.
—¿Por qué?
—Por tenerla tan ocupada. —Rebus hizo una pausa—. Tu hombre, Sutherland, parece bastante preparado.
—De momento, no puedo quejarme.
—Es el primer día, Siobhan. Hay un montón de cagadas por delante. ¿Y el resto del equipo?
—Parecen majos.
—¿No deberías estar tomando unas copas con ellos después del trabajo?
—Ya sabes a qué he venido, John.
—Cuéntame.
—Quiero oír toda la historia.
—¿No crees que es la misma que le he explicado a Sutherland?
—Hay una primera vez para todo, supongo.
—Pero no mentí, eso tienes que reconocérmelo. ¿Ha habido progresos en mi ausencia?
—La verdad es que no. —Clarke respiró hondo—. Así pues, Stuart Bloom era un detective privado al servicio de un hombre llamado Jackie Ness para que investigara un contrato de tierras. Ness mantenía una vieja rivalidad con otro empresario, Adrian Brand...
—Ahora, sir Adrian Brand.
—Brand quería unas tierras situadas en una zona no edificable para construir un campo de golf y Ness opinaba que esas mismas tierras serían perfectas para levantar unos estudios cinematográficos. Consideraba que Brand podía estar sobornando a diversa gente para cerrar el trato, pero necesitaba pruebas...
—Y ahí es donde interviene Stuart Bloom.
—Licenciado en Periodismo. Estudió Informática y aprendió a piratear ordenadores. Mantenía una relación bastante abierta con un profesor universitario que se llama...
—Derek Shankley.
—Alex, el padre de Shankley, trabajaba en el DIC de Glasgow...
—En la Brigada de Homicidios, para ser más exactos.
Habían llegado a Melville Drive y el parque de Meadows se extendía ante ellos como un gran campo de juegos rodeado de árboles con la antigua clínica y la universidad al otro lado. Rebus se agachó para quitarle la correa a Brillo, y el pequeño y nervudo perro salió corriendo. Clarke y Rebus se quedaron donde estaban, observando de soslayo a Brillo cuando este aminoró la marcha y se puso a olisquear el territorio.
—La noche en que Bloom desapareció —prosiguió Clarke— acababa de reunirse con Jackie Ness en su casa.
—La palaciega Poretoun House —confirmó Rebus.
—Que resulta que está al lado de Poretoun Woods. En cuyos bosques, al parecer, ha yacido el cuerpo de Bloom todos estos años.
—Si se trata de él.
—Si se trata de él —repitió Clarke—. Tess Leighton se queda hoy hasta tarde para comprobar si existen otras personas desa parecidas por aquella época. —Volvió la cabeza hacia Rebus—. ¿Y por qué intervino la CCU?
—Para empezar, la familia se quejó de que no pusiéramos demasiado empeño. El amante había sido señalado como sospechoso y pensaban que estábamos siendo muy indulgentes con él.
—¿Por ser hijo de quien era?
—El agente Alex Shankley era un tipo duro de Glasgow, el típico macho de pies a cabeza. Fútbol los sábados y asado para cenar los domingos. Se pasaba el día persiguiendo a bandas callejeras y demás escoria.
—¿Y se avergonzaba de su hijo?
—Es posible, no lo sé. Pero corría el rumor de que prefería que mencionáramos a Derek lo menos posible. Ahora no sería tan sencillo, pero en aquel momento teníamos bastantes amigos en la prensa.
—Un momento. Bloom era periodista. ¿La prensa no quería averiguar qué le había ocurrido a uno de los suyos?
Rebus se encogió de hombros.
—No estuvo en la profesión el tiempo suficiente para hacer amigos.
—De acuerdo. ¿Y qué hay de la reunión con Jackie Ness?
—Una puesta al día rutinaria en la mansión. Las instrucciones para Bloom fueron que siguiera con lo que estaba haciendo.
—¿Y qué estaba haciendo?
—Preguntar aquí y allí, invitar a unas cuantas copas, acceder a varios ordenadores...
—¿Mirasteis en su ordenador cuando desapareció?
—Yo no, pero el equipo sí lo hizo. No tenía una oficina co mo tal; trabajaba en casa. Pero nunca encontramos su portátil. ¿O debería decir laptop? Tampoco encontramos su teléfono. Solo sabíamos que en las semanas posteriores a su desaparición no abrió ningún correo electrónico, ni tampoco hizo llamadas ni sacó dinero del cajero automático.
—¿Creíais que estaba muerto?
Rebus asintió.
—Una pelea con su amante; se fue de una discoteca con un desconocido que no debía; acabó en el lugar equivocado en el momento equivocado...
—Supongamos que intentara entrar en casa de Adrian Brand o en su oficina —especuló Clarke.
—Interrogamos a toda la gente que pudimos, a muchos de ellos más de una vez. En aquella época no había tantas cámaras de seguridad, pero aun así era difícil esfumarse como si nada. Estábamos esperando a que alguien hablara; nadie lo hizo.
—Sus padres vienen de camino —dijo Clarke con un suspiro.
—¿De dónde?
—Ahora viven cerca de Dumfries.
—¿Crees que podrán identificarlo?
—Probablemente haya que recurrir al ADN. Pero Graham pedirá a Jackie Ness que mire la ropa. Al parecer, fue la última persona que vio a Bloom. A Derek Shankley también se lo pedirán. ¿Recuerdas cómo vestía Bloom la noche de su desaparición? —Rebus negó con la cabeza—. Según los periódicos, una camisa de cuadros roja, una chaqueta y unos pantalones vaqueros, las mismas prendas que llevaba el cuerpo que encontramos en el Polo. —Clarke se lo quedó mirando—. Necesito saber lo que no me estás contando, John.
—Más o menos es eso.
—Lo dudo.
—Me alegro de verte, Shiv. Ojalá no tuviera que acabar así.
Clarke abrió un poco más los ojos.
—Así, ¿cómo?
Rebus asintió hacia donde Brillo se había detenido para ponerse en cuclillas.
—Siendo tú la que lleve la bolsa.
El teléfono de Clarke empezó a vibrar y miró a Rebus con fingida decepción antes de devolverle la pequeña bolsa negra de polietileno.
—Tengo que cogerlo —dijo.
Cuando Rebus volvió, acompañado de Brillo, que ya llevaba puesta la correa, preguntó quién la había llamado.
—No es nada —dijo sin conseguir ocultar su exasperación.
—Pues no lo parece.
—He recibido varias llamadas de un 0131, pero cuando contesto, cuelgan.
—¿No reconoces el número? —Clarke negó con la cabeza—. ¿Has devuelto las llamadas?
—Una vez, pero no lo cogieron.
—¿No saltó el contestador? —preguntó Rebus señalando el teléfono—. Prueba otra vez. Así te entretienes mientras voy a la papelera.
Cuando hubo tirado la bolsa, vio que Clarke se dirigía hacia él.
—Lo han cogido —dijo—. Es una cabina de Canongate.
—¿Y quién era?
—Parecía un turista. Dijo que solo pasaba por allí.
—Es un misterio, entonces. ¿Cuántas dices que has recibido?
—No lo sé. Diez, doce, algo así.
—¿Todas del mismo número?
Clarke comprobó las llamadas recientes.
—Son dos números distintos.
—Inténtalo con el otro. A lo mejor, eso te da la respuesta. Es lo que haría un detective, inspectora Clarke.
Ambos sonrieron momentáneamente, pero Rebus empezó a toser.
—El frío es una mierda —dijo.
—¿Te encuentras bien?
—Parece que he sobrevivido a otro invierno. La semana pasada me hicieron la espirometría anual y tengo los pulmones al setenta por ciento.
—El invierno aún no ha terminado. Dicen que va a descargar nieve procedente de Rusia; tal vez, mucha.
—Una buena razón para quedarse en casa.
—Has perdido un poco de peso. Supongo que te irá bien.
—¿Quién puede permitirse comer con la pensión de un policía? Pero tiene sus ventajas.
—¿Por ejemplo?
—Si cojo una infección, podría morir. Es la excusa perfecta para no ser sociable. Además, no puedo visitar grandes ciudades contaminadas como Londres.
—¿Pensabas ir?
—No en esta vida. —Rebus miró a Brillo—. Sé lo de Anticorrupción, por cierto.
—¿Cómo?
—No eres el único policía con el que hablo. ¿Por qué no me lo contaste?
—¿Qué había que contar?
—Por el amor de Dios, Shiv, me expedientaron tantas veces que soy una enciclopedia ambulante en lo que se refiere a cómo tratar con esos gilipollas.
—A lo mejor, quería hacerlo a mi manera y no a la tuya. Además, no pasó nada. Estaban intentando pescar, eso es todo. Al igual que la CCU con el caso de Stuart Bloom. —Clarke hizo una pequeña pausa—. A menos que tú y los tuyos realmente ocultarais algo.
—No haré comentarios, señoría.
Ambos guardaron silencio durante medio minuto. Por la calle pasó un solitario corredor nocturno. Había poco tráfico y dos perros habían iniciado un concurso de ladridos en el cercano Bruntsfield Links, lo cual hizo que Brillo alzara las orejas.
—Si no te asustan demasiado los gérmenes —dijo Rebus finalmente—, podemos volver a mi casa a tomar un café.
Pero Clarke negó con la cabeza.
—Tengo que irme a casa. Probablemente vea a Deborah mañana. ¿Quieres que le diga algo?
—Nada que no pueda decirle yo mismo. —Rebus hizo una pausa—. Sobre todo, no le menciones lo de la cocina.
A Clarke se le ocurrió que Canongate le iba de paso, así que giró a la derecha en North Bridge y buscó unas cabinas telefónicas. Delante de una tienda de faldas escocesas situada cerca de la casa de John Knox, había varias. Aún estaba en la zona turística. Siguió avanzando al mismo tiempo que la calle se quedaba cada vez más tranquila —y, por lo visto, silenciosa— a medida que se aproximaba al final, donde la arquitectura contemporánea del Parlamen to escocés miraba de frente al ancestral Palacio de Holyrood, situado justo delante. Luego se metió en una rotonda y desanduvo el camino. Las cabinas de la tienda de faldas eran las únicas que había visto, así que aparcó enfrente y se bajó del coche. Ninguna resultaba especialmente tentadora; en los cristales había salpicaduras y restos de carteles a medio arrancar.
Clarke sacó el teléfono y llamó al número desconocido. La cabina de al lado empezó a sonar, así que colgó y abrió la puerta. El aroma a orina era muy tenue, pero aun así le saturó las fosas nasales. Echó un buen vistazo al interior, incluyendo el suelo, pero no vio nada de interés. Al cerrar de nuevo la puerta, marcó el segundo número desconocido. Como era de esperar, en esta ocasión el sonido llegó desde la cabina contigua. Clarke registró la calle arriba y abajo, y estiró el cuello para escudriñar todas las ventanas que había por encima del nivel de la calle. Su teléfono móvil mostraba la fecha y la hora de las diversas llamadas que había recibido. Dos a primera hora de la tarde, la mayoría entre las siete y las nueve de la noche y una a medianoche. ¿Sería alguien de la zona que utilizaba una cabina para resultar ilocalizable? Le pareció una solución anticuada. Si se quiere conservar el anonimato, puede hacerse con un móvil; solo hay que ocultar el número de teléfono. Pero había maneras de sortear ese obstáculo. Cualquier policía lo sabía. ¿Alguien estaba en apuros? ¿Habían facilitado el número de Clarke por error? Quizás esperaran oír una voz masculina o se tratara de una broma aleatoria. Incluso había oído hablar de llamadas automáticas para comprobar si las líneas y los equipos funcionaban. Podría ser cualquier cosa.
En la otra acera había un pub llamado McKenzie’s y estuvo tentada a entrar, pero tenía ginebra de sobra en casa, además de la tónica y el limón necesarios. Del oscuro interior había salido un hombre a fumar un cigarrillo, y Clarke se acercó a él y lo saludó.
—¿Es suyo el local? —preguntó.
—Sí.
—¿Alguna vez ha visto a alguien utilizando esas cabinas? —dijo señalándolas.
El hombre dio una calada y retuvo el humo antes de exhalarlo.
—¿Quién coño utiliza una cabina en los tiempos que corren?
—No todo el mundo tiene móvil.
—Ha estado a punto de engañarme. ¿Es policía?
—Podría ser.
—¿Y qué pasa?
—Unas llamadas molestas.
—¿Se oye a alguien respirando fuerte? Dios, eso me trae recuerdos. A mi mujer le pasó una vez. Hace años, eso sí.
—¿Y el pub? ¿Ha aparecido alguna cara nueva recientemente?
—Casi todo son estadounidenses y chinos que quieren café y algo para comer. Estos últimos días el local gana más dinero con las comidas que con la bebida. ¿Desea que esté atento?
—Se lo agradecería —dijo Clarke, que buscó una tarjeta de visita en el bolsillo—. Trabajo en Gayfield Square. Siempre pueden hacerme llegar un mensaje.
—Siobhan es un nombre bonito —dijo el hombre leyendo la tarjeta.
—Eso pensaron mis padres.
—¿Puedo invitarla a tomar algo, Siobhan?
Clarke frunció el ceño visiblemente.
—¿Qué diría su mujer?
—Diría: «Robbie, no sabía que aún se te levantaba».
El hombre seguía riéndose cuando Clarke volvió a su coche.
Clarke recorrió toda la calle pero no encontró aparcamiento, así que dobló la esquina y dejó el coche en zona prohibida. Había un cartel de «POLICÍA» que podía colocar en el salpicadero, si bien sabía por experiencia que era una invitación a los gamberros, de modo que decidió acordarse de mover el Astra antes de que los guardias comenzaran su turno de mañana. Unos juerguistas trasnochadores bajaban por Broughton Street con envases de comida rápida, riéndose a carcajadas. Desde una ventana se oía música, pero afortunadamente provenía del edificio de enfrente. Había alguien en un coche estacionado. La pantalla del móvil le iluminó el rostro, aunque el interior del vehículo estuviera a oscuras cuando Clarke encontró su llave, abrió la puerta y se cercioró de cerrar bien tras de sí.
La escalera estaba iluminada y despejada, y no la esperaba más correo que los habituales folletos publicitarios. Cuando llegó al descansillo, abrió la puerta del piso y encendió la luz del recibidor. Se preguntó cómo sería eso de que la esperara Brillo u otro perro. Quizá fuera agradable tener a alguien en casa. En la cocina llenó la tetera. Al ver sus platos en el fregadero, llegó a la conclusión de que la de Rebus no estaba en tan mal estado. Mientras hervía el agua, fue al comedor y se acercó a la ventana. Solo distinguía el coche y la ventanilla del conductor, que volvió a iluminarse. Entonces, la ventanilla empezó a bajar y por ella asomó una mano con un teléfono apuntando en dirección a la puerta del edificio. El flash saltó en cuanto el desconocido tomó una fotografía.
—¿Qué coño...? —murmuró Clarke, que siguió observando unos instantes, antes de volver al recibidor, coger las llaves y salir a la escalera.
El motor del coche estaba en marcha cuando abrió la puerta principal. Luego se encendieron los faros y las ruedas empezaron a girar. Clarke no consiguió ver al conductor ni tampoco distinguir si era un hombre o una mujer. Cuando se hubo alejado, salió a la acera y se tomó un minuto para tranquilizarse, momento en el que el coche enfiló Broughton Street y desapareció. Ni marca del automóvil ni número de matrícula. Clarke observó el hueco que había dejado el coche y decidió aparcar el suyo allí.
—Mira el lado positivo, Siobhan —se dijo para sí mientras se dirigía hacia la esquina.