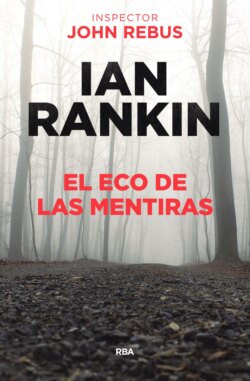Читать книгу El eco de las mentiras - Ian Rankin - Страница 9
4
ОглавлениеEl aparcamiento del depósito de cadáveres estaba casi lleno cuando llegó Clarke. Había comprado un café en el bar del barrio y lo llevaba en la mano mientras se dirigía a la entrada de personal. La mayoría de los allí presentes la conocían y le dieron la bienvenida asintiendo con la cabeza mientras recorría el pasillo. La sala de autopsias se encontraba un piso más arriba, así que subió las escaleras y abrió la última puerta, la que conducía a la sala de visitantes. Dos hileras de bancos y una vidriera separaban a los espectadores de la sala en donde se llevaba a cabo el trabajo. El equipo de Sutherland ya estaba allí, concentrado en el altavoz del techo mientras las profesoras Deborah Quant y Aubrey Hamilton comentaban el procedimiento. Ambas vestían el mono reglamentario, junto con protectores para los pies, mascarillas, gorros y gafas. Quant era la más alta, lo que resultaba útil cuando se hallaban de espaldas a la sala de visitas. El personal del depósito de cadáveres se movía a su alrededor con utensilios de acero inoxidable, cuencos y bolsas de muestras de diferentes tamaños. Tenían varias básculas, aunque Clarke dudase de que hubiera órganos vitales que pesar. Graham Sutherland no fue el único que miró con envidia el café de Clarke.
—¿Qué me he perdido? —preguntó.
—Están quitándole la ropa.
Sutherland le alcanzó unas fotografías. Un técnico estaba examinando varias copias de las mismas imágenes, en las cuales aparecía Stuart Bloom en distintos momentos de su vida en diversas posturas. En una de las últimas, parecía llevar la misma chaqueta y camisa que la noche de su desaparición. Al acercarse más al cristal, Clarke vio que la cazadora vaquera y la camisa de cuadros habían sido separadas limpiamente del cadáver por secciones, aunque no pudieran evitar arrancar parte de la piel. Lo que quedaba sobre la mesa de autopsias parecía el atrezo de una película de terror. Con ayuda de unas pinzas, tomaron muestras de cabello, cejas y una uña, además de algunos fragmentos de vidrio de la ventanilla rota.
—Al parecer, los animales lo estuvieron atacando a lo largo de estos años —comentó Sutherland.
—Yo creía que el maletero estaba cerrado y las ventanillas intactas.
Sutherland se la quedó mirando.
—Me refiero a los insectos y demás. Huelen la putrefacción y siempre encuentran una vía de acceso.
La patóloga y la antropóloga estaban estudiando el cráneo, y Quant describió un círculo con el dedo alrededor de la zona dañada. Después, examinaron la mandíbula y los dientes.
—Archivos odontológicos —dijo Clarke.
Sutherland asintió y se volvió hacia George Gamble. Los demás agentes estaban de pie, pero Gamble había decidido quedarse sentado, con las manos rechonchas apoyadas en sus gruesas rodillas.
—Están en camino —dijo.
Sutherland miró a Clarke a los ojos.
—La CCU ha autorizado el acceso a los archivos del caso. Son unas veinticinco cajas y otros tantos discos duros. Nos lo enviarán del almacén.
—Alegría de alegrías —dijo Tess Leighton con desgana.
—Un poco de material de lectura para ti, Tess —terció Callum Reid con una sonrisa.
—Para todos ustedes —precisó Sutherland—. Es un trabajo en equipo, ¿recuerdan?
Leighton agitó un dedo en dirección a Reid, que resopló y volvió a centrar su atención en la autopsia. En ese momento se abrió la puerta y apareció un ayudante del depósito de cadáveres vestido con un mono y relucientes botas de goma.
—Me vendría bien que uno de ustedes fuera a recepción —dijo—. Amenazan con entrar sin permiso.
—¿Quiénes? —preguntó Sutherland.
Clarke creía saberlo.
—¿La familia?
El ayudante asintió.
—Y traen a un periodista con ellos —añadió.
—Haga los honores, Siobhan —dijo Sutherland—. Igualmente, necesitamos a uno para la prueba de ADN.
—¿Y qué les digo?
Sutherland se encogió de hombros con escasa empatía y observó de nuevo la autopsia, sobre todo ahora que los tobillos, aún con las esposas, estaban siendo fotografiados, inspeccionados y comentados.
Clarke intentó no mostrar sus emociones cuando salió detrás del ayudante hacia recepción, donde había otra empleada con blusa blanca y pantalones negros. Se había levantado y tenía los brazos extendidos, como si pretendiera formar con su cuerpo una barrera entre los visitantes y las escaleras y pasillos que tenía justo detrás. El ayudante se había esfumado y Clarke se quedó sola junto a la recepcionista.
—Soy la inspectora Clarke —anunció mostrando la placa, lo cual tuvo el efecto deseado. A veces ocurría y a veces, no. Los visitantes desviaron su atención hacia ella y reconoció a los padres de Stuart Bloom por las fotografías que había visto en Internet. Aparentaban poco más de sesenta años. La madre, Catherine, llevaba un abrigo negro de buen corte. Tenía el pelo gris y corto, y le sentaba bien con arreglo a la forma de su cara. La vida no había sido tan generosa con su marido. En las fotografías mostraba una mirada afligida y casi siempre dejaba los discursos en manos de su mujer. Martin Bloom había sido contable y probablemente siguiera siéndolo. El traje parecía de uso diario, combinado con la misma corbata apretada. Necesitaba un buen corte de pelo y le asomaban cabellos grises por las orejas.
—La familia merece una explicación, inspectora Clarke. Después de tantos años de incompetencia policial y cortinas de humo...
Clarke levantó una mano y estudió al hombre que acababa de hablar. Probablemente no llegara a los treinta años y se parecía un poco a Stuart, el hijo de los Bloom. Pero Clarke sabía que Stuart era hijo único. El hombre se dio cuenta de que la agente quería que se identificara.
—Soy Dougal Kelly, un amigo de la familia.
—¿Y, por casualidad, también es periodista, señor Kelly?
—Estoy escribiendo un libro —respondió—, pero eso no viene al caso.
Sin decirlo, Clarke pareció coincidir con esa apreciación y se volvió hacia los padres.
—Señor y señora Bloom, sé que esto es duro, pero ahora mismo no tenemos nada concreto que podamos comentar.
—Podrían empezar por dejarnos verlo —dijo Catherine Bloom con voz temblorosa.
—Eso no será posible hasta que confirmemos la identificación.
—¿Está diciendo que podría no ser él? —preguntó Martin Bloom tímidamente.
—Ahora mismo no sabemos gran cosa.
—¡Pero saben algo!
Su mujer estaba levantando de nuevo la voz.
—Imaginen que no es Stuart y dejamos que vean el cuerpo antes que la familia de verdad. Se harán cargo de la angustia que ello ocasionaría.
—¿Cuánto tardarán en saberlo con seguridad? —preguntó Dougal Kelly.
—No mucho, espero. —Clarke seguía mirando fijamente a los padres—. Si pudiéramos extraerles una muestra de ADN o, quizás, un cabello o dos...
—¿Pueden hacerlo aquí mismo? —preguntó el padre.
—Creo que sí. —Clarke se volvió hacia la recepcionista, que había regresado a su puesto para intentar hacerse invisible—. ¿Le importa que utilicemos la sala de espera mientras lo compruebo?
—En absoluto.
—¿Y podría conseguir una taza de té?
La recepcionista asintió y cogió el teléfono.
—Vengan —dijo Clarke, que los acompañó hasta una puerta situada a unos metros de distancia.
—Parece conocer bien este lugar —dijo Kelly en un tono distendido.
Clarke les indicó que entraran. Dentro tenían sillas de plástico y una mesa cubierta de viejas revistas y, en las paredes, había varios carteles en los que aparecían un campo de girasoles, una cascada y una puesta de sol. Clarke fue la primera en acomodarse y observó a los demás mientras tomaban asiento.
—¿Participó usted en la investigación original? —preguntó Kelly, y Clarke negó con la cabeza.
—Mejor que no intervenga nadie de aquella época en todo esto —dijo Catherine Bloom.
—La mayoría se jubiló hace mucho —añadió su marido, que le dio unas palmadas en el dorso de la mano—. El inspector Rawlston y todos esos.
—¡Los Chuggabugs siguen aquí! —replicó su mujer.
A Clarke le pareció haber oído mal.
—¿Chuggabugs?
Dougal Kelly se inclinó hacia delante.
—¿Es demasiado joven para Los autos locos? Yo, también. En 2006 ya eran una reliquia, pero ese es el nombre que recibían.
—¿Quiénes?
Fue Catherine Bloom quien respondió.
—Los policías que trabajaban para Adrian Brand.
—No descubrimos que sus compañeros los llamaban así hasta mucho después —explicó Kelly—. Aunque seguro que no se lo decían a la cara. —Vio que todavía tenía explicaciones que dar—. ¿Pierre Nodoyuna y Patán? Era una serie de dibujos animados, los mismos coches compitiendo una semana tras otra. Pierre Nodoyuna hacía trampas, aunque nunca le sirviera de nada.
—He oído hablar de ella.
—Uno de los coches era el Arkansas Chuggabug. Lo conducía un granjero y su copiloto era un oso.
—De acuerdo...
—Y, por alguna razón, a Steele y Edwards los apodaban así.
Clarke notó una subida de adrenalina, pero intentó disimularlo.
—¿A Steele y Edwards?
—Estaban en la nómina de Adrian Brand —terció Catherine Bloom—. ¿Y a nadie le pareció eso sospechoso? ¿Nadie pensó que eso formara parte de la conspiración?
Su marido había dejado de darle palmadas en la muñeca y empezó a frotársela, pero ella apartó la mano.
—¡Estoy bien! —gritó justo cuando la recepcionista asomaba por la puerta.
—Necesito saber quién de ustedes desea leche y azúcar —anunció con la sonrisa más falsa que se pueda imaginar.
Clarke se puso de pie y fue hacia la puerta.
—Será solo un minuto —dijo—. He olvidado preguntar si podemos extraer el ADN aquí.
Luego volvió al aparcamiento y se quedó allí un rato, pasándose la mano por el pelo, mientras que en la otra sostenía el teléfono, así que hizo una llamada. Rebus lo cogió casi al instante.
—¿El apodo se te ocurrió a ti? —preguntó.
—Buenos días a ti también, Siobhan. ¿Qué apodo?
—El de los Chuggalugs.
Hubo un momento de silencio.
—Chuggabugs —corrigió Rebus.
—Dos policías llamados Steele y Edwards.
—Eran uña y carne, como suele decirse. ¿Con quién has estado hablando?
—Con los padres de Stuart Bloom.
—Me pregunto quién se lo diría.
—Están con un escritor llamado Dougal Kelly.
—Nunca he oído hablar de él. ¿Ha salido a relucir mi nombre?
—No, pero el de Bill Rawlston, sí. Cuando quise darme cuenta, ya estaban hablando de Steele y Edwards y de que recibían dinero de Adrian Brand. —Clarke esperó una respuesta, pero no llegó—. Y bien, ¿es cierto, John?
—Quizá fuera mejor hablarlo cara a cara.
—Sabes que Steele y Edwards siguen en el cuerpo de policía, ¿verdad?
—Hace años que no sé nada de ellos.
—Están en Anticorrupción, John. Son los que fueron a por mí.
—Joder. Por aquella época iban de uniforme y difícilmente hubieran superado un test de inteligencia. Deben de saber dónde están enterrados los cuerpos.
—No es la expresión más sutil dadas las circunstancias.
—Mis disculpas. ¿Así que los Chuggabugs se pasaron al lado oscuro? Supongo que, en los tiempos que corren, tiene todo el sentido del mundo. ¿Estás en el depósito?
—Sí.
—¿Has visto a Deborah?
—Sí, pero no hemos hablado. Audrey Hamilton está con ella.
—¿La antropóloga forense?
—Sí.
—Buen equipo. Quizá convendría que le hablaras a tu jefe de Steele y Edwards.
—¿Para qué?
—Para que él pueda interrogarlos y tú divertirte un poco a su costa.
—¿Tan vengativa me consideras?
—Si no es así, poco te enseñé.
Clarke estuvo a punto de sonreír.
—Me lo pensaré.
—¿Quieres venir luego a pasear al perro y soltar un poco de lastre?
—¿Te refieres a que te mantenga informado? Eso no sería demasiado ético, ¿no te parece?
—Lánzame un hueso. Tennos contentos a Brillo y a mí.
—Hablamos luego, John.
—Que así sea.
Cuando colgó, Clarke se dio cuenta de que había salido del aparcamiento y se encontraba en Cowgate. Al darse la vuelta, vio a Graham Sutherland indicándole que subiera desde una ventana del piso superior. Clarke intentó no ruborizarse mientras desandaba el camino.
Sutherland salió a recibirla frente a la sala de autopsias.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó.
—Tenía que coger una llamada —respondió Clarke—. Además, los Bloom quieren saber si podemos extraer el ADN aquí.
—La profesora Quant ya está en ello. Ha terminado el examen preliminar. La profesora Hamilton tiene trabajo pendiente y quiere ver el lugar donde encontraron el coche.
—¿Por qué?
—Algo relacionado con el modo en que el cuerpo humano altera un entorno determinado. La jerga se me escapa. —La seriedad de su mirada empezaba a remitir—. ¿Cómo están los padres?
—Ella, histérica; él, más resignado. Por lo visto, han contado su historia a un escritor llamado Dougal.
—Pues que tengan suerte. —Sutherland metió las manos en los bolsillos—. Estaremos en el limbo hasta que se confirme la identificación.
—Eso no nos impide seguir adelante. Hay un noventa por ciento de posibilidades de que sea él. Ningún otro desaparecido por esas fechas encaja en la descripción.
Sutherland asintió.
—Supongo que mientras esperamos, podemos repasar las notas del caso y hablar con algunas personas.
—Hay algo que probablemente debería contarle, señor. Dos agentes de la investigación original trabajan ahora en Anticorrupción. Son los mismos a los que me enfrenté recientemente.
Sutherland se quedó pensativo unos instantes.
—Eso no supone un problema, ¿no?
—Solo creí que debía saberlo.
—¿De eso trataba la llamada?
—Más o menos.
—Nada de secretos, Siobhan. Me parece que ese fue el origen de los problemas de la investigación original.
—Sí, señor.
—Vuelva a llamarme Graham, ¿de acuerdo?
—Señor —dijo Clarke con una reverencia y una sonrisa.