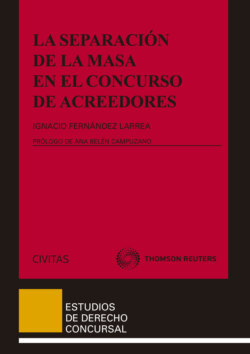Читать книгу La separación de la masa en el concurso de acreedores - Ignacio Fernández Larrea - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL
Оглавление2.1. Orígenes
El Derecho histórico español en materia de reacción frente a las situaciones de insolvencia, comienza por mantener el primitivo sistema de persecución contra la persona del deudor, mediante el sistema de prisión por deudas. Señala ALEJANDRE GARCÍA 22) que, de las leyes especiales dadas por Roma para España, sólo una (la Lex Coloniae Genitivae), se ocupaba al parecer de la prisión de los deudores, lo que nos lleva a pensar que, al menos hasta finales del siglo I, estuvo en vigor este procedimiento, sin que exista constancia de que el Derecho romano vulgar acogiese el sistema de ejecución puramente patrimonial al que acabamos de referirnos
La época visigoda conoce igualmente del sistema de prisión por deudas, y aunque la Lex Romana Visigothorum recoge un texto fragmentado sobre la cesión de bienes, la aplicación práctica de la misma resulta harto dudosa. El Derecho visigodo no concede el mismo efecto al deudor de uno o de varios acreedores. Así, en el caso del deudor que mantiene su deuda frente a un solo acreedor, la Ley de Chindasvinto II, 5, 8 del Líber, proscribe su vinculación personal, sancionándole únicamente con la duplicación (duplicatio) o triplicación (triplatio) de la cantidad antes debida. Sin embargo, y para el caso del deudor de varios acreedores el régimen legal se endurece, y así, para el caso de que su patrimonio sea suficiente para el pago de todos sus acreedores, las medidas contra el mismo son de índole meramente patrimonial, pero en caso de insuficiencia de patrimonio –y a diferencia del caso anterior‒ se produce la vinculación de la persona del deudor al pago de la deuda, primero mediante su entrada en prisión, y posteriormente mediante su obligación de «servir» de manera personal a sus acreedores. La diferencia entre uno y otro sistema puede obedecer a la consideración de que el deudor de varios acreedores es un «comerciante», lo que implica que existe en él un cierto modo de actividad económica con trascendencia externa y de ámbito plural, cuyo quebranto origina mayores perjuicios al conjunto de la comunidad, y ha de ser por tanto sancionado con mayor rigor. 23)
En la Edad Media no se da diferenciación alguna entre comerciantes y no comerciantes, siendo en ambos casos la prisión por deudas la solución adoptada. Varios Fueros (los de Logroño, Miranda, Belorado, Daroca y Guadalajara) contemplan incluso de manera expresa la posibilidad de que sea el acreedor quien verifique directa y personalmente la detención de su deudor. Por su parte, Las Partidas, sólo reconocerán un tipo de prisión por deudas: Aquel que tiene por objeto constreñir al deudor a pagar cuando, habiendo sido condenado en juicio, se niega a cumplir la sentencia o a desamparar sus bienes.
En la Baja Edad Media se advierte una primera reacción contra el sistema de prisión por deudas, y así una Ley de Pedro I, dada en Sevilla en 1360, intenta eliminar la prisión por deudas en Sevilla y su arzobispado, si bien tuvo escasa aplicación práctica. Lo que sí empieza a extenderse en esta época con carácter general es el establecimiento de determinadas exenciones concretas a la prisión por deudas, y así tanto en Aragón (Ley de 1283) como en Castilla (Fuero Viejo), se mantiene la excepción expresa de esta pena a favor de quien ostente la condición de «cavaller», hombre franco o hidalgo, excepción que se mantiene hasta la Novísima Recopilación 24). Sobre esta primea base, comienzan a surgir otras exenciones: mujeres, labradores en época de recolección y vendimia, mercaderes durante la celebración de Ferias o Mercados, clérigos... exenciones que no desvirtúan la aplicación general del sistema de prisión por deudas. Como alternativa al sistema de ejecución puramente personal, llegamos a la cesión de bienes, cuyo estudio debe situarse a partir de la Baja Edad Media, es decir, de la Recepción25). En Castilla existe un procedimiento de cesión contenido fundamentalmente en Las Partidas, mientras que en Cataluña, Aragón y Navarra las fuentes se ocupan escasamente de regular esta institución, debido a que el Derecho que se aplica en los casos de insolvencia no es otro que el Derecho Romano, con peculiaridades de orden menor. 26)
Por lo que respecta a la específica materia que nos ocupa, hay que señalar que, tras la manifestación del estado de insolvencia por el cedente, y del juramento y pregón del mismo, se procede a delimitar los bienes que serán objeto de la cesión. Las diferentes normas reguladoras (Código de Tortosa, Ordenanzas de los Consellers, Las Partidas) regulan la exclusión de determinados bienes de la cesión, si bien estas exclusiones se dirigen realmente a garantizar una adecuada supervivencia del deudor ‒que pueda biuir guisadamente, en palabras de Las Partidas‒ y se concretan en elementos tales como vestidos ordinarios, muebles de indispensable uso, etc.
Llegamos así a la aparición de la quiebra en Derecho español. Hasta finales del siglo XIII no se había hecho distinción real y formal en lo que respecta a la persona del deudor: el insolvente podía ser un comerciante o una persona no dedicada al comercio. Pero en 1299 aparece en Cataluña una Ley de Cortes que contempla a un determinado tipo de deudores (los negociantes o banqueros) a quienes en caso de insolvencia se denomina «abatuts», es decir, quebrados. Ahora bien, esta legislación es propia y exclusiva de un determinado tipo de deudor, y por tanto su irrupción no determina la desaparición del hasta entonces «régimen general», sino que coexistirán dos instituciones diferenciadas: la quiebra, aplicable a los comerciantes, y la cesión de bienes, aplicable al resto de deudores.
El establecimiento de la institución de la quiebra hay que situarlo de manera paralela al auge comercial 27), y ello explica que por lo que respecta al Derecho patrio su primera manifestación se produzca paralelamente al fuerte desarrollo comercial experimentado en Cataluña en el siglo XIII, mientras que en Castilla no surge hasta el siglo XV, de la mano del impulso de ferias y mercados, del auge comercial auspiciado por los Reyes Católicos y, sobre todo, del descubrimiento del Nuevo Mundo, que trae consigo un movimiento inusitado de capitales. Esta acogida más tardía es la que puede explicar que en Castilla el procedimiento de quiebra aparece más como una evolución de la cesión de bienes, que como una institución radicalmente nueva y distinta, y este carácter «evolutivo» de la quiebra castellana se observa en la regulación que de la misma recoge la Pragmática de 18 de julio de 1590, que ‒continuando la línea de la primera Ley de quiebra castellana, la Ley de la Reina Juana promulgada en 1548 en Valladolid, y de la Ley de Felipe II promulgada por las Cortes Generales de Córdoba de 1570‒ señala de manera expresa al sistema de cesión de bienes como el procedente para regular los aspectos procesales de la quiebra.
Volviendo al Derecho catalán, y por lo que respecta concretamente a la delimitación de la masa activa, hay que comenzar señalando que, siendo escasa la legislación catalana sobre la quiebra, no es de extrañar la existencia de grandes lagunas en este procedimiento, y así sucede, por ejemplo, con lo que habría ser el primer paso dentro del proceso de delimitación de la masa: el inventario de los bienes. Conforme a la legislación especial de los Consellers de Barcelona de 1445, era misión inicial del curador nombrado por los acreedores, la de hacer un inventario de los bienes del quebrado antes de venderlos en pública subasta. Sin embargo, en ninguna ley o norma se señalan expresamente qué bienes deberán formar parte de la masa de la quiebra: siempre se habla de los «bienes del quebrado» en general, pero es evidente que incluso esa limitada acepción sí permite determinar que los bienes ajenos al quebrado debían quedar fuera de la masa, y por tanto, la formación del inventario requeriría sin ninguna duda discernir de aquellos bienes que eran objeto de ocupación –ocupación que era siempre previa al depósito de los mismos‒ cuáles eran del quebrado, y cuáles no.
En el Derecho castellano, la quiebra voluntaria del deudor se inicia con la presentación por parte de éste de una relación de sus bienes y créditos, acompañando –como señala la Pragmática de 1590‒ un «memorial jurado» de «todos sus bienes, derechos y acciones que tuviere». Y tanto en este caso, como cuando la quiebra es instada por los acreedores del deudor, se realiza otro inventario por funcionarios dependientes de la autoridad judicial, indicando ya oficialmente la relación de bienes que corresponden al deudor y que van a ser embargados.
Como señala ALEJANDRE GARCÍA 28) tampoco en el Derecho castellano de esta época encontramos norma alguna que nos indique expresamente qué bienes han de ser excluidos del inventario y del posterior embargo, pero aun cuando de la mayor parte de los casos parece extraerse el carácter «general y pleno» de la ocupación, menciona este autor un supuesto (el de la quiebra del Banco Aragón-Aguilar, ocurrida en Burgos, el 11 de marzo de 1557) en el que se recoge ya una exclusión expresa de determinados bienes de la masa de la quiebra, señalando que se excluyen «la dote de la mujer y hacienda de menores». Fuera de ello, son escasas las fuentes jurídicas castellanas que regulen la integración de la masa de la quiebra y su delimitación.
2.2. La obra de Salgado de Somoza 29)
Obviamente, no puede pretender este modesto trabajo ni analizar en su conjunto la incidencia de la obra de Salgado Somoza, ni tan siquiera ofrecer un esbozo de su contenido general, razón por la que vamos a centrarnos exclusivamente en los aspectos o puntos de la misma que puedan estar relacionado, de manera más o menos directa, con el específico objeto de nuestro trabajo. Ello no empece para que comencemos señalando, siquiera a modo introductorio, unas notas generales en cuanto al autor y su obra, respecto a la cual RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ 30), ya señala que corresponde «al siglo de oro de los juristas hispanos, que pusieron la ciencia jurídica española a altura insuperada». Como ya dijimos con anterioridad, la legislación castellana sobre la quiebra adolece de una gran escasez, por lo que la regulación de la misma es más obra de los juristas y de los jueces que de los legisladores, y ello hace que cobre aún más importancia la obra de Salgado de Somoza.
No era ciertamente la primera vez que un jurista español se ocupaba de la quiebra de una forma sistemática. Anteriormente, ‒y dentro de ese «siglo de oro de los juristas hispanos» al que aludía Rodríguez‒ Hevia Bolaños lo había hecho en sus obras «Laberinto de comercio terrestre y naval» y, sobre todo, en la «Curia Filípica» 31), y Amador Rodríguez en su «Tractatus de concursu, et Privilegiis creditorum in bonis debitorum» 32), pero es cierto que fue la obra de Salgado de Somoza la que más eco y divulgación tuvo, ejerciendo una influencia decisiva en todo el desarrollo posterior del Derecho de quiebra en Europa, y así, Somoza tendrá amplia repercusión tanto en el Derecho de quiebra alemán (Konkursordnung de 1898), como anglosajón (su técnica se empleará en la Bankruptcy Act inglesa de 1833 y la Bankruptcy Act norteamericana de 1898)
El trabajo en cuestión se titulaba «Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatam» y su publicación fue aprobada por la censura en Valladolid en el año 1646, siendo entonces su autor oidor de la regia Cancillería vallisoletana y jurista prestigioso. Esta obra hacía un estudio sistemático completo sobre la quiebra, si bien no todos los tipos o modalidades de la misma se recogían en ella, y así, sólo se ocupa el jurista de la quiebra que hoy equipararíamos en cierta forma al concurso voluntario 33), es decir, de aquélla en la cual el deudor convoca por su propia iniciativa a sus acreedores para hacerles entrega de sus bienes, a fin de que, establecido entre ellos una graduación, se vean satisfechos con el producto de la venta de aquéllos. Por otra parte, el procedimiento de que se ocupa Salgado en su obra se caracteriza principalmente por no establecer diferencias entre comerciantes y no comerciantes. Se trata, pues, de un tipo de quiebra común, no específicamente mercantil, que coincide con el actual concurso en la no diferenciación del sistema por razón del sujeto deudor.
El «Labyrinthus creditorum» consta de cuatro partes o libros, divididos en capítulos. La primera parte contiene 44 capítulos; la segunda, 30; la tercera, 16; y, finalmente, la última, que es póstuma, consta de 17 y está separada de las anteriores por una colección de 200 decisiones de la Santa Rota romana que cita Salgado a modo de ilustración de la doctrina del «Labyrinthus». Es en la primera parte donde encontramos expresas referencias a la problemática de la delimitación de la masa activa del deudor, y a la posibilidad de reivindicación de sus bienes por parte de los propietarios de los mismos, que ven como éstos quedan inicial e indiciariamente dentro de la esfera patrimonial del quebrado. Así, señala las siguientes cuestiones: Que la cosa ajena que se encuentra en poder del deudor en concurso, no es de su patrimonio (núm. 98), («Res aliena, quae paenes debitorem concursum formantem repertitur, non est de eius patrimonio»), ya que el deudor forma el concurso con sus bienes, no con los ajenos (núm. 99), («Debitor de bonis suis non de alienis, concursum format»), por lo que es lícito reivindicar la cosa frente al deudor (núm. 96), («dominio licere rem suam a debitore vendicare, et actionem realem suam movere»). Y añade que «el dueño que quiere reivindicar su cosa, comprendida entre las del deudor, está obligado a sufrir el juicio de concurso» (núm. 100, «dominun rem vendicare volene in bonis debitoris repertam cogitur concursus indicium subitare»), y a ser graduado entre los acreedores (núm.106), («inter creditoris graduari»).
2.3. La quiebra en las Ordenanzas de Bilbao 34)
El 2 de diciembre de 1737, previo informe del Consejo Supremo de Castilla, se expidió la Real Cédula que confirmaba la redacción de las nuevas Ordenanzas de Bilbao, las cuales desarrollan en sus veintinueve capítulos un verdadero tratado de Derecho Mercantil.
El antecedente de estas Ordenanzas hay que situarlo en los estatutos dictados por los tribunales especiales denominados «Casas de Contratación» que desde el siglo XV 35) ejercían su jurisdicción en asuntos de comercio y que, en el caso de Bilbao, obtuvo el consulado en 1511 durante el reinado de Carlos I. Así, el Consulado de Bilbao dispuso ‒junto a muchas particulares‒ de varias Ordenanzas de carácter general, entre las que cabe citar las de 1531 y 1554, y especialmente la de 1560, cuyo contenido alcanzaba al Derecho marítimo y al de seguros, además de regular la organización y funcionamiento del Consulado 36). En el año 1735, una junta general de comerciantes bilbaínos, considerando insuficientes estas antiguas Ordenanzas, acordaron la redacción de unas nuevas, a cuyo efecto el Prior y los Cónsules designaron una comisión de juristas que en poco más de un año finalizó su trabajo, siendo confirmadas y promulgadas por Felipe V en la ya indicada fecha de 2 de diciembre de 1737 37). Fueron confirmadas en distintas fechas (la última en 1814) y todavía en fecha próxima a la promulgación del primer Código de Comercio (concretamente, mediante Decreto de 26 de agosto de 1827) se recomendaba su aplicación al Tribunal Mercantil de Madrid, recién constituido. Supuso clara fuente de inspiración para Sanz de Andino con el citado Código de 1829, y fue especialmente notoria su influencia en Hispanoamérica, rigiendo en Uruguay hasta 1854, en Chile hasta 1864, en Paraguay hasta 1867, en Guatemala hasta 1873, y especialmente en Méjico donde se mantuvieron vigentes hasta que se publicó su primer Código de Comercio. 38)
Las Ordenanzas destinan a la regulación de la quiebra el Capítulo XVII, que presenta el siguiente título: «DE LOS ATRASADOS, FALLIDOS, QUEBRADOS, ò Alzados, Sus clases y modo de procederse en Sus Quiebras» 39).