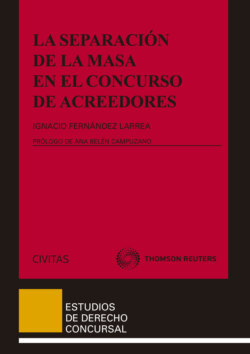Читать книгу La separación de la masa en el concurso de acreedores - Ignacio Fernández Larrea - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
De los 56 «artículos» o leyes 40) que integran este Capítulo XVII de las Ordenanzas, nos interesan fundamentalmente a los fines de este trabajo los siguientes:
- Ley 10, en cuanto regula la prohibición de entrega de ciertos bienes integrados en la masa
- Ley 16. Exclusión de bienes no pertenecientes al quebrado
- Leyes 32 a 50. Formación de la masa y bienes que se excluyen
- Ley 54. Oposición al concurso por la mujer del quebrado o sus herederos.
Dentro de la parte general que integran los artículos 6 a 11, y que AÑOVEROS TRÍAS DE BES califica como de «Diligencias Previas» 41) la ley 10 ya comienza por establecer que ningún bien del ocupado puede ser devuelto sin previo reconocimiento del derecho de su dueño en la junta de acreedores, lo cual viene a constituir aviso y precedente para la previsión contenida en la ley 16 en el sentido de que los efectos remitidos al quebrado pueden ser puestos a disposición de su dueño. 42)
Acto seguido, y en sus leyes 23 a 50, las Ordenanzas de Bilbao disponen toda una serie de normas, en ocasiones muy casuísticas, orientada a la consecución lo más exacta posible de la configuración de la masa activa de la quiebra 43). Y es en estas disposiciones (junto con la específica ley 54) donde se contemplan los diversos supuestos en que cabe una reducción de la masa, es decir, la exclusión de determinados bienes que no deben figurar en ella, ya que no deben servir a la satisfacción de todos los acreedores. 44). Se observan en las mismas, como enseguida veremos, supuestos de las denominadas «Separatio Ex Iure Dominii» y «Separatio Ex Iure Crediti», a cuya diferenciación nos referiremos en extenso más adelante, en otro apartado de este trabajo.
A este respecto, cabe distinguir dentro de la regulación de las Ordenanzas de Bilbao, los siguientes supuestos de exclusión a favor de: el comitente; el depositante; el vendedor y la mujer del quebrado.
Por lo que atañe al comitente, 45) el caso más habitual emana de la comisión de compra o venta, por el que una persona (comitente) confía a otra (comisionista o «comisionario», según la terminología que utilizan las Ordenanzas) unas concretas sumas de dinero para que adquiera determinadas mercaderías, o también le pueden ser confiados ciertos bienes para que los venda. Tanto en uno como otro supuesto, la ley 27 prescribe que se excluyan de la masa de la quiebra «escrituras, letras de cambio, vales, libranzas, alhajas y mercaderías» que en el momento de producirse la quiebra se hallaren en poder del comerciante fallido en virtud de un contrato de comisión, y para ello, todos esos bienes deberán restituirse en la misma forma en que se encontraren («en la misma forma y especie en que se hallaren») y para que la exclusión sea viable se exige que el comitente formule su pretensión sobre ellos dentro del plazo que establece la ley 16, a saber, ocho días a contar desde la fecha del embargo o inventario de los bienes, libros y papeles del fallido, si se trata de acreedores de la propia localidad del quebrado («los que fueren de esta Villa»), y quince días si son de fuera. Asimismo, al comitente le corresponde, lógicamente, hacerse cargo de los gastos que el contrato de comisión haya supuesto y se tenga constancia que hayan sido cubiertos por el fallido. En el caso de que se hayan enajenado por el fallido los bienes entregados en comisión de venta y todavía no hubiesen sido pagados por el comprador, se dispone en la ley 28 que «lo que así se debiere por tal comprador se declarará pertenecer al dueño propietario de los tales efectos o mercaderías, sin que semejantes dietas deban entrar con las demás en la masa común». Asimismo, se contempla en la expresada ley la posibilidad de que el comprador hubiese aceptado letras para el pago de las mercancías, decretando que «si dichos compradores hubieran hecho letras de parte o del todo de las tales mercaderías compradas se ordena que si se, hallaren en poder del fallido se entreguen al dueño de ellas, pero si se hubieren negociado por el fallido, en este caso no tendrá derecho a dichas letras el dueño de las mercaderías de que proceden, sino que por su haber deberá acudir al concurso como acreedor personal».
En el supuesto de que el comisionista hubiera ya enajenado las mercaderías que le enviara el comitente mediante un contrato de comisión de venta y acaeciese la quiebra del comisionista y del comprador con anterioridad a haber percibido su importe, dispone la ley 29 que podrá dirigir su acción contra cualquiera de ellos, que, «deberá elegir en el término de ocho días contados desde el en que se ha de manifestar acreedor» pero nunca contra ambos a la vez. En el caso de que «eligiere al comisionario, el crédito de éste contra el comprador o compradores deberá venir a la masa común del concurso», pero si se escogiere al comprador «será visto no tener acción a los bienes concursados del comisionario». Si la citada elección no se efectuase dentro del plazo fijado, se entenderá que la acción se ha de ejercitar contra el comprador, y solamente se admitirá al concurso al comisionista en el supuesto de que el resto de los acreedores lo admitan de forma voluntaria. Sin embargo, y en todo caso, el comitente no tiene un derecho privilegiado y su crédito deberá ser reintegrado a la masa de la quiebra del comisionista o del comprador, según sea lo ocurrido.
Por su parte, y de manera un tanto desconexa en su ubicación sistemática con las anteriores leyes, la ley 42 se plantea la cuestión acaecida cuando el comerciante fallido actuaba como comisionista con encargo de adquirir ciertas mercaderías para el comitente, y, habiendo recibido de éste cantidades o efectos para pagar los bienes que comprara, dedicaba a esta finalidad sólo parte de dichas cantidades, dedicando el resto a otros fines, particulares o extraños a la comisión. Acaecida la quiebra del comisionista, se reconoce al vendedor un derecho privilegiado sobre la parte del precio de las mercancías que todavía no le ha abonado el fallido y que han sido enajenadas por él y dedicadas a otros menesteres. Por otra parte, se le reconoce al comitente un derecho también privilegiado sobre la suma que recibió el vendedor como pago parcial, mientras que el resto de la suma remitida al comisionista («la porción que retuvo el fallido») se habrá de reintegrar a la masa de la quiebra.
En cuanto a la exclusión a favor del depositante 46) las Ordenanzas reconocen un derecho de exclusión de la masa de la quiebra sobre aquellos bienes que el quebrado tenga en su poder al tiempo de la quiebra, en concepto de depósito («depósito confidencial» señala la Ley 27, aludiendo a la falta de publicidad del mismo), lo cual es lógico pues dichos bienes o efectos no pertenecen al quebrado y, por tanto, no deben servir para satisfacer a sus propios acreedores.
Por lo que se refiere a la exclusión a favor del vendedor 47) se puede apuntar en primer lugar un derecho de persecución que asiste al vendedor de bienes que aún no han sido pagados por el comerciante fallido en el momento de sobrevenir la quiebra. La exclusión de dichos bienes de la masa responde, en este caso, a un derecho dominical que posee y ejercita el vendedor no satisfecho.
La ley 30 dispone la exclusión de todas aquellas mercaderías adquiridas por el fallido y que en el momento de ocurrir la quiebra se hallen en su casa y que exista constancia de que no habían sido todavía pagadas por él. Si se adeudan completamente deben devolverse en su totalidad, y en caso contrario deberán excluirse y devolverse sólo la parte impagada. Si las mercaderías adquiridas por el fallido no hubieren llegado todavía a su poder y estuvieren navegando, dice la ley 30: «se declara que en caso de que no haya satisfecho su valor, han de entregarse a la persona que representare al remitente enteramente o hasta la parte de ella que no se hubiese hecho pago». En cuanto a las mercaderías compradas por el comerciante fallido que todavía no se encuentran en su poder sino embarcadas, pero de las que, sin embargo, ha recibido los conocimientos de embarque y pagado al remitente basándose en dichos conocimientos, dispone la ley 32 que, con independencia de que éstos se hubiesen cedido o endosado, y de que las mercaderías se hubieren vendido, cuando arriben a su destino pasarán a formar parte de la masa de la quiebra («llegadas que sean a esta Villa se aplicaran a la masa común del concurso»), al contrario de lo que sucedía en el caso de que no hubiesen sido pagadas, supuesto en el que, como antes hemos indicado, cabe la exclusión. En el caso de que el comerciante fallido hubiera vendido las mercaderías que había comprado y aún no había pagado, y estuvieran en su poder, y coincidiese además que también tuviera en su poder otros bienes adquiridos al mismo vendedor, éste según dispone la ley 33 no puede pretender un derecho de exclusión sobre los bienes que estuvieren en poder del deudor y de los cuales fue acreedor en otro momento. El derecho de exclusión solamente podría ejercerse sobre los bienes que no hubiesen pasado a poder de terceras personas.
La ley 34 sanciona la negligencia del acreedor en la solicitud de su crédito, ya que, aun en el caso habitual de que las mercaderías compradas por el comerciante fallido no hayan salido de su poder, ni hayan sido vendidas, ni hubiesen sido pagadas todavía al vendedor, éste puede perder su derecho de exclusión de la masa, lo cual acaecerá «si después de cumplido el plazo a que se las vendió y otros seis meses más, no constare averle (sic) demandado judicialmente su importe».
Cuando, según ordena la ley 35, se tratase de la quiebra de un comerciante minorista que es deudor de «mercaderías que se hallaren enfardadas, encajonadas o embarricadas, enteramente con sus marcas y números como las recibió... las deberá volver a sus dueños que fueren acreedores a ellas», y en el supuesto de que hubiesen sido abiertos los fardos o cajones «también se declara y ordena que en este caso han de volverse a sus dueños vendedores las piezas que se hallaren enteras, siendo géneros de ropa y otras cosas que se varean, y también lo que se hallare y justificare pertenecerles de las mercancías líquidas, y otras vendibles por peso».
Asimismo, no cabe la exclusión de las mercaderías no abonadas que, al decir de la ley 36, aun vendiéndose sueltas de acuerdo con su naturaleza, no pueden ser identificadas al mezclarse con las de otros vendedores que hubieran sido satisfechos, y hallarse «sin distinciones de marcas ni números».
En el supuesto de que el comprador hubiera girado una letra de cambio en pago de unas mercaderías compradas y quebrara antes de llegar el vencimiento de aquélla, teniendo ya en su poder las citadas mercancías, la ley 37 determina que «hayan de quedar y queden en depósito, hasta y en tanto que la tal letra recibida en pago sea satisfecha; y si lo fuere han de quedar libres las dichas mercaderías para el concurso; y al contrario, si no se pagare en él todo o en parte, se le entregarán las correspondientes a la porción que no pudiere cobrar».
Asimismo, se regula en la ley 39 el caso de que las mercancías compradas por el comerciante quebrado aún no se hayan pagado y se hubiesen vendido a una tercera persona y, al sobrevenir la quiebra, se encuentren embarcadas. En ese caso, se reconoce a los vendedores un derecho sobre ellas, en virtud del cual queda a su voluntad proceder a su descarga y recogerlas ‒en cuyo caso corren de su cuenta los gastos originados por el flete y por el depósito de aquéllas hasta el momento de embarcarlas‒, o bien permitir la continuación del viaje, subrogándose en el lugar del fallido y pagando igualmente los gastos («pagando al Capitán del Navío en que fueron cargadas el falso flete»). En ambos casos, las mercaderías serán incluidas entre los demás bienes que forman la masa de la quiebra. Si ha sido abonado parte de su valor, según ordena la ley 40, se cumplirá sólo respecto de aquella parte de las mercaderías equivalentes a la cantidad no pagada siempre que sea factible una separación material de aquéllas. Y en todo caso, dispone la ley 41 que siempre que el comerciante fallido hubiese abonado en parte al vendedor las mercancías que se encuentran embarcadas con destino a otra persona, se reconoce a su auténtico dueño el derecho de recuperar, no solamente la parte impagada, sino la totalidad de ellas, si así le conviniera, devolviendo en este caso la cantidad recibida del fallido como pago parcial y corriendo de su cuenta los gastos efectuados con motivo del fletamento.
En conexión con la relación de compraventa, se plantean diversas cuestiones desde el punto de vista del consignatario de las mercaderías compradas que aún no las ha recibido cuando acontece la quiebra del cargador de las mismas. Puede suceder que dicho consignatario haya recibido los conocimientos de porte y en virtud de ellos hubiera remitido al cargador alguna cantidad. El privilegio del consignatario solamente se entiende referido, a tenor de lo dispuesto en la ley 43, a la parte de las cantidades que conste que ha abonado el cargador quebrado al vendedor de las mercaderías. El resto de la cantidad remitida que el cargador no ha entregado al vendedor será insinuado en la masa común de la quiebra. Distinto sería, según establece la ley 44, si las mercaderías hubieran sido anteriormente pagadas por el cargador, ya que en este supuesto el consignatario será preferido en dichas mercaderías por toda la cantidad que libró por ellas. Pero también puede suceder que el consignatario hubiera efectuado el pago de alguna cantidad aun sin haber recibido los conocimientos referentes a las mercaderías, confiando tenerlos poco después según la oferta del cargador. En este caso, según prescribe la ley 45, «si las letras libradas contra él o su valor se justificare haberse entregado al vendedor de las mercaderías cargadas para en pago de ellas, aunque no tenga los conocimientos, se reputará su derecho por privilegiado, y no en otra forma».
Hay otros casos en los que las Ordenanzas contemplan la no exclusión de la masa de la quiebra. Entre ellos, encontramos el regulado en la ley 46, que se plantea cuando el fallido hubiere dado en pago de las mercaderías cargadas otras que compró a una o más personas, por cuya cuenta no fueron las así embarcadas; el vendedor o vendedores no tendrán privilegio a ellas, por haberse transferido el dominio por la venta del cambio hecho de sus géneros; y sólo podrán tener recursos a los bienes del concurso.
Por su parte, en la ley 47 se prohíbe la constitución de hipotecas sobre las mercaderías cargadas por el quebrado con motivo de una deuda que éste hubiera contraído anteriormente con el mismo acreedor, disponiendo que «para los créditos que no dimanan de cosa existente, deberán acudir al común del concurso».
Finalmente, y por lo que respecta a la mujer del quebrado ALEJANDRE GARCÍA habla en este supuesto, de manera literal, de un «Derecho de separación de los bienes de la mujer del quebrado» 48), por virtud del cual ésta, o sus herederos, pueden separar de la masa de la quiebra determinadas cantidades correspondientes al valor de la dote. Y para evitar el fraude consistente en la separación repetida de la dote cuando se suceden diversas quiebras de la misma persona, la ley 54 contiene una original y práctica regla que intenta evitar el abuso que puede originarse, rezando así: «para evitar el perjuicio y fraude que en esto pueda haber contra los demás acreedores que han tratado a la buena fe, e ignorante de semejante derecho; se ordena y manda que siempre que sucediere la quiebra de alguno, y se sacare por su muger o sus herederos dote, se entienda que en adelante, aunque lo vuelvan a dejar en su poder, y comercie con ello, no se haya de poder pedir, ni tener acción por su muger ni quien la represente, pues habiendo experimentado antes el mal cobro que le dio el marido de su dote, no debe fiarle otra vez su administración y gobierno».
2.4. La quiebra en las Ordenanzas de Málaga 49)
Fechadas el 30 de junio de 1825 y aprobadas en 1829 (justo antes de la promulgación del Código de Comercio de Sanz de Andino) las «Ordenanzas del Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga» constituyen un cuerpo normativo que, si bien no ha tenido la trascendencia de las Ordenanzas de Bilbao ni ha merecido tanta atención doctrinal, no deja de presentar un notable interés, tanto por su origen y por su específico contenido, como por el hecho de ser un claro e inmediato antecedente del Código de 1829. Sus capítulos 2 a 7 están dedicados a la quiebra, existiendo un capítulo específico, el sexto, que regula de modo concreto la «Delimitación de la masa activa de la quiebra», lo cual convierte en poco menos que obligada su mención dentro de este apartado dedicado a analizar los antecedentes históricos del actual sistema de separación concursal.
Al igual que, como acabamos de examinar, ocurría en las Ordenanzas de Bilbao, el texto malagueño regula distintos supuestos de exclusión de ciertos bienes incluidos en la masa, que considera que no deben quedar afectos a la satisfacción de la generalidad de acreedores. Así, contempla de manera específica los siguientes «derechos de separación» 50) :
- de cosas que el quebrado debe restituir a sus legítimos dueños
- a favor del comitente
- en favor de la mujer del quebrado
- a favor del vendedor
- a favor del acreedor refaccionario
- a favor del arrendador
Por lo que respecta a separación de cosas que el quebrado debe restituir a sus legítimos dueños 51), el artículo 1.114 de las Ordenanzas de Málaga establece una significativa excepción en el procedimiento a seguir para efectuar el pago a los distintos acreedores, permitiendo la entrega de los bienes reivindicados por sus legítimos dueños, aun antes de realizar la graduación de los créditos (art. 1.114), para evitar su ejecución indebida. («Podrán sólo entregarse los bienes o efectos que se reclamen por acción de dominio reconocida y declarada por legítima, pagando antes los dueños cualquier cantidad que deban al fallido»)
En cuanto al derecho de separación del comitente 52) las Ordenanzas recogen una serie de preceptos (artículos 1.117 a 1.119 y 1.136) que tienen como común característica atribuir un especial derecho de exclusión a determinados acreedores relacionados con el quebrado por un contrato de comisión. En concreto, los supuestos de comisión que regulan son los que tienen por objeto la realización de ventas o compras cuya conclusión se encomienda al fallido. En caso de quiebra del comisionista, antes de evacuar el encargo, se plantea la delicada cuestión de decidir la suerte que corren los bienes entregados al fallido para su venta (comisión de venta) o las cantidades con que haya sido provisto para evacuar el encargo de adquirir determinadas mercaderías (comisión de compra). Si, por contra, la quiebra sobreviene cuando el comisionista ha ejecutado la comisión conferida, el tema consiste en determinar los derechos que asisten al comitente sobre el numerario o efectos recibidos del comprador en la comisión de venta o sobre los bienes adquiridos por el comisionista, por encargo del comitente y con fondos por éste suministrados, si sobreviene la quiebra antes de haberle remitido aquéllos.
Por lo que respecta al derecho de separación en favor de la mujer del quebrado 53) y para garantizar un correcto ejercicio del mismo las Ordenanzas formulan (artículos 1.120 a 1.123) una serie de requisitos formales en garantía de los intereses generales de los acreedores, con el fin de evitar que una posible inteligencia o confabulación entre los cónyuges provoque una falsa apariencia de titularidad en la esposa respecto de bienes que, legalmente, pertenecen al marido. En este sentido, el derecho de la mujer a separar de la masa sus bienes dotales y parafernales está condicionado al hecho de que, previamente, se ponga en conocimiento de los acreedores de su marido, a través de los medios de publicidad que luego veremos, que determinados bienes, supuestamente pertenecientes al quebrado, son, en realidad, privativos de aquélla. Por otra parte, la efectividad del privilegio concedido a la mujer del fallido va a depender, lógicamente, de que los bienes dotales o parafernales permanezcan, o no, en el patrimonio de su marido al tiempo de declararse la quiebra
En cuanto al derecho de separación a favor del vendedor 54) la regla general en estos supuestos (artículos 1.128 a 1.141) consiste en atribuir el derecho de separación al vendedor de mercaderías o efectos que, cuando ocurre la quiebra, aún no han sido pagados por el fallido. El fundamento de este régimen, que se diferencia del que cabría deducir de una estricta aplicación de la teoría iusprivatista del título y el modo, no es otro que favorecer el crédito, como verdadero motor de la vida mercantil, protegiendo a quien lo concede en su actividad comercial.
En relación con el derecho de separación a favor del acreedor refaccionario 55) las Ordenanzas malagueñas distinguen entre los créditos refaccionarios nacidos del préstamo de dinero o suministro de materiales al fallido para construir, reparar o conservar un edificio o cualquier otra cosa, y los que proceden de la entrega de esas mismas cosas para intensificar o mejorar la explotación o cultivo de sus haciendas rústicas (arts. 1.142 y 1.143). En ambos casos, se les reconoce a los acreedores un derecho privilegiado sobre el valor que adquiere la cosa después de haber conseguido la refacción.
Finalmente, y por lo que respecta al derecho de separación a favor del arrendador 56) las Ordenanzas otorgan una posición de privilegio a favor del arrendador de inmuebles utilizados por el quebrado, reconociéndole un derecho especial sobre los muebles, efectos, enseres o frutos que existan en los mismos, cuyo importe realizado se destinará al pago de la renta correspondiente al año anterior al de la quiebra y a la devengada hasta el momento de su declaración. Este derecho alcanza al arrendador de la casa que constituya o haya constituido la vivienda-habitación del fallido o de su familia, o del inmueble que sirva o haya servido como fábrica, almacén o terreno de cultivo (art. 1.144).
2.5. La Codificación
A finales del siglo XVIII y principios del XIX imperaban en España, por lo referente a la legislación comercial, las Ordenanzas establecidas en la Edad Moderna, sin que la «Novísima Recopilación de las Leyes de España» (1805) atenuara esta dispersión legislativa, pues se limitó a dejar en vigor las Ordenanzas de Comercio de cada plaza y a dar carácter general a una parte de las de Bilbao 57). Fracasadas por las reacciones absolutistas las comisiones parlamentarias de codificación de 1813 y 1820, fue gracias a una iniciativa privada y al trabajo personal de Pedro Sainz de Andino, como se inició la gestación de lo que se convertiría en nuestro primer Código de Comercio, promulgado por Real Cédula el 30 de mayo de 1829.
El Código de 1829 constaba de cinco Libros, dedicando el cuarto de ellos de manera específica a la quiebra. Por lo que respecta al concreto tema que nos ocupa, su artículo 1.113 señalaba lo siguiente: «Las mercaderías, efectos y cualquier otra especie de bienes que existan en la masa de la quiebra, sin haberse transferido al quebrado por título legal e irrevocable, se considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legítimos dueños, precediendo la prueba y el reconocimiento de su derecho en la Junta de Acreedores o por sentencia que haya causado ejecutoria». Y el artículo 1.114 se encargaba de completar lo anterior señalando de manera casuística una serie de concretos bienes que «Se declaran especialmente pertenecer a la clase de acreedores de dominio con respecto a las quiebras de los comerciantes». Todo ello se completaba con los artículos 1.123 y 1.124, incluyéndose en el estado de graduación de créditos como «acreedores con acción de dominio» o como «acreedores de dominio».
Y, por su parte y en la antigua regulación del concurso de acreedores contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (art. 1.269), la entrega de los bienes podía efectuarse a solicitud del titular «conviniendo en ello los Síndicos y el concursado» y «si alguno no conviniere, se sustanciará la demanda en ramo separado por los trámites del juicio declarativo que corresponda a su cuantía» 58)
Por su parte, el Código de 1885 recogió de manera prácticamente idéntica, el contenido de los anteriores artículos 1.113 y 1.114 del Código de 1829, y así señala ARIAS VARONA 59) que, salvo el inciso final introducido en el primero de ellos, referente a la sustitución del quebrado por la masa en los derechos sobre el bien, y ciertas diferencias puntuales en la redacción, los artículos 908 y 909 del Código de 1885, se corresponden esencialmente con la regulación contenida en el anterior. BELTRÁN, no obstante, otorga gran trascendencia a esa adición incorporada por el Código de 1885 60), poniendo de manifiesto que ya la Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Comercio señalaba, al respecto, que «en orden a los derechos de los acreedores sobre los bienes existentes en poder del deudor en el momento de la declaración de quiebra, el proyecto, completando la doctrina del Código, declara que la masa o colectividad de acreedores viene a ocupar el lugar del deudor; y en su consecuencia dispone que los derechos que a éste puedan corresponder en dichos bienes los debe retener aquélla, siempre que cumpla las obligaciones anejas a los mismos». Y añade que la novedad contenida en el inciso final del artículo 908 del Código era importantísima: De un lado, al poner de manifiesto que muchos contratos (v. gr., depósito y arrendamiento: art. 909.3.0 CCom.) no se resuelven por la declaración de quiebra, sino que la masa sustituye al quebrado en sus derechos y obligaciones. Y de otro lado, porque la expresión legal dejaba claro que, cuando la posesión del bien por parte del quebrado obedeciera a un contrato pendiente de ejecución, la efectiva recuperación del bien por su titular se subordinaba a la circunstancia de que la masa no continuara dicho contrato.
Por su parte, SASTRE PAPIOL 61) pone el acento en la circunstancia de que, en el sistema del Código de Comercio de 1885, desaparece la contradictoria figura del «acreedor de dominio» y su inclusión en la graduación de créditos, pero se mantiene la exigencia consistente en el «previo el reconocimiento de su derecho en Junta de acreedores o en sentencia firme».
Con una visión bastante crítica del anterior sistema (que habría de completarse con la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, a la que enseguida nos referiremos) VÁZQUEZ ALBERT 62) señala que éste se caracterizaba sobre todo por su complejidad, y que esta circunstancia originaba numerosos problemas interpretativos, lo que obligaba a nuestra doctrina a realizar grandes esfuerzos hermenéuticos para proponer una solución coherente a los mismos. Entre estos problemas, destaca este autor los siguientes: En primer lugar, los titulares de los bienes ocupados al deudor común eran tratados de forma similar a los acreedores, pues se integraban en el concurso, como pone de manifiesto el hecho de que el legislador tradicionalmente se refiriera a los mismos con la confusa expresión de «acreedores de dominio» (1.113 y 1.114 CCom. de 1829 y 9.5 LSP) y regulase su posición jurídica en una sección que llevaba por título «de los derechos de los acreedores en caso de quiebra y de su respectiva graduación» (sección 5. CCom.). En segundo lugar, los requisitos materiales a los que se sujetaba el derecho de separación resultaban de difícil determinación, pues no se establecía con claridad la relación existente a estos efectos entre, de un lado, la cláusula general en la que se reconocía el derecho de separación de los bienes que no pertenecían al quebrado (art. 908 CCom.) y, de otro, un prolijo catálogo de supuestos específicos de separación (arts. 909 y 910 CCom.). En esta materia, aunque la solución no era absolutamente pacífica, la misma se dirigía en el sentido de identificar la cláusula general como la manifestación de una acción reivindicatoria ordinaria (art. 348.2 C) ejercitada en el procedimiento concursal, e identificar el catálogo de supuestos, no como una ejemplificación de dicha cláusula general, sino más bien como acciones reivindicatorias impropias, concursales o especiales, en las que se atenuarían los requisitos generales exigidos en la reivindicatoria ordinaria. Y, finalmente, también se mostraba bastante alambicada la regulación del procedimiento a través del cual cabía ejercer el derecho de separación, pues entre otras cosas en el caso de la quiebra, por ejemplo, no quedaba claro cómo debían coordinarse las dos posibles vías previstas por el legislador: el reconocimiento judicial y el reconocimiento concursal por la Junta de acreedores (art. 908 CCom.).
Por su parte, RECALDE 63) sostiene que el artículo 908 del Código de Comercio suponía el reconocimiento expreso de la eficacia de la acción reivindicatoria en la quiebra, por lo que el propietario no quedaba afectado por el procedimiento concursal. La interpretación de la norma dejaba abiertas numerosas cuestiones, destacando las dudas que suscitaba la expresión «título legal e irrevocable» referida a aquella adquisición realizada por el deudor que precluía la posibilidad de la separación. Del propio tenor del precepto se deducían los demás requisitos a los que se condicionaba el ejercicio de la acción: la necesidad de que la separación se refiriera a bienes concretos y que éstos se encontrasen en poder del quebrado. El siguiente artículo del Código, el artículo 909, establecía un tratamiento tópico de supuestos en los que también se reconocía a los titulares de determinados derechos la posibilidad de recuperar de la masa de la quiebra bienes que en principio se habrían integrado en ella. Los supuestos incluidos en este precepto constituían manifestaciones concretas de la cláusula general del precepto anterior. En algunos casos quien pretendía la separación era materialmente el dueño del bien cuya recuperación pretendía (por ejemplo, fiduciante) a pesar de que formalmente no apareciera como propietario; en otros casos su condición de propietario sólo se podía admitir en virtud del régimen de transmisión del dominio vigente antes de la promulgación del Código Civil (así, en relación con determinadas transmisiones realizadas por causa de matrimonio, y también en el caso del vendedor de cosas al contado pero aún no pagadas, en tanto los géneros permanecieran identificables); igualmente se reconocía el derecho de separación al vendedor de mercaderías embarcadas incluso después de haber sido entregados al comprador los títulos representativos de aquéllas; en fin, en otras ocasiones, el derecho de separación se atribuía a los titulares del derecho a la restitución de una cosa que se encontraba en poder del deudor con independencia de que el que pretendía la separación pudiera demostrar o no su condición de propietario (comitente, depositante, arrendador, nudo propietario frente al usufructuario). Los supuestos incluidos en esos dos preceptos se calificaban como separatio ex jure dominii, en oposición a la llamada separatio ex jure crediti, que suponía el reconocimiento de la posibilidad de proceder a una ejecución separada de créditos garantizados con prenda y otros derechos reales sobre determinados bienes (art. 918 CCom), tal y como examinaremos en detalle más adelante.
Llegados a este punto del examen de los antecedentes históricos, podemos señalar siguiendo RODRÍGUEZ 64) que existen una serie de aspectos que se mantienen constantes a lo largo de esta evolución, y así, basta consultar a HEVIA BOLAÑOS, a las Ordenanzas de Bilbao, o a los Códigos de Comercio de 1829 y de 1885, para encontrar explícita o implícita la vieja tradición concretada en los siguientes puntos:
1.º Los acreedores de dominio, por título real o personal, concurren a la quiebra.
2.º El Juez de la quiebra y la junta de acreedores son los únicos órganos competentes para conocer de las reclamaciones de los acreedores de dominio.
3.º La materia se regula como un problema de graduación de créditos.
4.º Los textos hispánicos más antiguos desconocen la terminología de reivindicación o separación en la quiebra, cuya introducción en las leyes españolas se debe a una importación de doctrinas ajenas.
2.6. La Ley de Suspensión de Pagos
Ya en el Código de Comercio de 1829, la suspensión de pagos aparece como la primera de las clases de quiebra definida en su artículo 1003, cuando señala: Entiéndase quebrado de primera clase el comerciante que, manifestando bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, suspende temporalmente los pagos, y pide a sus acreedores un plazo en que pueda realizar sus mercaderías o créditos para satisfacerles». Por su parte, el Código de 1885 dedicaba la Sección I del Título I del Libro IV (artículos 870 a 873) a «La suspensión de pagos y sus efectos», conteniendo ya una previsión de normativa especial, pues el artículo 873 preceptuaba que «El expediente de suspensión de pagos se acomodará a los trámites marcados en la ley especial». Pese a ello, no fue hasta treinta y siete años después –y como consecuencia, de una específica insolvencia bancaria, a la que enseguida nos referiremos‒ cuando vio la luz esa «ley especial».
El proyecto de Ley se presentó al Congreso el 20 de marzo de 1922 fruto de un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las suspensiones de pagos y del dictamen de la Comisión General de Codificación, siendo aprobado definitivamente por la Cámara Baja el 30 de junio. Tras su paso por el Senado, y el dictamen de la Comisión Mixta de 9 de julio, la Ley fue sancionada el 26 de julio de 1922. Esta celeridad en la tramitación parlamentaria y posterior sanción, se explica por el hecho de que la norma venía a tratar de dar solución a un caso concreto, la suspensión de pagos del Banco de Barcelona, y de hecho esta entidad financiera se acogería a ella el 5 de octubre de ese mismo año, en base a la previsión de la Disposición Adicional Primera de la Ley 65). Pese a ser dictada con clara y expresa previsión de provisionalidad 66), la Ley de Suspensión de Pagos de 1922 se mantuvo vigente durante más de ochenta años, hasta la entrada en vigor de la actual Ley Concursal.
Esta Ley supondrá la eliminación del requisito de la suficiencia patrimonial para solicitar la declaración de suspensión de pagos, pues la norma distingue entre «insolvencia provisional» e «insolvencia definitiva» 67) dando entrada con esta distinción a situaciones de desbalance que se tramitan en expediente de suspensión de pagos, con lo que el criterio distintivo de la insuficiencia patrimonial entre los procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos quedará diluido, al admitirse la posibilidad de sustanciación como expediente de suspensión de pagos de situaciones de «insolvencia definitiva», entendiendo como tal aquella situación patrimonial en que el activo es inferior al pasivo.
En cuanto a la materia que nos ocupa, ha de destacarse el art. 22 de la Ley, en cuanto que, bajo la denominación de «acreedores de dominio», reconocía a los titulares de los derechos establecidos en los artículos 908 a 910 del Código de Comercio la facultad de abstenerse de concurrir a la junta, y el derecho a una tramitación separada de sus pretensiones frente al deudor. Puesto en relación este artículo con el artículo 15 de la misma norma 68), se observa cómo la Ley de Suspensión de Pagos contribuyó al acercamiento conceptual entre la separación y la ejecución separada, a la que luego nos referiremos en detalle, ya que tanto los titulares de bienes en poder del suspenso (art. 22 LSP) como los acreedores con garantía real (art. 15 LSP) gozan del derecho de abstención. 69)
1
El procedimiento de «manus iniectu» regulado en época histórica en diversos preceptos de la Ley de las XII Tablas, iba dirigido esencialmente contra la persona del deudor y sólo de manera indirecta y tangencial contra sus bienes («familia »). Previa aprehensión corporal del deudor (de ahí su nombre) verificada ante el magistrado, el acreedor que no llegara a ver saldada su deuda, puede llegar a dar muerte a aquél o venderlo como esclavo trans Tiberim (fuera de Roma). A este respecto, véase PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR «La Bonorum Venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en el Derecho Romano clásico». Madrid, 2000, pp. 27 y ss.
2
SOZA, M. ÁNGELES. «Procedimiento concursal. La posición jurídica del bonorum emptor», Dyckinson S. L., Madrid, 2008, p. 147
3
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 77
4
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 93
5
GARCÍA MORILLO, Marta. «Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada». Barcelona, 2005, pp. 48-49
6
En rigor, cabría hablar del principio Par Condicio Omnium Creditorum, tal y como lo recoge Ulpiano. Vid PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 139
7
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES «Apuntes históricos sobre la evolución del sistema de quiebra de los comerciantes (Especial referencia a las ordenanzas consulares de Málaga: un precedente olvidado en la historia del Derecho concursal español)», en Estudios sobre la Ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, pp. 147-154
8
SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 80.
9
En una fase original la missio in bona revestía una finalidad meramente coactiva para el pago, pero posteriormente opera como medida preparatoria de una venta patrimonial (SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 45)
10
SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 84
11
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 114
12
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 156
13
SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 92
14
Antecedente del actual «libelo» o escrito en que se denigra o infama a alguien o algo (DRAE)
15
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 164
16
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 165
17
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 171. También lo recoge de modo literal SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 84
18
SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 103
19
SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 68
20
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR Op. cit. p. 249. Vid también SOZA, M. ÁNGELES. Op. cit. p. 129
21
IGLESIAS-REDONDO, J. «El concurso de acreedores en derecho romano clásico» en «Estudios jurídicos. En memoria del profesor Emilio Beltrán. Liber Amicorum». Coord. ROJO/CAMPUZANO. Valencia, 2015. pp. 1054-1055
22
ALEJANDRE GARCÍA, JUAN ANTONIO. «La quiebra en el Derecho Histórico Español anterior a la Codificación». Sevilla, 1970. p. 4
23
Vid. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 6
24
Vid. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. pp. 10 ss.
25
Su vigencia en época colonial romana y visigoda es nula o residual
26
ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 28
27
ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 65
28
ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 102
29
Vid a este respecto. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 89-102, y RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, JOAQUÍN., «La separación de bienes en la quiebra». Méjico, 1951. pp. 43-46.
30
31
En sus Capítulos XI, XII y XIII se ocupa de los fallidos o quebrados, de la prelación de créditos, y de la acción revocatoria, respectivamente.
32
Es en esta obra donde se aplica por primera vez el término «concurso» para referirse al deudor que presenta una multiplicidad de acreedores
33
Ello no es óbice para que cite al principio de su obra, otros tres procedimientos que igualmente denomina, «de concurso» y que son: los que se forman cuando los acreedores concurren al efecto concediendo moratoria al deudor común (espera); cuando los acreedores convienen entre ellos en reducir alguna parte de sus créditos (quita); y cuando el deudor conviene con unos, y los otros se oponen y contienden entre ellos sobre cuál ha de ser privilegiado.
34
Vid. a este respecto. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 127-142, y RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, JOAQUÍN., «La separación de bienes en la quiebra». Méjico, 1951. pp. 37-41. Y AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. «El Derecho Concursal en las ordenanzas de Bilbao». En Estudios sobre la Ley concursal: libro homenaje a Manuel Olivencia. Madrid, 2005, pp. 54-77
35
Con anterioridad a estos estatutos regían los llamados «Rooles de Olerón», que no constituían propiamente una ley, sino una compilación de los usos, costumbres y jurisprudencia mercantiles observados en los mares del occidente europeo. Estos «Rooles» (Rollos o Juicios) tuvieron gran autoridad en el litoral cantábrico español. LANGLE y RUBIO. «Manual del Derecho Mercantil Español». Barcelona, 1950.Tomo I. p. 121
36
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 61
37
ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 127
38
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 64
39
AAVV. ORDENANZAS DE BILBAO DE 1737. Diputación Foral de Vizcaya
40
GARCÍA ALEJANDRE y AÑOVEROS TRÍAS DE BES se refieren a los mismos (en denominación que acogemos) como «leyes», aunque este último también los califica como «artículos» al hacer su enumeración. RODRÍGUEZ, por su parte, simplemente los enuncia como «números»
41
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 68
42
RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, JOAQUÍN., op. cit. p. 38
43
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 70
44
ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 132
45
Vid. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 137 y AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 72.
46
Vid. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 140 y AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 73
47
Vid. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 133-135 y AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 73-77
48
Vid. ALEJANDRE GARCÍA, op. cit. p. 139 y AÑOVEROS TRÍAS DE BES, XAVIER. Op. cit p. 76
49
Vid. CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. «La quiebra en las Ordenanzas Consulares de Málaga». Granada. 1987 y CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES «Apuntes históricos sobre la evolución del sistema de quiebra de los comerciantes (Especial referencia a las ordenanzas consulares de Málaga: un precedente olvidado en la historia del Derecho concursal español)», en Estudios sobre la Ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Madrid, 2005, vol. I, pp. 147-154
50
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. Op. cit. pp. 163-176
51
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. Op. cit. p. 163
52
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. Op. cit. p. 163
53
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. Op. cit. p. 167
54
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. Op. cit. p. 170
55
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. Op. cit. p. 174
56
CORDONES RAMÍREZ, MERCEDES y AURIOLES MARTÍN, ADOLFO. Op. cit. p. 174
57
LANGLE y RUBIO. «Manual del Derecho Mercantil Español». Barcelona, 1950. Tomo I. p. 200
58
SASTRE PAPIOL, S. «Proceso concursal práctico» (coord. Fdez. Ballesteros, M.A.). Madrid, 2004. p. 430
59
ARIAS VARONA, F.J., «El derecho de separación en la quiebra». Pamplona, 2001. p. 129
60
BELTRÁN SÁNCHEZ, E., «El derecho de separación en la quiebra», en VV.AA. «Tratado de garantías en la contratación mercantil» (coord. por U. NIETO y M. MUÑOZ CERVERA), t. I, Madrid 1996. p. 282-283
61
SASTRE PAPIOL, S. Op. cit. p. 430
62
VÁZQUEZ ALBERT, D. «Comentarios a la Ley Concursal» (coord. Sagrera Tizón, Sala Reixach, Ferrer Barriendos). Barcelona, 2004. pp. 1002-1003
63
RECALDE, ANDRÉS, «Separación (art. 80)», en ROJO-BELTRÁN «Comentario a la Ley Concursal», Madrid, 2004. p. 1441.
64
RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, JOAQUÍN., op. cit. p. 47
65
Esta D.A. Primera señalaba: Los preceptos contenidos en esta Ley se aplicarán a las suspensiones de pagos que en el momento de dictarse se hallaren en tramitación. Deberá el procedimiento sujetarse a las disposiciones de los artículos 4 y siguientes de esta Ley.
66
D.A. Segunda: Pasados cuatro años de vigencia de esta Ley, el Gobierno podrá suspender sus efectos, dando cuenta de ello a las Cortes.
67
Art. 8: «...En el propio auto declarará el Juez si, por ser el activo superior o igual al pasivo, debe considerarse al suspenso en estado de insolvencia provisional, o si por ser inferior, debe conceptuársele en estado de insolvencia definitiva».
68
Art. 15LSP: «... Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios, comprendidos en los núms. 1), 2) y 3) del artículo 913 del Código de Comercio, podrán abstenerse de concurrir a la Junta; pero si concurrieren quedarán obligados como los demás acreedores. Sus créditos no se tomarán en cuenta para la computación de la mayoría de capital a que alude el artículo anterior.»
69
BELTRÁN SÁNCHEZ, E.M. «El derecho de separación en la quiebra», en V.V.A.A., Tratado de garantías en la contratación mercantil. T. I, Madrid, 1996, p. 263