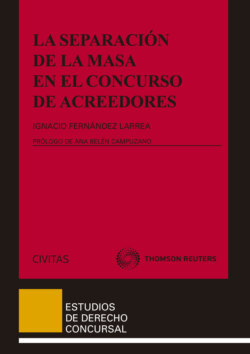Читать книгу La separación de la masa en el concurso de acreedores - Ignacio Fernández Larrea - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción.
ОглавлениеEl contenido de esta monografía pretende ofrecer una visión general ‒adaptada a la extensión y alcance inherente a un trabajo de estas características‒ de una figura jurídica, como es la separación concursal, que incide de manera directa en un elemento obviamente clave dentro del concurso de acreedores, la masa activa, en cuanto contribuye –a veces, de manera decisiva‒ a la delimitación de la misma.
A tal efecto, se han tratado de recabar en esta obra las principales aportaciones doctrinales a esta cuestión, tanto las referidas al actual régimen derivado de la vigente Ley Concursal, como las incidentes sobre el anterior régimen legal, sustentado básicamente en el Código de Comercio y la Ley de Suspensión de Pagos. Así, coexisten en esta miscelánea desde obras clásicas, como es la de Joaquín Rodríguez y Rodríguez1) sobre la separación en la quiebra publicada en 1951, hasta las más recientes aportaciones doctrinales surgidas con posterioridad a la promulgación de la vigente Ley Concursal y sus sucesivas reformas. Precisamente al hilo de estas reformas, se ha tenido en cuenta y comentado el tratamiento que a la separación de la masa da la reciente «Propuesta de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal», atreviéndonos a introducir en esta obra algunas sugerencias, obviamente muy alejadas del elevado nivel doctrinal y técnico de los miembros de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, pero que persiguen propiciar el análisis y la proposición de reformas normativas por quienes tienen tanto la auctoritas como la potestas para ello.2)
Esa labor de investigación ha dado lugar a la consulta y estudio de la que consideramos más que amplia bibliografía de la que este trabajo se nutre, si bien resulta necesario destacar la inexistencia de monografía alguna dedicada a esta materia tras la promulgación del vigente régimen legal de concurso de acreedores3). Debe señalarse, asimismo, que varias de las consultas a trabajos doctrinales a que se hace referencia, se ha efectuado sobre las ediciones digitales de los mismos, lo cual obviamente impide la identificación del concreto número de página en el cual se inserte la referencia doctrinal, si bien y pese a ello consta perfectamente identificada la concreta obra a la que en cada caso nos estamos refiriendo, con referencia eventual al capítulo o epígrafe al que hacemos referencia en los casos en que ello resulta posible.
Asimismo, se han tenido en cuenta igualmente, con reseña de las mismas, las sentencias o resoluciones judiciales dictadas en relación directa o conexionada con la materia específica objeto de estudio, y al objeto de evitar que una posible interpretación por parte de quien suscribe pudiera restar autenticidad y literalidad a lo manifestado por el concreto Juzgado o Tribunal, se ha optado en la práctica totalidad de los casos en que se hace referencia a una sentencia concreta, por insertar al pie de página el específico y literal pronunciamiento que de la misma se quiere hacer resaltar. Igualmente, y en aquellos casos en que se ha considerado conveniente contar con una referencia inmediata y accesible al texto del precepto legal que se cita, se ha insertado a pie de página la redacción literal del mismo, entendiendo ‒desde la experiencia personal en la lectura de otras obras‒ que ello facilita enormemente la comprensión y asimilación de lo que se pretende argumentar en el cuerpo del escrito.
El trabajo se inicia con un examen de los antecedentes históricos de la institución, que no se limita a un mero examen de los precedentes generales del Derecho concursal o de la insolvencia, sino que persigue entroncar en cada momento histórico la regulación o precedente concreto relacionado con la composición de la masa activa y, más concretamente, con la reducción de la misma a través de la salida de los bienes que no debían formar parte de ella. Así, por ejemplo, se estudia desde la exclusión de determinados bienes en la missio in bona de la bonorum vendittio del Derecho Romano, la reivindicación por el propietario recogida en el «Labyrinthus creditorum» de Salgado de Somoza, los supuestos de separación recogidos en las Ordenanzas de Bilbao y las de Málaga, o la específica regulación contemplada en los Códigos de Comercio de 1829 y 1885. Se han analizado, asimismo de manera específica, los inmediatos precedentes a la vigente Ley Concursal plasmados en los diferentes intentos de reforma acometidos desde mediados del siglo pasado, y la visión que desde cada uno de ellos se ofrecía respecto a la delimitación reductora de la masa activa. También se ha hecho mención a la tramitación parlamentaria que tuvieron los concretos preceptos que luego se convertirían en artículos reguladores de la materia en la definitiva Ley Concursal, recogiendo las enmiendas y modificaciones parlamentarias experimentadas por los mismos.
Precisando el concepto y naturaleza de la separación concursal, se abordan las notas diferenciadoras que presiden la relación entre la «separatio ex iure dominii» y la «separatio ex iure crediti», y también las circunstancias específicas que distinguen a aquella separación de la acción reivindicatoria, no obstante su «innegable similitud», puesta incluso de manifiesto de esta forma literal por algunas resoluciones judiciales de órganos especializados. Se trasciende en este aspecto la literalidad de la norma, y surge aquí la primera muestra de algo que constituye una de las conclusiones generales esenciales de esta obra: el hecho de que la regulación normativa de una determinada figura jurídica, preexistente a dicha norma, no puede llevarnos, al equívoco, al error, de constreñir el propio concepto y ámbito de aplicación de esa figura a lo que de manera restrictiva y parcial se haya podido reflejar en la norma en cuanto a ella, siendo un claro ejemplo de ello el artículo 80 de la ley concursal: el hecho de que la redacción del artículo conduzca, o pueda llegar a conducir a una equiparación entre derecho de separación y entrega del bien, en absoluto puede llevarnos a desconocer que el verdadero derecho de separación concursal trasciende por completo ese ámbito y no queda circunscrito a los estrictos límites del precepto normativo. El artículo 80 de la Ley Concursal vendrá, a lo sumo, a reflejar parte del contenido de ese derecho de separación, pero el verdadero contenido del mismo no se agota en su, insisto, limitado reflejo normativo, sino que va más allá.
Surge así una idea que se manifiesta de manera recurrente a lo largo de esta obra, la de que no podemos pretender agotar o equiparar el derecho de separación exclusivamente con un intento procedente del titular dominical de requerir la entrega del bien, sino que muy al contrario el derecho de separación puede manifestarse y evidenciarse en una mera finalidad declarativa de un mejor derecho, de ese mejor derecho que asiste al titular del bien ajeno respecto al concursado, y que permite la no afectación de dicho bien a la satisfacción solutoria de los acreedores concursales.
El objeto de la separación se examina partiendo de sus cuatro notas diferenciadoras esenciales, esto es: el concepto de bienes, como un concepto amplio; la necesaria ajenidad del bien objeto de la separación, ya sea esta originaria o sobrevenida; el alcance de la expresión «hallarse en poder del concursado» del art. 80 de la Ley Concursal y cómo la amplitud de la misma permite incluir en el supuesto tipificado, casos de no detentación puramente material por parte del concursado e incluso de ausencia de posesión; y, finalmente, el papel que juega la titularidad de ciertos derechos en el concursado (uso, garantía o retención) que lo único que obstaculizan es la entrega material del bien al separante, pero no en modo alguno el reconocimiento de un «mejor derecho» por parte del titular que interesa la separación a estos solos efectos.
Junto a estos derechos «impeditivos» de la separación, se analizan igualmente los derechos que, por el contrario, fundamentan o habilitan para el ejercicio de la separación concursal, dejando claro que la expresión «legítimos titulares» a la que alude el artículo 80 de la Ley Concursal en modo alguno puede identificarse con carácter exclusivo con una titularidad dominical, sino que ‒muy al contrario‒ pueden asistir al interesado en el ejercicio de la separación otro tipo de derechos habilitantes, igualmente legitimadores para el ejercicio de la misma.
Dentro de lo que cabría calificar como aspectos «rituarios» o procesales, en cuanto al ejercicio del derecho de separación, se analizan: la problemática de sus requisitos habilitantes, con especial atención a la previa petición de separación formulada a la Administración Concursal; la legitimación en cuanto este ejercicio; y los plazos para el mismo, con especial mención a las lagunas legales existentes a este respecto.
Y, ya finalmente, se analizan las situaciones en que se produce una imposibilidad de la separación, contrastando las alternativas que la norma ofrece al perjudicado frente a dicha imposibilidad, y no limitándose al restringido ámbito abarcado por el artículo 81 de la Ley Concursal, sino analizando igualmente otros supuestos de imposibilidad que no encuentran cobertura expresa en el contenido de dicho artículo, y las opciones que la norma ofrece al perjudicado por la imposibilidad de la separación, concretando la posición crediticia que ‒en su caso‒ le correspondería en el concurso.
1
La importancia de la aportación doctrinal de Joaquín Rodríguez al Derecho Concursal resulta más que evidente, y ya no sólo por esta última obra póstuma, de consulta más que obligada para cualquiera que quiera afrontar el estudio de la separación de la masa activa (antes en la quiebra, hoy en el concurso) sino también por su estudio de comparación en el juego de esta institución en los ordenamientos concursales hispanoamericanos, por sus traducciones de textos alemanes e italianos, e incluso por su aportación en el plano legislativo, pues fue el ponente y máximo artífice de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos de México de 1942, que se mantuvo vigente hasta el año 2000 en que se publicó la Ley de Concursos Mercantiles. Para ahondar en la importancia de Joaquín Rodríguez para nuestro derecho concursal recomiendo la lectura de las dos siguientes obras: VARGAS VASSEROT, C. «Emilio Langle y Joaquín Rodríguez: dos mercantilistas almerienses». Almería, 1997; y VARGAS VASSEROT, C. «Las aportaciones al derecho concursal de Joaquín Rodríguez y José A. Ramírez» en Estudios de Derecho Concursal. PEINADO-GRACIA (coord.). Jaén, 2006 pp. 534-545.
2
Son ejemplos de estas modestas propuestas repartidas a lo largo de esta obra: potenciar la nítida diferenciación del derecho de separación con otras figuras afines con las que pueda mantener cierta «similitud», como la separatio ex iure crediti, o la acción reivindicatoria. La preceptiva inclusión, dentro de la documentación a aportar junto con la solicitud de concurso, de una relación de aquellos bienes de propiedad ajena sobre los cuales el concursado considere que ostenta un derecho de uso garantía o retención, que imposibilitan o impiden su separación. La modificación del artículo 80 de la Ley Concursal, aclarando que lo que veta el ejercicio del derecho de separación no es que el concursado tenga un «derecho de uso», sino que «tenga atribuido el uso» sobre el bien. La concreción, por vía normativa, acerca de si el requerimiento previo de entrega a la Administración Concursal opera como requisito habilitante necesario para el ejercicio de la acción de separación por vía judicial. O la colmatación de las lagunas asociadas a la absoluta indefinición de plazos en cuanto al ejercicio de la acción de separación.
3
Con relación al anterior sistema de quiebra, si contamos con la excelente monografía de ARIAS VARONA («El derecho de separación en la quiebra». Pamplona, 2001) del que esta obra es deudora, como prueban las múltiples citas obrantes en la misma a dicha monografía.