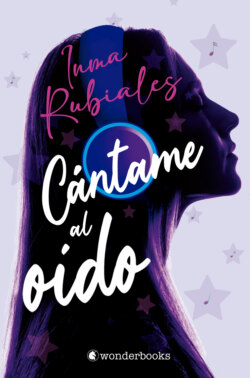Читать книгу Cántame al oído - Inma Rubiales - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Somos unos cobardes Holland
ОглавлениеAbro la puerta y la empujo con una mano hasta que golpea la pared. Los muebles elegantes del recibidor me dan la bienvenida. Doy un paso hacia delante, aunque no me atrevo a entrar en casa todavía. Tomo aire y saludo en voz alta. Después, cuento mentalmente hasta tres. No responde nadie. Aliviada, dejo escapar el aire que retenía en los pulmones.
No creo que alegrarme porque mis padres no hayan vuelto de trabajar me convierta en una mala persona. Más bien, diría que soy una superviviente. Después del numerito que he montado esta mañana, tendrán muchas preguntas que hacerme cuando coincidamos a la hora de cenar. Conociendo al director, ya se habrá presentado en el despacho de papá para informarle acerca del «comportamiento inadecuado con el que su hija ha sorprendido hoy al profesorado del centro».
El director tiene una voz chillona que siempre me ha parecido insoportable. Me pregunto en qué tema habrá mostrado más interés papá. ¿Se sentirá avergonzado porque hayan pillado a su hija en el cuarto del conserje mientras se lo montaba con un chico al que no conoce? ¿Se enfadará cuando se entere de que ahora lo sabe todo el instituto y la llaman zorra por los pasillos?
¿Qué pensará sobre que me haya saltado las tres últimas clases del día? Y sobre que no ha sido porque esté enferma, sino porque no podía soportar seguir en el instituto, donde me juzgan allá a donde voy. Me pregunto si le preocupará que todo esto haya pasado solo en el primer día de clase.
A este paso, no sé si llegaré viva a la universidad.
Resoplo, dejo el bolso en el recibidor y subo al segundo piso. Entro en mi habitación; está más ordenada que de costumbre. Es miércoles y Andrew, el chico de la limpieza, debe haberse pasado por aquí. Por lo general, no dejo que entre en mi cuarto porque prefiero ocuparme de mi propio desastre, pero esta mañana se me ha olvidado cerrar la puerta. Ahora mi habitación huele a desinfectante y a ambientador de pino para coches.
Me quito los zapatos y los dejo junto al armario. Después, me tumbo sobe la cama y levanto los pies hasta que me veo la pedicura perfecta y cierro los ojos.
A veces, me gusta imaginar que estoy en medio de la nada, flotando en un barco a la deriva. Visualizo como a mi alrededor no hay nada más que el agua del océano; que huele a sal, no a desinfectante para muebles, y que el sol me quema la espalda. Estoy lejos de esta ciudad. Tanto que nunca encontraré la forma de regresar.
Pero, aunque luche contra ello con todas mis fuerzas, sigo aquí.
Nunca me muevo de aquí.
Sigo siendo Holland Owen, la exreina de la secundaria.
«¿Intentas ganarte el puesto a la más zorra del año, Holland? Porque, si es así, enhorabuena. Es todo tuyo».
Mi mente se pone a maquinar y me imagino en un podio mientras recibo mi galardón. De mi boca sale un bocadillo de cómic en el que está escrito que me siento agradecida y que es todo un honor. Que, si supiera quién diablos es La Dama Rosa, la invitaría a subir conmigo al escenario para darle una buena patada en la cara.
Sonrío. Eso me gusta más. Veo como levanto la pierna, enseño uno de mis preciosos tacones rojos y se lo clavo en la frente a una mujer con el rostro lleno de interrogaciones. Me levanto de la cama, bajo al primer piso y saco mi cuaderno de dibujo de la mochila.
Cuando vuelvo a la habitación, lo he abierto por una página en blanco. Tomo mi lápiz favorito, me siento en la cama y empiezo con el boceto. «Querida administradora de La Dama Rosa: por si no lo sabías, Holland Owen sabe hacer más cosas aparte de liarse con chicos en el cuarto del conserje. Tu premio no será el único que reciba, te lo aseguro».
Lo que más odio de este sitio es el silencio. Vivimos en una propiedad enorme a las afueras, que tiene tres pisos, sin contar el sótano, unos ventanales enormes y capacidad suficiente para alojar a todo un equipo de fútbol. Sin embargo, en casa solo vivimos mamá, papá y yo. La mayoría de las veces, parece que solo lo haga yo.
Estoy cansada del silencio. Me estiro para coger el móvil y poner música. Por desgracia, la última vez que lo utilicé fue hace unas horas, en la cafetería, y lo que aparece en la pantalla es esa dichosa fotografía.
Trago saliva. El nombre de usuario de La Dama Rosa está arriba, junto al botón de seguir, que es de color azul porque ya odiaba esta cuenta antes de lo que ha pasado hoy. Publicó la imagen a las doce en punto y ya tiene más de quinientos «me gusta». Entre ellos está el de Stacey. Lo sé porque aparece de las primeras. También la han visto Emma, del club de debate, y Ryan, del equipo de fútbol.
Analizo la fotografía. En realidad, solo se distingue mi rostro, porque Alex está de espaldas. Supongo que todas las críticas van dirigidas a mí porque este chico podría ser cualquiera. Me rodea la cintura con los brazos, como si no estuviera dispuesto a dejarme caer —aunque seguramente se moría de ganas de hacerlo—, y mis manos están sobre su pecho.
Refresco la página. Quinientos veinte «me gusta».
La pregunta es: ¿habrá alguno de Gale?
No debería, pero no puedo evitar buscar su nombre entre los demás. Me muerdo el labio, pincho donde pone quinientas dieciocho personas más y espero a que la página cargue. Los nervios se adueñan de mi estómago mientras reviso la lista. Sin embargo, nunca llego a saber si ha visto la fotografía.
De pronto, un estruendo que proviene de la habitación de mis padres retumba por toda la casa.
Me levanto de un salto, con el corazón en un puño, y busco algo que pueda servirme como arma. Si se trata de un extraño, necesitaré defenderme. Al final escojo la lamparita de noche, que parece inofensiva pero es dura como una piedra, y salgo al pasillo con sigilo.
Avanzo en silencio. Cuando llego a la habitación de mis padres, dejo que mis dedos se familiaricen con el pomo. Después, sin soltar la lamparita, tomo una bocanada de aire y entro.
Estoy lista para moler a golpes a quienquiera que se haya atrevido a allanar nuestra —no tan humilde— morada. Sin embargo, cuando veo de quién se trata, me quedo paralizada. El olor que impregna el dormitorio es el suyo, el mismo de siempre; lo sé porque le regalé esa colonia cuando éramos pequeños y la reconocería en cualquier parte.
—¿Sam?
Arrojo la lámpara sobre la cama y corro hacia él. Sam se gira justo cuando voy a lanzarme a sus brazos. Los ojos le brillan, como dos luceros, cuando se da cuenta de que estoy aquí; y se ríe mientras me abraza por la cintura. Yo junto las manos por detrás de su cuello, me pego a él y lleno los pulmones de aire. Volver a verlo hace que recuerde el día en que nos despedimos y, de pronto, tengo unas ganas asfixiantes de llorar.
No sabría decir con exactitud cuándo empecé a considerar a Sam como mi mejor amigo. Llevamos juntos toda la vida. Cuando estábamos en el colegio, pasábamos las tardes jugando a los piratas y nos enviábamos aviones de papel desde nuestras ventanas. Después llegamos al instituto y Sam se convirtió en un chico lo bastante ágil como para saltar de su balcón al mío sin matarse.
Estuve a su lado cuando le rompieron el corazón por primera y segunda vez, y se quedaba a dormir aquí siempre que mis padres pasaban una de sus malas rachas y en casa solo se oían discusiones. Además, lo he ayudado tanto con los exámenes que me temo que su boletín de notas debería tener mi nombre escrito junto al suyo.
No recuerdo haber pasado un solo cumpleaños sin él. Por eso, cuando el año pasado me dijo que había conseguido una plaza para estudiar en Francia durante todo un curso, a casi novecientos kilómetros de Newcastle, sentí que el mundo se venía abajo. Se marchó, por supuesto, porque no se puede desaprovechar una oportunidad así.
Al menos, no por mí, aunque cada día sin él fuera una tortura.
Creía que no soportaría pasar doce meses sin verlo. No obstante, lo he conseguido. Sigo aquí y ahora él también, y todavía no me lo creo.
—Me dijiste que llegabas la semana que viene —le reprocho, cuando me separo de él. Sam me sonríe y le doy un golpe en el pecho—. ¡Deberías haber avisado! Stacey y yo íbamos a organizarte una fiesta sorpresa. Lo teníamos todo planeado. Íbamos a comprar globos y…
Se encoge de hombros sin borrar su sonrisa.
—Quería darte una sorpresa.
—Sam —me quejo.
—Además, Stacey no me cae bien. De todas formas, ¿desde cuándo sois tan amigas? Apenas os soportabais cuando me fui de aquí.
Noto la boca seca. Ya. Han cambiado muchas cosas durante este último año. Tantas que a veces pienso que, aunque fuera sin querer, Sam se llevó una parte de mí cuando se marchó a Francia. Sacudo la cabeza para restarle importancia. En sus ojos leo lo que no se atreve a decir en voz alta: «Por favor, dime que ahora no eres como ellos».
—Tendrías que haberme avisado. No me gustan las sorpresas —me limito a decir.
—Ya veo. —Frunce el ceño y mira la cama de mis padres—. ¿Ibas a pegarme con una lámpara?
Me muerdo el labio. Vaya.
—Te has colado en mi casa sin avisar. ¿Cómo iba a saber que eras tú?
—Tienes que estar de coña. —Pestañea, incrédulo, y me señala con un dedo—. ¡Ibas a pegarme con una lámpara!
—¡Podrías haber sido un asesino en serie!
—¿Y cómo ibas a defenderte? ¿Apagando y encendiendo la luz para confundirme?
Me cuesta no sonreír. Le sostengo la mirada en señal de desafío, hasta que también le entra la risa. Está metiéndose conmigo, pero no me importa. También echaba eso de menos.
—Vete al infierno —le espeto, y sonríe todavía más.
—Solo si tú vienes conmigo.
Me río y lo abrazo otra vez. Somos de la misma estatura, así que su nariz me roza el cuello y, aunque la sensación desaparece enseguida, casi parece que vuelvo a ser la Holland de antes. «Hasta el infierno y más allá, todo lo que haga falta, sin titubear».
—Vamos, quiero que me lo cuentes todo —anuncio, mientras tiro de él hacia mi habitación.
Cuando llegamos, me dejo caer sobre la cama y le hago un gesto para que se acomode a mi lado. Sam se sienta con la espalda apoyada en la pared; yo cruzo las piernas y me acerco a él porque hemos pasado bastante tiempo separados. He dejado la lamparita en el cuarto de mis padres, pero no le doy importancia. Con la de cosas que tienen que reclamarme, no creo que le presten mucha atención a eso.
—¿Qué tal en París? ¿Has conocido a alguna chica?
Bosteza y niega.
—Pregunta equivocada.
—¿Has conocido a algún chico? —Arqueo las cejas.
Espero que no, porque me sentaría muy mal que no me haya contado nada. Por suerte, Sam vuelve a negar.
—Dentro de mi pecho hay un corazón libre, cariño. —Se despereza y me guiña un ojo. Resoplo. No cambiará nunca—. ¿Y tú? ¿Todavía sales con ese imbécil?
—Se llama Gale —le recuerdo—, y sabes que sí.
—Vaya, ¿no vas a decir nada sobre lo otro?
—¿Qué?
—Normalmente lo defiendes cuando me meto con él.
Aparto la mirada. Normalmente significa siempre. El problema es que, por primera vez en mucho tiempo, creo que tiene razón. A veces, mi novio es un imbécil. Hoy, en concreto, me ha parecido un imbécil.
Todavía me duele que haya olvidado nuestro aniversario. Se lo he recordado durante todo el verano. Me prometió que pasaríamos el día juntos para celebrarlo. Quiero enfadarme, pero una parte de mí intenta convencerse de que es una tontería sin importancia. A fin de cuentas, Gale tiene muchas cosas en las que pensar.
¿Tantas como para justificar que se olvide de mí?
Me aclaro la garganta.
—Gale no es imbécil —respondo, para que dejemos el tema—. No te metas con él.
Sam frunce el ceño. Sabe que algo va mal, aunque sonrío para restarle importancia. Acaba de volver de París, lo he echado muchísimo de menos y lo que menos me apetece ahora mismo es lloriquearle con mis dramas durante toda la tarde. Gale puede esperar hasta mañana. De hecho, estoy harta de pensar en él.
Como si me hubiera leído la mente, deja pasar el tema y se levanta de un salto. Se para frente a mí y sonríe. Es septiembre, todavía hace calor y los músculos se le marcan a través de la camiseta. Sam es como un hermano para mí, pero eso no significa que no me parezca guapo. Tiene los ojos claros, el pelo rubio ceniza y su piel ha adquirido un tono bronceado este verano.
Tiene un aspecto de surfero muy guay. Si no ha ligado en Francia, no habrá sido por falta de oportunidades.
—Muy bien. Cambio de tema. Quiero contarte una cosa. Se me ha ocurrido una idea genial.
Solo con oír eso, ya tengo un mal presentimiento.
—Tus ideas nunca son geniales.
—Esta lo es. De hecho, creo que es la mejor idea que se me ha ocurrido nunca. En serio.
Arqueo las cejas. Vale, puede que ahora tenga curiosidad.
—Sorpréndeme.
—Antes de nada, quiero que sepas que lo he pensado mucho. Lo tengo todo planeado. —Me mira, emocionado, y asiento para que continúe—. Bien. Resulta que mi avión venía con retraso y tuve que pasar tres horas sentado en el aeropuerto. Me aburría, así que busqué información sobre universidades en Inglaterra. Supongo que ya lo sabías, pero tenemos muchas opciones y la mayoría están tremendamente lejos de aquí.
Trago saliva. Sam sonríe como si creyera haber descubierto el secreto de la felicidad.
—¿A dónde quieres llegar? —inquiero, aunque ya sé la respuesta.
—Es justo lo que necesitamos. —Se sienta a mi lado y baja la voz—. Quiero que vengas a vivir conmigo cuando acabemos el instituto, Holland.
Pestañeo. Espero que se ría y me diga que me toma el pelo. Por eso, cuando no lo hace y me doy cuenta de que habla en serio, solo puedo decir:
—Eso es una locura.
—No, en absoluto. —Sam se levanta y camina por la habitación—. Londres tiene la mejor universidad de Bellas Artes del país. Está un poco lejos de la de Medicina, pero eso es lo de menos. Mis padres tienen varias propiedades en la ciudad. Podríamos quedarnos en uno de sus apartamentos o alquilar uno nuevo entre los dos. —Se queda en silencio, esperando mi respuesta, y, como no digo nada, añade—: Vamos, di que sí. Es una idea fantástica. Cumpliríamos el sueño que teníamos cuando éramos pequeños. Hagámoslo, Hollie, por favor.
Hollie. Es el único que me llama así. En otra ocasión, me habría gustado volver a oír ese apodo de su boca, pero, ahora, su mirada me parece tan intensa que me entran ganas de salir corriendo. No lo entiende. Las cosas no son tan sencillas como cree.
—De pequeños decíamos muchas estupideces —me limito a contestar.
Para mi sorpresa, eso le hace sonreír.
—¿Te refieres a cuando, por ejemplo, te pedí salir y me rechazaste?
Resoplo, aunque me río.
—No me creo que te acuerdes de eso. Teníamos seis años.
—Me rechazaste ocho veces.
—Yo ni siquiera te gustaba de verdad.
—Vamos, Holland, fuiste la primera chica que me partió el corazón.
—Supéralo.
—Vente a Londres conmigo, venga.
Trago saliva. Ojalá pudiera ser sincera y decirle que, aunque sea una locura, me encanta la idea. Que nada me haría más feliz que alejarme de esta ciudad. Sin embargo, tengo una soga atada al cuello que cada vez me aprieta con más fuerza y no deja de recordarme cómo son las cosas en mi mundo. Tengo que ser realista.
Es un sueño imposible.
—Sabes que no puedo —le recuerdo, y las palabras me queman la garganta—. Todavía no me he graduado y mi madre ya lo tiene todo listo para cuando me vaya a Mánchester a estudiar Derecho. Ese es mi futuro, Sam. Lo sabes mejor que nadie.
Por mucho que insista y les diga que quiero estudiar Bellas Artes, mis padres no cederán. Quieren que me convierta en la persona que, según ellos, estoy destinada a ser: Holland Owen, una abogada de éxito, como todos los miembros de la familia materna. Una mujer emprendedora que viva en una mansión a las afueras, con tres pisos y ventanales, y que deje que su hija pase el día sola en casa en una habitación que huela a desinfectante y a ambientador de pino para coches.
Quieren que me convierta en una nueva versión de mamá.
—¿Y qué? —insiste Sam, que parece haber olvidado cómo son las cosas aquí—. Si quieres ser artista, deberías decírselo. Tienes derecho a decidir qué hacer con tu vida.
Casi me río con amargura. Ya, claro. ¿En qué mundo?
—No es tan fácil.
—Escápate conmigo.
El corazón me da un vuelco.
—¿Qué?
—Escápate conmigo. Puedes vivir en mi casa hasta que acabemos el instituto. Tengo un sofá muy cómodo.
Me duele verlo tan desesperado. Intento buscar una forma de justificar su nueva mentalidad. Sam ha pasado un año fuera de casa y apenas hemos hablado durante los últimos meses. Ha convivido con personas distintas en otro ambiente, y ha descubierto nuevas culturas, formas de ser y de pensar.
Debe de haber olvidado cómo funcionan las cosas aquí.
Niego y me río para quitarle seriedad al asunto.
—No cambiarás nunca, ¿eh?
—Eres mi mejor amiga —insiste, y me pone una mano en la rodilla—. Quiero que seas feliz y ambos sabemos que no lo serás si estudias algo que no te gusta.
Al oír eso, no lo aguanto más y estallo. ¿Cómo se puede ser tan hipócrita? Me he callado lo que pensaba porque no quería que el tema fuera a más, pero ha cruzado una línea.
—¿Y qué pasa contigo? —le suelto, con más brusquedad de la que pretendía—. ¿Así que vas a estudiar Medicina, Sam? ¿Qué ha pasado con todo lo que decías antes de irte? ¿Lo de que formarías una banda y te dedicarías solo a la música? ¿Se te ha olvidado o es que intentas engañarte a ti mismo?
Echo humo por las orejas. Si hay algo que admiro de Sam, es que siempre sabe guardar la calma en los momentos de tensión; por eso, a la hora de responder, hace lo propio. En lugar de hablarme de malas maneras, como he hecho yo, suaviza el tono para hacerme entrar en razón.
—No me engaño a mí mismo. Tampoco se me ha olvidado. Quiero ser músico, vale, pero es imposible. No nos compares. Lo mío es un sueño tonto. Tú tienes talento de verdad. —Quiero replicar, pero no me lo permite—. Prométeme que al menos lo pensarás. Por favor.
Cuando lo miro a los ojos, se me rompe el corazón. Todavía guarda la esperanza de que cambie de opinión. Me obligo a sonreír.
—Vale, lo pensaré.
Es mentira, porque ni siquiera voy a considerarlo. Como él mismo ha dicho, no es más que un sueño tonto que nunca se hará realidad.
No obstante, Sam parece satisfecho con mi respuesta porque también sonríe. Se recuesta en la cama y apoya la mejilla en mi hombro. Me río y lo empujo porque me aplasta, aunque la verdad es que no quiero que se aparte.
—Te he echado de menos —susurra, y mi corazón se encoge.
—Y yo a ti.
—¿Qué te apetece? ¿Vemos una película? Podemos hacer palomitas. No, se me ocurre algo mejor: ¿y si damos un concierto de instrumentos de aire, como cuando éramos pequeños? Me pido la batería. Sabes que es mi especialidad.
La idea no podría gustarme más. Sin embargo, aún tengo que cumplir mi penitencia por lo de esta mañana. Bufo cuando miro el reloj y me doy cuenta de la hora que es.
—Ojalá pudiera. Lo siento, pero tengo que irme.
Me levanto de la cama y abro el armario para cambiarme. Si voy a pasar la tarde limpiando instrumentos musicales, lo mejor será que vaya cómoda. Tomo una sudadera ancha y unas mallas ajustadas de color negro. Después, me agacho para buscar las zapatillas.
Sam también se ha puesto de pie y ahora me observa, de brazos cruzados, desde el otro lado de la habitación.
—No puedo creer que vayas a dejar solo a tu mejor amigo, al que has echado tanto de menos, para ir a ver a Gale —me suelta.
—No digas tonterías. No voy a ver a Gale.
Solo con pronunciar su nombre, me entra dolor de cabeza. Es posible que siga en el acto de bienvenida del que me ha hablado esta mañana. Con Emma.
—¿Entonces? —insiste Sam, y aparto todos los pensamientos sobre mi novio de mi mente.
—Estoy castigada.
—Es broma, ¿no? ¿Desde cuándo Holland Owen pasa las tardes castigada?
«Desde que hay desesperados que me espían en el cuarto del conserje», respondo para mis adentros. Sin embargo, en lugar de decir nada, lo empujo para sacarlo del cuarto.
—Vamos, fuera de aquí.
—Vaya, ¿así que ahora me echas de tu casa?
—Sal al pasillo. Tengo que cambiarme.
Antes de que pueda quejarse, le cierro la puerta en la cara y echo el pestillo. Refunfuña algo al otro lado, pero no le hago caso. Me quito los pantalones, me enfundo las mallas y me pongo la sudadera. Después, me siento en la cama para ponerme las zapatillas. Podría dejarlo entrar ya, pero decido hacerlo esperar un rato más, solo para sacarlo de quicio.
—¿Por eso has llegado pronto a casa? —me pregunta en cuanto abro la puerta. Asiento distraída mientras preparo la mochila—. ¿Has faltado a la última clase?
—A las tres últimas. Estaba cansada del instituto.
Me echo la bolsa al hombro, me planto frente al espejo y doy una vuelta sobre mí misma. Cuando compruebo que todo está correcto, me giro hacia Sam.
—El año pasado habrías preferido morir antes que faltar a clase —comenta.
Me tiembla la sonrisa. «Las cosas han cambiado mucho, Sam».
—Me voy. —Es lo único que digo—. Sal por la puerta, por la ventana o por donde quieras.
Frunce el ceño.
—¿Por la ventana?
—Has entrado por ahí, ¿no?
—Cómo me conoces —responde con una sonrisa.
Me molesta tener que irme sin que nos hayamos puesto al día. Me acerco para abrazarlo y Sam me aprieta contra sí, esta vez con más fuerza que antes, hasta que me alejo. Le dedico una sonrisa y me prometo llamarlo más tarde porque tenemos una conversación pendiente.
Sin embargo, no puedo irme sin añadir algo más. Me giro antes de salir al pasillo.
—¿Sam?
—¿Sí?
—No te aferres a la idea de que es imposible. Es solo una excusa para no intentarlo.
Luego, salgo del dormitorio. Mientras bajo las escaleras, me doy cuenta de que no sé si iba dirigido a él o a mí misma. Aunque puede que eso sea lo que nos mantiene unidos.
Los dos somos unos cobardes.
* * *
Lo único que se oye en el pasillo es el eco de mis zapatillas. Me detengo frente al aula de música y llamo a la puerta. No dejo de mirar a mi alrededor, nerviosa, mientras espero a que alguien conteste. Por las mañanas, cuando está lleno de estudiantes, el instituto es, dentro de lo que cabe, un sitio ameno e inofensivo. Ahora hay tanto silencio que me siento como la protagonista de una película de terror.
—¡Adelante!
Tan rápido como puedo, abro la puerta y entro. Cuál es mi sorpresa cuando, nada más poner un pie en la clase, me encuentro cara a cara con un esqueleto humano a tamaño real al que le faltan varios dientes. Tiene un dibujo realmente obsceno pintado en la parte delantera del cráneo.
Me cubro la boca con una mano para no gritar.
—¡Hola, chiquita! Espero que Babi no te haya asustado. Está en las últimas.
Más que un aula, este sitio parece un basurero. Está lleno de polvo y, mire a donde mire, veo montañas de trastos, instrumentos viejos y partituras tiradas por el suelo. La voz proviene del fondo, donde una mujer de baja estatura me devuelve la mirada. Pienso en acercarme, pero, al final, dejo que lo haga ella porque no sé por dónde pasar.
Es una señora mayor que debe estar a punto de jubilarse. Tiene el rostro arrugado y lleno de pecas oscuras y dos profundas marcas a los lados de la boca que se acentúan cuando sonríe, como ahora.
—Tú debes de ser Holland —dice, cuando llega a mi lado. Me mira de arriba abajo—. Por aquí me conocen como la profesora Toole, pero puedes llamarme Dodo. ¿Dónde está el chico?
En efecto, Alex no ha llegado todavía. ¿Tendrá intención de escaquearse del castigo? En realidad, no sé si quiero que venga a ayudarme. Ordenar esta habitación sola me llevaría semanas, pero, al menos, no me molestaría nadie.
Me encojo de hombros y Dodo frunce el ceño.
—Ya veo —comenta, con cierta sospecha. Resopla—. ¿Sabes, niña? No le des importancia. Sería muy tonto por su parte no venir y perderse la oportunidad de pasar tiempo a solas con una chica tan guapa como tú. Cuéntame, ¿cuánto lleváis juntos? ¿Habéis discutido?
Me entra un ataque de tos. ¿Qué ha dicho?
—Señora Toole…
—Dodo —me interrumpe, con una sonrisa.
—Dodo —rectifico—. Nosotros no…
—Ay, niña, no seas así. —Se acerca al esqueleto y limpia el polvo que tiene en las costillas con el dedo índice—. El director no me contó por qué os han castigado, pero tampoco era necesario. ¿Dos chicos jóvenes, con las hormonas por los cielos, encerrados en el cuarto del conserje? No deja mucho a la imaginación, la verdad. Soy muy mayor, chiquita. No se nos puede engañar, ¿verdad, Babi?
Tardo un segundo en darme cuenta de que Babi es el nombre del esqueleto.
Trago saliva. No sé qué me da más miedo: llevarle la contraria o que me deje aquí encerrada, a solas con ese montón de huesos. Al final, dejo que piense lo que quiera. Darle la razón me ayudará a caerle bien, ¿no?
—Lo siento —admito—. Es que me da un poco de vergüenza hablar sobre estas cosas.
¿Acabo de insinuar que salgo con Alex? Me entran ganas de vomitar.
—¡Paparruchas! —exclama Dodo y retrocedo por instinto—. No hay nada de lo que avergonzarse. Soy partidaria de la buena música, por supuesto, y, como no, ¡del amor! Por eso, y porque me has caído bien, os haré un favor a tu noviecito y a ti.
Pestañeo. ¿Lo ha llamado noviecito?
—¿Un favor? —repito, y la voz me sale ocho tonos más aguda.
—¿Sabes que es lo mejor de este sitio? ¡Que no hay cámaras ni directores! Cuando ese chico tan impuntual llegue, me iré de aquí y os dejaré a solas. Cerraré la puerta y no volveré hasta dentro de unas horas. Podéis hacer lo que queráis aquí dentro. Eso sí, no olvidéis que solo tenemos tres semanas para vaciar el aula y que, mientras más tiempo perdáis, más veces tendréis que venir. —Luego, se lo piensa mejor y esboza una sonrisa burlona—. Aunque no creo que eso os importe, ¿verdad?
Oh, por el amor de Dios.
No tengo un espejo delante, pero sé que estoy roja como un tomate. Busco las palabras para llevarle la contraria, porque de verdad que necesito que sepa que las cosas no son como ella cree, pero me he quedado muda.
De pronto, se oye un estruendo. Alexander Lane abre la puerta de golpe y exclama:
—¡Lo siento, lo siento, lo siento! Sé que llego tarde, pero me he entretenido en el trabajo. Han traído una máquina expendedora al bar y casi se le cae encima a un niño. ¡Se lo advertí a Bill y no me hizo caso! Bill es mi jefe. ¿Sabéis que al menos trece personas al año mueren aplastadas por uno de esos cacharros? Son escalofriantes. —Acaba la frase con un suspiro y se lleva las manos a las rodillas. Por como respira, deduzco que ha venido corriendo. Se toma unos segundos para recuperarse, y después levanta la cabeza y nos pregunta—: Bueno, ¿qué tenemos que hacer?
Como si fuéramos cómplices, Dodo me dedica una sonrisa y me guiña un ojo.
—Divertíos.
Dicho esto, sale al pasillo y cierra la puerta a sus espaldas, con lo que nos deja a Alex y a mí solos en la clase.