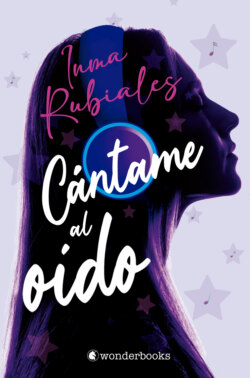Читать книгу Cántame al oído - Inma Rubiales - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Mi rata es una superviviente Alex
ОглавлениеEl murmullo de una canción que todavía no existe resuena en mi interior. Tamborileo con el lápiz sobre el cuaderno y sigo el ritmo con la cabeza. He llenado dos pentagramas torcidos de notas mal dibujadas y pienso en cómo me sentiría al tocarlas con el piano. Me muerdo el interior de la mejilla y sacudo la cabeza.
Cierro el cuaderno con tanta fuerza que resuena en toda la habitación. Suspiro mientras me apoyo contra la pared. Cierro los ojos e intento olvidarme de la melodía. Necesito sacármela de la cabeza. Me he obsesionado con algo que no me llevará a ningún sitio; algo que no podré tener. Al menos, ya no.
No obstante, el silencio me complica las cosas. Echo un vistazo al armario y al montón de cajas que hay al fondo. Hace frío en este lugar. Estoy sentado en el suelo y se me está congelando el trasero. Me gustaría tener otro sitio, pero no hay sillas ni mesas; Barney, el conserje, solo utiliza esta habitación para guardar sus útiles de limpieza.
Me gusta estar aquí. De hecho, paso bastante tiempo refugiado entre estas paredes. En mi defensa diré que lo que hay ahí fuera me da muchísimo miedo. El instituto está lleno de abusones que eligen a sus víctimas a principio de curso. Puede que los deportistas sean idiotas, pero se pasan la vida entrenando, tienen unos brazos el triple de anchos que los míos y, sinceramente, prefiero no correr el riesgo.
Este es mi último año de instituto y me he propuesto tener un curso tranquilo. Nada de problemas, nada de distracciones, nada de perder el tiempo.
Nada de música.
Si quiero empezar el curso con buen pie no debería faltar a clase. Creo que me he perdido la clase de matemáticas. Suspiro y busco mi mochila para guardar el cuaderno. Sin embargo, en cuanto la cojo del asa algo empieza a moverse dentro. La suelto sin pensármelo dos veces y cae al suelo con un chillido estrangulado.
Pero, ¿qué…?
Parece que a mi mochila la ha poseído el diablo. Me ayudo del lápiz para abrirla un poco y distingo dos ojos saltones que resaltan en la oscuridad del cuarto del conserje. El animalillo, que parece una bola de pelo, se reacomoda, molesto. Se me ralentiza el corazón.
Gracias al cielo, lo que hay en mi mochila no es un demonio.
Sino una rata.
—Petunia, algún día me matarás del susto.
La miro mientras olisquea mis cuadernos como si nada. Pongo los ojos en blanco y enrollo la mochila, sin cerrarla, para que no se escape. No tengo ni idea de cómo ha llegado ahí, pero seguro que ha sido cosa de Blake.
Voy a matarla.
Honestamente, siempre he odiado a este bicho. Todavía recuerdo cómo chillé en el momento en que lo vi por primera vez. Cuando Blake me dijo que quería una mascota, pensé que adoptaría un perro. O un gato, si nos ponemos exquisitos. Pero al final se decantó por algo mucho menos convencional y me presentó a Petunia.
Desde entonces, ella y su asquerosa cola de rata forman parte de nuestras vidas.
Me encantaría dejarla aquí a su suerte, pero mi hermana me mataría si le pasara algo. Solo por eso, decido ser buena persona. Vale, y también porque no me gustaría que la encontrara el profesor de biología y la diseccionaran en el laboratorio.
Eso sería un poco sádico.
Así que le envío un mensaje a Blake y me echo la mochila al hombro. No cierro la cremallera del todo para que Petunia no se asfixie, básicamente porque no quiero que mis cuadernos apesten a muerto. En cuanto mi hermana responde que está en el aula de literatura me pongo de pie. Me niego a cuidar de este bicho durante todo el día.
Mientras me sacudo el polvo de los vaqueros, me preparo mentalmente para enfrentarme a lo que me espera ahí fuera. No puedo quedarme aquí dentro para siempre, ¿verdad? Tengo que ser valiente, hacer frente a mis miedos y todas esas chorradas. La alternativa es que me castiguen y no necesito pasar más horas en este infierno.
De forma que me aferro a la poca valentía que me queda y cruzo la habitación. Estoy preparado para empezar oficialmente mi último año de instituto.
Pero todo se tuerce antes de que toque el pomo de la puerta. Porque se está girando.
Alguien quiere entrar.
Mierda, mierda, mierda.
Entro en pánico y retrocedo hasta que me tropiezo con la estantería, que se tambalea peligrosamente. Intento que no caiga, mientras Petunia se mueve nerviosa en mi mochila. El corazón me late a toda prisa y no puedo dejar de mirar la puerta. Quién quiera que esté al otro lado, seguro que no le gustará encontrarme aquí.
Reviso la habitación a toda prisa. En cuanto localizo un armario que me supera en estatura, no me lo pienso dos veces. Lo separo un poco de la pared y me escondo detrás. Dejo la mochila fuera, en el suelo, para no aplastar a Petunia. Bajo mis pies, las baldosas están pegajosas y huele a podrido.
Carraspeo. Me lloran los ojos. Joder, qué asco. Pienso seriamente en cambiar de escondite, pero ya es demasiado tarde. La puerta se abre.
«Por favor, que no sean el señor Barney y su fregona…».
«Por favor, que no sean el señor Barney y su fregona…».
«Por favor, y por el bien de mi cara bonita, que no sean el señor Barney y su fregona…».
—Para, me haces cosquillas. —Se oyen risas—. Gale, espera. Déjame… déjame cerrar la puerta.
Frunzo el ceño. Definitivamente, eso no ha sonado como el señor Barney.
Hay una ventana minúscula que da a la calle. Gracias a la luz que entra por ella puedo ver qué ocurre cuando me asomo. Solo me hace falta sacar la cabeza para que el olor a podrido sea sustituido por un agradable aroma femenino.
Distingo dos siluetas. Una pertenece a una chica alta con el pelo largo. Tiene los brazos en torno al cuello del chico, que parece un gorila con la luz apagada. La sujeta por la cintura y se besan con ganas, como si el mundo estuviera a punto de acabarse y no soportaran tener que despedirse.
Me da un vuelco el corazón. Tiene que ser una broma. ¡Están dándose el lote en el cuarto del conserje! ¡Conmigo dentro!
Me entran náuseas. De pronto, algo choca contra el armario y casi se me cae encima. Me agacho y me trago un grito. No tardo en descubrir que ha sido culpa de la pareja y su pasión desenfrenada, y empiezo a temer que, en lugar de traumatizado, pueda salir muerto de este sitio.
Por el amor de Dios, parecen babosas. Tengo que salir de aquí.
No quiero arriesgarme a recibir otro golpe, así que decido cambiar de escondite. Me muevo entre las sombras, como un ninja, y me agacho tras el montón de cajas que hay junto al armario. Vale, quizá no haya sido lo más sensato, pero aquí tampoco pueden verme y al menos ya no huele a podrido.
Mientras ellos se succionan como aspiradoras, me agazapo contra las cajas e intento pasar desapercibido. «Piensa como un mueble y serás un mueble», considero. No creo que tenga sentido, pero la situación es surrealista y estoy desesperado.
Mi única opción es esconderme aquí hasta que se marchen. No puedo salir ahí sin más y pedirles que se vayan. Conozco a este chico. Gale Fullman. Es el capitán del equipo del instituto. Un chico popular. Y grande. Tiene unos músculos enormes y no me apetece correr el riesgo. Me gustaría mantener la cara intacta hasta la universidad, gracias. Seguro que intentaría meterme la cabeza dentro del váter o algo así.
¿He mencionado ya que me gustaría empezar el curso fuera del retrete?
Hasta que, de pronto, ocurre un milagro. Los astros se alinean y, después de la tormenta, veo un rayo de sol justo cuando la campana que da comienzo a la segunda hora de clase resuena por todo el instituto.
Mi pecho se llena de alivio. Cierro los ojos y doy gracias al cielo, a Dios, a las monjas, a todos los santos, a mi canario Pop, que murió, y a mi gato llamado Gato, que desapareció hace años, por ponerle fin a esta tortura.
—Deberíamos irnos —dice la chica. Toma aire, como si le faltara el oxígeno—. Voy a llegar tarde a clase.
¡Al fin se marchan! Estoy eufórico. No obstante, prefiero celebrar mi pequeña victoria a solas, cuando ya no corra el riesgo de que me descubran.
—Podríamos quedarnos un rato más —insiste él, y en mi cabeza se repite la misma palabra cientos de veces: «No, no, no, no…».
—Gale… —Ella suspira, derrotada.
—Vamos, no seas aburrida.
—Tengo clase de literatura.
—Solo será un rato. Llegarás a tiempo.
—Sabes que no puedo arriesgarme. Mis padres se enterarían. —Quizá debería sonar triste, pero su voz es firme. No piensa ceder.
Su novio debe saberlo, porque resopla.
—Siempre me cortas el rollo —se queja. Mis cejas se arquean solas, y Gale baja la voz y añade—: Aunque sabes que me encanta cuando te pones mandona, muñeca.
No sé qué me da más asco: la forma que tiene de referirse a ella o el gruñido que suelta después, como si fuera un perro rabioso.
Una palabra: tienepintadeidiota.
Ella no debe de opinar lo mismo, porque suelta una risa coqueta. Apuesto a que se toquetea el pelo como en las películas.
—No seas tonto —bromea, con dulzura—. Sal tu primero, ¿quieres?
Trascurren unos segundos hasta que, finalmente, Gale accede. Besa a la chica una vez más antes de encaminarse hacia la puerta. Cuando la abre, un haz de luz ilumina el cuarto. Mira a su novia.
—Espera un rato antes de salir. Hay profesores por aquí.
Ella asiente.
—Lo sé. Te quiero. Nos vemos después.
Él no responde. Se limita a salir y cerrar la puerta a sus espaldas. La habitación se queda a oscuras y, de pronto, solo se oye su respiración agitada. Intento retener la mía porque sé que, si exhalo o inhalo aire, me oirá.
—Vaya, Holland. —El corazón me da un vuelco cuando oigo su voz, pero no se dirige a mí—. Parece que esta vez sí que hemos estado a la altura.
Quizá no debería, pero tengo demasiada curiosidad. Con cuidado para que no me descubra, me asomo para verla. De primeras no veo más allá de su silueta, pero entonces se mueve hacia la derecha y la luz le da de lleno en el rostro.
Es la chica más guapa que he visto nunca.
Medirá aproximadamente uno setenta y tiene el cuerpo lleno de curvas. Una larga melena anaranjada le cae en hondas sobre los hombros. Tiene los brazos pálidos y delgados, y su pulcra vestimenta me recuerda a una serie de televisión. Parece haber pasado horas decidiendo qué ponerse. No entiendo mucho sobre moda, pero tengo ojos y no paso por alto lo bien que le sientan esos pantalones.
Pestañeo y trago saliva sin darme cuenta. Joder.
Sacudo la cabeza e intento mirar hacia otro lado. Holland tiene la nariz pequeña y los pómulos llenos de pecas. Desde aquí no le veo los ojos, así que me centro en sus labios, que son grandes y están enrojecidos, y me llaman la atención más de lo que me gustaría.
Empiezo a pensar que su novio tiene suerte. Suerte de verdad.
Supongo que eso nos hace diferentes. Mi vida es un desastre.
Podría mirarla durante todo el día. Sin embargo, las cosas se tuercen demasiado rápido. De pronto, suena un chirrido. Por instinto, subo la mirada hasta la lámpara que cuelga del techo. Justo encima de la cabeza de Holland.
Frunzo el ceño. ¿Cómo diablos ha llegado Petunia…?
Pero no hay tiempo para preguntas. Lo siguiente que escucho son los gritos de la chica.
Porque mi rata ha caído sobre su cabeza.
Solo pienso una cosa: mierda. Mil veces mierda. Holland da vueltas por la habitación, sin dejar de chillar, mientras intenta quitarse a Petunia de encima. Pero a mi rata siempre se le ha dado bien escalar, y aguanta ahí arriba hasta que la chica, histérica, la agarra y la lanza a la otra punta del cuarto.
El roedor pasa volando frente a mis ojos e impacta contra la pared con un chillido ahogado. El corazón se me desboca. Oh, Dios mío. ¡Petunia!
Tras esto, ya no pienso en las consecuencias de mis actos. Corro hasta mi rata y, cuando me agacho, siento un alivio tremendo al comprobar que todavía respira. Menos mal. No obstante, en cuanto la toco con un dedo, Petunia reacciona, se cuela entre mis pies y se esconde bajo la estantería.
Suelto una maldición. Pienso en ir tras ella, porque a este paso seguro que consigo que la diseccionen, pero algo me detiene. Al otro lado de la habitación, alguien acaba de advertir mi presencia.
Oigo su voz, sofocada y temblorosa. Holland.
—¿Qué haces aquí?
Doy un respingo y me levanto deprisa. El corazón se me va a salir del pecho. Contengo la respiración. Me he quedado en blanco. Aunque intento contestar, no me salen las palabras. Así que cierro la boca y trago saliva.
Holland retrocede, como si me tuviera miedo.
—¿Hola? —insiste, al ver que no respondo—. Como no me digas ahora mismo quién eres y qué diablos haces aquí, voy a gritar.
Eso me pone alerta. Sacudo la cabeza y salgo de mi escondite con las manos en alto. Avanzo con cautela, pero Holland se sobresalta al verme. Parece estar a punto de echarse a llorar. Entre esto y lo de la rata, seguro que la pobre tiene pesadillas esta noche.
—No grites —le pido en voz baja para que nadie nos oiga. No puedo arriesgarme a que nos encuentren y nos castiguen—. Puedo explicarlo. Me llamo Alex.
Vale, creo que no debería haberle dicho mi nombre. De todas formas, da igual, porque no me escucha.
—¿Qué hacías detrás del armario? —balbucea, alterada, y me mira de arriba abajo—. ¿Estabas… estabas espiándonos?
No sé qué contestar a eso. Guardo silencio y Holland empieza a hiperventilar, como si creyera que soy un monstruo recién salido del inframundo. Creo que está entrando en pánico. Está pálida y apostaría mi colección de música a que está a punto de ponerse a chillar.
No puedo permitir que pierda los estribos. Antes ha gritado tan alto que me sorprende que no nos hayan descubierto. Si algún profesor nos encontrase aquí, nos meteríamos en un buen lío. Nos castigarían o expulsarían, y eso no encaja con mi definición de tener un año tranquilo. Tengo que cumplir la promesa que le hice a papá. Nada de problemas.
Así que decido tomar las riendas de la situación.
Me armo de valentía, tomo aire y doy un paso hacia ella. Quiero acercarme para que compruebe por sí misma que no soy una amenaza. Blake siempre dice que parezco majo y eso es bueno, creo. Pero no funciona con Holland. Aterrada, se apretuja contra la puerta y recorre mi cuerpo con la mirada.
Jadea. Parece no tener intención de tranquilizarse.
—¿Has hecho fotos? —me suelta.
Pestañeo.
—¿Qué?
—Si es así, quiero que las borres. Ahora. Hazlo o me pondré a chillar.
Arqueo las cejas. A esta chica le falta un tornillo.
—Lo que vas a hacer es calmarte —le digo—. Si sigues hablando tan alto, conseguirás que nos pillen.
—Tienes tres segundos para borrar las fotos. Hazlo. Ahora —insiste, e ignora mi advertencia. Abro la boca para explicarle que no tengo nada que borrar, pero sigue hablando—: ¡Nos has espiado desde que hemos llegado! No puedo creérmelo. Eres un… ¡Eres un pervertido!
—Que soy, ¿qué? —Frunzo aún más el ceño.
Ella asiente con fuerza.
—Lo que has hecho es asqueroso. No me extraña que estés tan desesperado. Eres un salido, un depravado y…
—¿Podrías insultarme un poco más bajo, por favor? Nos van a oír.
—… un cerdo. De los grandes.
—Vaya, gracias. ¿Has terminado?
Holland aprieta los puños. Creo que estoy haciendo que se enfade.
—Voy a contarle a todo el mundo lo que has hecho.
Parpadeo, incrédulo. Mi cara es todo un poema. He dejado que se desahogue para que se tranquilice, pero empiezo a perder la paciencia.
—¡Yo no he hecho nada! —exclamo, en un susurro—. Si alguien tiene la culpa de todo esto, sois tú… —La señalo—… y tu noviecito. ¡Podríais haber llamado antes de entrar! Porque te aseguro que no he disfrutado viéndoos compartir saliva como dos babosas. No me interesa haceros fotos. Y tampoco tengo la culpa de que no sepas respetar el horario de las clases. ¡Ni el espacio personal!
La distancia entre nosotros ha quedado reducida a poco menos de un metro. Desde aquí, distingo el enfado en sus ojos oscuros. Seguro que se muere de ganas de darme un puñetazo.
—¿Perdona? —demanda, enrabietada, y sé que espera que me disculpe.
Cómo se nota que no me conoce.
—Perdonada, muñeca.
—No me llames muñeca —escupe—. Degenerado.
—No me llames degenerado —respondo—. Bruja.
Holland cierra los ojos, como si necesitara armarse de paciencia. «Muñeca», repito para mis adentros, e intento deshacerme del sabor amargo que se me ha quedado después de decirlo. No me gusta nada ese apodo. Y no creo que Holland parezca una muñeca.
La miro una vez más y tomo una decisión. Intentar razonar con ella es una pérdida de tiempo.
—Me voy —le informo.
Clava sus potentes ojos en mí, como si quisiera decirme algo. La ignoro y recojo la mochila para marcharme. Después vendré a buscar a Petunia. Ahora quiero alejarme de esta chica lo antes posible.
Pero ella tiene otros planes. Se coloca frente a la puerta, me bloquea la salida y, cuando me detengo frente a ella, niega.
—No puedes irte.
Arqueo las cejas. En definitiva, esta mujer está loca.
—Puedo hacer lo que quiera. Muévete.
—No hasta que me enseñes tu móvil.
Sé perfectamente a qué se refiere, pero decido sacarla de quicio.
—¿Pretendes que te dé mi número de teléfono? Porque no eres mi tipo.
—Los tíos como tú me dais asco. Solo quiero ver tu galería —contraataca, y arrugo el gesto porque eso me ha dolido. Para colmo, me espeta—: Gilipollas.
Aunque, sinceramente, tampoco le falta razón.
Pero eso no significa que vaya a darle lo que quiere. Parpadeo e intento rodearla, pero no se digna a dejarme pasar. Suspiro con impaciencia.
—No tienes nada que ver en mi galería. Lárgate —le ordeno con desdén. Estoy a punto de pedírselo de nuevo y de una forma muy borde, cuando oigo voces en el pasillo.
Después, todo pasa muy rápido. Alguien abre la puerta y Holland sale despedida y aterriza en mis brazos. Durante un instante, me planteo dejarla caer, porque está loca, me cae mal y, para colmo, ha estado a punto de matar a Petunia, pero finalmente decido comportarme como un caballero —dentro de lo que cabe— y atraparla.
La sujeto por la cintura e intento que no perdamos el equilibrio. Mientras tanto, ella no deja de chillar. No sé qué motivará sus gritos; si habrá sido el susto o si, en realidad, lo hace porque odia tenerme tan cerca, pero juro por lo que más quiero que, como sea lo segundo, voy a dejar que se coma el suelo.
Aunque no me gusta admitirlo, tengo el corazón desbocado. La distancia entre nosotros es mínima y siento que le robo el oxígeno. Holland tiene las manos sobre mis hombros mientras mis dedos se aferran a la parte baja de su espalda. Los segundos pasan y ninguno dice nada. Nos miramos el uno al otro, sobresaltados.
Hasta que alguien se aclara la garganta junto a nosotros.
—Vaya. Señorita Owen, señor Lane, ¿interrumpo algo?
Casi me da un infarto. Miro a la persona que acaba de hablar, con la esperanza de que se trate del señor Barney, pero no es así.
Al otro lado del umbral, el director del instituto nos mira con las cejas alzadas.
Holland Owen reacciona primero. Lleva sus manos a las mías para zafarse de mi agarre y, como no la suelto, porque me he quedado inmóvil, me pelliza el brazo para traerme de vuelta a la realidad. Doy un respingo, parpadeo y la miro. Entonces me doy cuenta de la gravedad de la situación.
Todavía la rodeo con los brazos y la distancia entre nosotros es minúscula. A eso se debe la mueca en el rostro del director. Lo ha malinterpretado todo. Debe de pensar que esta chica y yo estábamos… Ay, madre santa.
En cuanto se escabulle, Holland se aleja de mí y me lanza una mirada que me confirma lo que ya sé: nos hemos metido en un buen lío.
—No me hagáis perder el tiempo —dice el director, en cuanto la ve abrir la boca—. Si tanto interés tenéis en pasar tiempo juntos, os alegrará saber que estáis castigados.
El mundo se me cae encima. Habíamos quedado en que nada de problemas. No puede hacerme esto.
Sin pensar, doy un paso adelante.
—Puedo explicarlo. Por favor. No es…
Me acalla con un gesto.
—Habérselo pensado antes, Lane. —La mira a ella, que no se ha atrevido a decir nada—. No esperaba esto de ti, Holland. Tu padre querrá hablar contigo cuando se entere. Una alumna tan correcta no puede cometer tales infracciones.
Holland no rechista. Solo asiente, avergonzada, mientras murmura una disculpa. No puedo evitar preguntarme cómo puede haberla llamado «alumna correcta» cuando no es más que una chiflada que, para colmo, ha conseguido que me castiguen.
El director da un paso atrás y continúa hablando.
—La señora Toole os esperará esta tarde en el aula de música. Vamos a hacer reformas y hay que llevar todos los instrumentos al sótano. Seguro que le vendrá bien tener ayuda.
Dicho esto, se marcha. El pasillo se queda en silencio. Cuando me doy la vuelta, Owen también se ha ido.