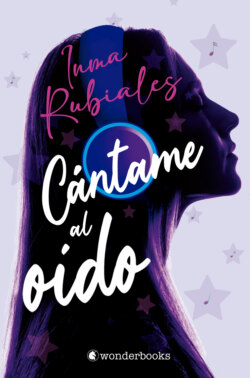Читать книгу Cántame al oído - Inma Rubiales - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. La música no es lo mío Alex
ОглавлениеEmpecé a cantar con siete años.
Por entonces, era un niño introvertido —casi tanto como ahora— que encontró su pasión en la música. Me encerraba en mi habitación todas las tardes con el viejo radiocasete de mamá y cantaba y daba vueltas por la habitación, como si fuera una estrella de rock y estuviera en un escenario.
Mi hermana no tardó demasiado en unirse a mis conciertos improvisados. Me regaló el cepillo del pelo que menos le gustaba para que lo utilizara como micrófono. Ella siempre hacía de guitarrista, mientras yo pasaba al frente para entonar los estribillos de las canciones. A veces, incluso traíamos a Pop, nuestro canario posteriormente desaparecido, para que nos hiciera los coros.
Mamá siempre fue nuestra fan número uno. Cuando cumplimos ocho años, nos apuntó al conservatorio municipal de música. Al elegir un instrumento, Blake se decantó, como no podía ser de otra manera, por la guitarra. Yo preferí el piano y, a los nueve, compuse mi primera partitura.
Ahora me da vergüenza acordarme de ella. Solo constaba de dos pentagramas y la melodía era un plagio evidente del «Himno de la alegría». Pese a eso, fue la primera canción que firmé con mi nombre y, por tonto que suene ahora, mi yo de hace unos años se sintió muy orgulloso de lo que había conseguido.
No obstante, no empecé a tomarme en serio la música hasta que cumplí los doce años. Terminé los estudios de grado elemental y seguí la formación en el conservatorio. Ese mismo año, mi padre perdió su empleo y yo renuncié a mis regalos de Navidad y a los de cumpleaños para que pudieran pagar la matrícula.
A los trece años me convertí en uno de esos jóvenes que piensan que pueden cambiar el mundo. Era un chico ingenuo que soñaba con su futuro. Quería ser músico, triunfar y viajar por todo el mundo. Estaba decidido a conseguirlo.
Supongo que, con el paso del tiempo, debido a las circunstancias de la vida, uno acaba echando a todos los pajarillos de su cabeza.
Y llega el momento de aceptar la realidad.
Hace dos años, toda esa actitud de soñador ambicioso se hizo trizas.
Y yo me rompí con ella.
Suspiro y me seco el sudor de la frente. Cuando no estoy en el instituto, limpiar mesas en el Brandom, el local donde trabajo como camarero, es mi realidad. Paso cuatro tardes a la semana aquí dentro, donde friego platos y atiendo a clientes que se creen mejores que yo solo por estar al otro lado de la barra. No es el empleo de mis sueños, pero da dinero, y eso es lo único que me importa.
Esta es la novena mesa que limpio. Me incorporo y miro a mi alrededor. Desde aquí veo todo el local. Sé que hay quince mesas en el primer piso y arriba, cuatro más, colocadas de manera estratégica junto al pasillo que conduce a los aseos. El suelo es de parqué y está agrietado. Las paredes están decoradas con pósteres y discos de música del tamaño de mi cabeza. Al fondo de la habitación, envuelto en la oscuridad, está el escenario.
Los instrumentos siguen allí, perfectamente colocados, justo como los dejaron los músicos el sábado pasado. Hay una batería, un par de guitarras, un bajo y un teclado. Hace unos años, quizá habría aprovechado la oportunidad para deleitarme con algo de música, pero todo ha cambiado.
Aparto la mirada y me centro en limpiar mesas.
—Chico, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí a estas horas?
Me sobresalto al oír la voz de Bill. Lanzo el trapo sobre una silla y me giro a toda prisa. Mierda.
Bill es el hombre cincuentón, de pelo cano y ojos oscuros, que regenta el Brandom desde que tengo memoria. En otras palabras, mi jefe. El problema, si es que se le puede llamar así, es que hay algo en él que me impide verlo como tal. Blake siempre dice que es por la actitud paternal que muestra conmigo. Es uno de los mejores amigos de papá y nos conoce desde que éramos pequeños. Sabe por todo lo que hemos pasado.
Y eso no me gusta nada.
—Buenos días —lo saludo y fuerzo una sonrisa. Tengo el estómago revuelto por los nervios. Ambos sabemos que no debería estar aquí—. ¿Has escuchado el refrán a quien madruga, Dios lo ayuda? Empiezo a ponerlo en práctica. Voy a necesitar ayuda divina para aprobar matemáticas este curso.
Suelto una risita nerviosa para restarle importancia al asunto, pero no funciona.
—No digas gilipolleces. ¿Qué estabas…? —Su mirada recae sobre el trapo que cuelga de la silla. Intento taparlo con mi cuerpo, pero ya es demasiado tarde—. ¿Estás de broma? Eres el único empleado al que tengo que repetírselo. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes prohibido trabajar fuera de tu horario?
Lo está haciendo otra vez. Más que como un jefe, Bill se comporta como un padre preocupado. Nunca le diría eso a los demás camareros porque no son como yo. No tienen mis problemas. Por eso odio que me trate de esa forma. Me da la sensación de que siente lástima.
Aprieto los labios y lo observo acercarse a la barra. Finalmente, decido que no tiene sentido mentir.
—Ayer no pude venir. Óscar se las ingenió para hacerlo solo, pero me parecía mal saltarme mi jornada.
—¿Va todo bien? —pregunta, con el ceño fruncido.
—Sí. Bueno, a ver, estoy castigado. He tenido problemas en el instituto y tengo que ayudar a la profesora de música por las tardes…, pero no te preocupes —añado rápidamente—, es temporal. Lo prometo.
Aunque resopla, no parece enfadado. Trago saliva.
—¿Cuánto tiempo llevas aquí? —inquiere. Teclea algo en el ordenador que hay tras la barra.
—Desde las cinco de la mañana.
Sube la cabeza con brusquedad. Seguro que quiere tirarme una taza a la cabeza.
—Voy a darte una paliza, Alexander.
Lo que decía.
—Los fines de semana el local siempre está muy lleno. Me parecía mal que Óscar se quedara a limpiar hasta tarde, así que le prometí que me encargaría yo. He faltado mucho al trabajo últimamente. No puedo abusar así de tu hospitalidad.
Bill suspira. En el fondo sabe que tengo razón: he sido un empleado terrible durante las vacaciones. Mi padre es autónomo, tiene su propio taller de carpintería y, cuando se fracturó los dedos a finales del mes de junio, pensó que su negocio quebraría. He pasado todo el verano ayudándolo para evitarlo. Teníamos que sacarlo adelante, fuera como fuera.
Necesitábamos entregar los encargos a tiempo y conservar los clientes porque sin ellos, no hay dinero, y todos sabemos lo que ocurre cuando no hay dinero. Había días en los que teníamos tanto trabajo que no tenía tiempo para cumplir con mi jornada en el Brandom. Una parte de mí esperaba que Bill me despidiera, pero no lo ha hecho y la verdad es que no sé cómo sentirme al respecto.
—Eres un buen chico. Me gusta que haya gente como tú trabajando en mi bar —dice, como si me leyera la mente. Apoya las manos en la barra y me mira—. Nos las arreglaremos sin ti esta semana, pero necesito que vengas el viernes y te encargues de cerrar el local por la noche. Intenta librarte de ese castigo cuanto antes, anda.
Una sensación de alivio me invade. Me entran ganas de darle las gracias sin parar, pero me contengo porque sé que se disgustará. Bill quiere pensar que está siendo justo, no que me hace un favor. O, al menos, espera que yo piense eso. Asiento con energía y sonrío.
—¿Volverás a organizar la batalla de bandas?
Levanta los brazos y exclama:
—¡Por supuesto! ¡Estoy seguro de que esta ciudad está llena de talento!
Sacudo la cabeza, divertido. Bill celebra una batalla de bandas en el Brandom todos los meses. Músicos de todo tipo se reúnen aquí para tocar sus mejores canciones e intentar cautivar al público. Al final de la noche, mi jefe elige al ganador, que tendrá la oportunidad de actuar en el bar todos los fines de semana durante el resto del mes. El proceso se repite doce veces al año.
—Todavía no entiendo por qué lo haces —comento, y miro la hora en mi móvil. Faltan treinta minutos para que empiecen las clases—. No creo que sea una buena estrategia de publicidad, teniendo en cuenta lo malos que son algunos grupos.
—Son jóvenes con sueños, Alex. Puede que espanten a algunos clientes, pero es un día especial para ellos y con eso me basta. A veces uno necesita que le recuerden lo mucho que vale. Además, tengo la esperanza de que algún día uno de ellos saltará a la fama y declarará públicamente que mi bar acogió su primera actuación. Eso sí que sería buena publicidad. —Hace una pausa y me sonríe—. Me recuerdan a ti, ¿sabes? Cuando te conocí eras igual que ellos.
Se me seca la boca. Podría parecer que no ha dicho nada importante, pero ambos sabemos que no es así y que espera una respuesta.
—Sí, supongo. No sé. —Me gustaría dejar el tema, pero no puedo evitar replicar—: Yo nunca fui tan ambicioso, Bill.
—No digas tonterías. Todavía me acuerdo de cuando me dijiste, literalmente, que deseabas salir de este cuchitril asqueroso para cumplir tu sueño y ser músico.
No tengo un espejo delante, pero apostaría toda mi colección de discos de vinilo a que estoy más rojo que un tomate.
—Deberías haberme echado a patadas —respondo.
Se echa a reír.
—Me gusta la gente honesta. Además, desde el principio me pareciste un chico muy sensato. Sabías lo que querías y luchabas por conseguirlo.
Parece querer añadir algo más, pero se queda callado y fuerza una sonrisa. Por desgracia, lo conozco lo suficiente como para saber lo que piensa y no me gusta nada.
«Es una lástima que todo haya cambiado».
El local se sume en un silencio incómodo que me agobia. Me aclaro la garganta, me seco las manos en los pantalones y vuelvo a tomar el trapo, que sigue sobre la silla.
—Solo me quedan un par de mesas por limpiar —digo, sin mirarlo—. No tardaré mucho.
Bill suspira.
—Anda, vete.
—¿Qué?
—Vete —repite, cuando me vuelvo hacia él—. No deberías llegar tarde al instituto. Es tu segundo día de clase, ¿no? Puedes irte ya. Yo me encargo de esto.
—Pero…
—No hay peros que valgan. ¿Necesitas que te lleve?
Me apresuro a negar. No quiero causarle más molestias.
—No, está bien, iré a pie. —Sonrío con los labios apretados—. Gracias, de todas formas.
Asiente y vuelve a centrarse en sus asuntos. Cuando recojo mi cazadora de la barra, veo que está contando los billetes de veinte. Suspira y se los guarda en el bolsillo junto a los demás. Después, saca un puñado de monedas y las mete descuidadamente en la caja.
Una vez me he enfundado la chaqueta, tomo el móvil y me dirijo a la puerta. Escucho su voz a mis espaldas antes de tocar el pomo:
—Chico… —Duda antes de continuar—. Hace unos días recibí una llamada de un tal Mason. Me pidió que le dejara organizar un casting en el bar. Él y otro chico quieren formar una banda y buscan a más gente. Hemos quedado esta tarde a las seis. Quizá podrías pasarte. He oído que necesitan un pianista.
Se me encoge el corazón. He cerrado los ojos sin darme cuenta. Lucho con todas mis fuerzas por no girarme mientras tomo aire.
—La música no es lo mío, Bill —me limito a contestar.
Después, salgo del local. Supongo que, si me repito a mí mismo esa mentira de vez en cuando, algún día me la creeré.