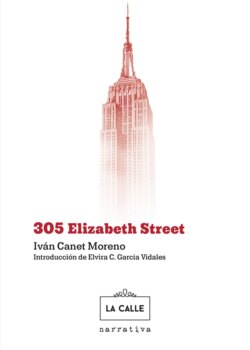Читать книгу 305 Elizabeth Street - Iván Canet Moreno - Страница 14
2
ОглавлениеEl recuerdo de mi padre todavía me dolía. Poco había podido averiguar acerca de lo ocurrido aquella mañana en la que mi padre decidió abandonar esposa e hijos —a mi hermana Barbra, que por aquel entonces tenía ocho años, y a mí, con tan sólo cinco— y marcharse de Lanesborough sin decir ni adiós; y nada sabía tampoco del motivo por el que lo había hecho. Lo único que conocía de aquella historia era lo que mi madre y mi hermana me habían contado alguna vez: que se despertaron una mañana y al entrar en la cocina, se encontraron con una nota pegada en la puerta del frigorífico en la que se podía leer: «Lo siento. Lo intenté. No me odies demasiado». Mi padre se llevó con él todos los ahorros familiares que contenía el jarro de cristal que mi madre guardaba debajo del fregadero. También se llevó el coche.
Mi madre entró en un extraño estado de letargo que la mantenía en la cama más de lo que ella hubiese querido y que hizo que desatendiera el cuidado de la casa y de sus hijos; pero por fortuna tan sólo duró un par de semanas, quizá tres, y tan pronto como se dio cuenta de que llorar y dormir no iban a traer de vuelta a mi padre, se levantó de la cama y salió de casa con la intención de seguir adelante con nuestras vidas. Encontró un trabajo como ayudanta de la modista del pueblo y los domingos preparaba bizcochos que luego llevaba al restaurante de Tom Affley para que éste los vendiera allí durante la semana. «Saldremos adelante. Ya lo veréis», nos repetía cada vez que la veíamos en la mesa del comedor contando y recontando las monedas ganadas a lo largo del día. Y lo cierto es que sí salimos adelante.
A mi hermana Barbra le costó un poco más superar aquello. Aunque nunca había destacado en la escuela primaria, desde que mi padre nos abandonó, sus resultados empezaron a caer de forma alarmante, hasta el punto en que su profesora, la señora Gracey, recomendó a mi madre que Barbra repitiera curso. Un sentimiento de apatía acompañó desde entonces a mi hermana durante los años siguientes, sentimiento del que no se desprendió hasta que llegó al instituto y conoció a Carl, un bruto jugador de fútbol dos años mayor que ella, mal estudiante y peor persona. Si he de serles sincero, les diré que nunca me cayó bien. Siempre me pareció un cromañón violento y estrecho de miras, uno de esos hombres que se creen muy hombres, que beben cerveza a todas horas, escupen en la calle para acentuar su virilidad y llaman a sus mujeres muñecas mientras las sujetan por la cintura. Carl no era un buen tipo; sin embargo, yo no tenía más remedio que sonreír y guardarme estas reflexiones para mí —y para Brian—. Había visto a Barbra tan apagada durante tantos años que lo único que me importaba entonces era que fuera feliz, aun con Carl. Sin embargo, todo cambiaría aquella fría noche a la puerta de The Works. Pero será mejor que no adelante acontecimientos.
Volviendo al asunto de mi padre, y por lo que a mí respecta, al enterarme de la noticia decidí escaparme de casa. No lloré ni monté en cólera, tampoco grité ni rompí nada: simplemente, eché a correr. No sé por qué, no lo recuerdo bien —sólo tenía cinco años—, pero sí recuerdo que abrí la puerta de la calle y empecé a correr con todas mis fuerzas, sin dirección alguna, eligiendo qué ruta seguir de modo instintivo: ora giro por esta calle, ora sigo recto. No fui muy lejos, tan sólo llegué a la explanada del árbol seco antes de que mi madre me alcanzara. Cuando llegué allí, me detuve, quizá por el cansancio, y observé que había otro niño de mi edad que estaba jugando a la pelota. La pateaba contra el tronco carcomido del árbol seco y ésta rebotaba y volvía a sus pies. De repente se dio cuenta de mi presencia, cogió la pelota en la mano —una pelota marrón de cuero cosido— y se acercó a mí. Su madre estaba hablando unos metros más allá con alguna vecina y apenas le prestaba atención a su hijo. «¿Quieres jugar?», me preguntó, tendiéndome la pelota. Antes de poderle contestar, mi madre me cogió por el brazo y, dándole gracias al cielo y a no sé quién más, me dijo que estaba castigado y me pegó un tirón de oreja en dirección a casa. Mientras subía las escaleras camino de mi habitación, me di cuenta de que no había tenido la oportunidad de preguntarle a aquel niño su nombre. Yo no tenía amigos. En mi calle no había niños: sólo mujeres, algunas casadas, y el viejo señor White. Años más tarde, Brian y yo no podríamos evitar sonreír al recordar la forma en la que nos habíamos visto por primera vez.