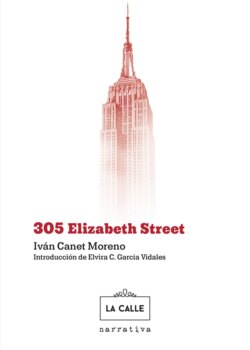Читать книгу 305 Elizabeth Street - Iván Canet Moreno - Страница 15
3
ОглавлениеVicky —la señorita Taylor, la bibliotecaria de Pittsfield— era la mujer más guapa que yo había visto en mis doce años y medio de vida, por lo que no era de extrañar que aquella deslumbrante visión me provocara mi primera —y algo avergonzada— erección. Sus cabellos color caoba intenso descendían salvajes, pero con extraña elegancia, hasta la mitad de su espalda, formando sinuosas ondulaciones; y sus ojos negros, tan negros como el plumaje del mirlo, no dudaban en atravesarte y dejarte temblando allí mismo, enfrente de su escritorio repleto de libros y cuadernos abiertos. Tenía la piel ligeramente bronceada y su sonrisa era delicada, pero resuelta.
Aquella tarde Vicky nos ayudó a redactar nuestro trabajo para la clase de Historia del señor Houston —ya saben: El Motín del Té, los Hijos de la Libertad disfrazados de indios mohawk, Inglaterra cabreada, Boston patas arriba… Si me permiten el inciso, no me dirán que no les gustaría ver a cierta exgobernadora de Alaska y a cierta congresista de Minnesota juntas en un mismo escenario y disfrazadas de indios mohawk en defensa de la pervivencia del partido del té. Bien, será mejor que volvamos a Vicky—. Nos sentamos en dos de los sillones que estaban dispuestos en semicírculo y Vicky se llevó los libros que había encima de la mesa baja y las cestas con colores y cuartillas para que pudiéramos trabajar mejor. Mientras ella nos buscaba por las distintas estanterías manuales o enciclopedias que pudieran servirnos, Brian miraba distraído el aleteo de una abeja que entraba y salía por la ventana y yo miraba el grácil contoneo de caderas de Vicky. A pesar del tiempo que perdimos sin escribir una palabra, inmersos en nuestros pensamientos —yo además preocupado por la erección que parecía no tener intención de remitir—, la colaboración de Vicky fue de gran ayuda (incluso nos dibujó dos hombres disfrazados de mohawk, uno por cuaderno) y finalmente conseguimos un notable alto que el señor Houston nos puso a regañadientes —no éramos en absoluto sus alumnos favoritos—.
Al cabo de unos días, tan pronto como transcurrió el fin de semana, eché de menos la compañía de Vicky —no hace falta decir que tal vez también echara de menos lo que dicha compañía provocaba en mi cuerpo—, así que intenté convencer a mi madre para que me llevara a Pittsfield, ya que Brian se había prometido no volver a esa clase de tugurios —identifíquese el tugurio con la biblioteca— salvo en caso de extrema necesidad o petición, bajo amenaza de suspenso, por parte de algún miembro del profesorado. Mi madre, que siempre andaba atareada la pobre, siempre con alguna falda que coser o algún dobladillo que reparar, me dijo que ella no podía llevarme, pero que lo intentara con el viejo señor White, nuestro vecino gruñón y cascarrabias que vivía en el treinta y seis de nuestra calle. Desde que mi padre nos abandonó —hacía ya siete años— el señor White se había empezado a comportar de manera sospechosamente amable con nosotros, y por ese nosotros me refiero especialmente a mi madre, con la que coqueteaba a menudo y de forma descarada. «Se la quiere follar, Robbie», me había advertido Brian, como siempre tan observador y preciso.
Aquella tarde decidí aprovecharme de ese tonteo que mantenía el señor White con mi madre y le pedí que me llevara a Pittsfield. Él me miró fijamente, apoyado contra la jamba de la puerta de entrada de su casa —no me invitó a pasar dentro, nunca antes lo había hecho— y me dijo que no, que aquella tarde no, pero que él iba a visitar a su madre a la residencia, que estaba en Pittsfield, los miércoles y los sábados (era lunes) y que si quería podía ir con él. Me dejaría a la entrada del pueblo y luego me recogería en el mismo lugar una hora más tarde. A falta de otras alternativas mejores, accedí encantado.
Cuando el miércoles entré por la puerta de la biblioteca —la misma sensación extraña al pasar por debajo de las lámparas de araña que se mecían levemente con la brisa que entraba por las ventanas—, Vicky estaba sentada y repasando el registro de préstamos que llevaba en un cuaderno color ocre. Al escuchar mis pasos, levantó la mirada, se quitó las gafas de montura negra —no sabía que las necesitara; el viernes anterior no las llevaba puestas— y sonrió.
—Así que has vuelto, Robert. —Que yo recordara, era la primera persona en mucho tiempo que me llamaba por mi nombre completo. Todos en Lanesborough me conocían por Robbie, el pequeño e inocente Robbie. Pero para Vicky, yo no era Robbie: yo era Robert, y eso me gustó. Me gustó demasiado: tanto que tuve que colocar la mochila delante de mis piernas para ocultar una nueva erección—. ¿De qué se trata esta vez? Déjame adivinar. ¿Matemáticas? ¿Geografía?
—Nada de eso. —Sonreí, e imaginé la cara de bobo que se me habría puesto con esa sonrisa, así que volví al semblante serio y distinguido de Robert, no de Robbie, e intenté mantener la calma y la elegancia que mi nuevo estatus me requería—. Vengo para leer.
—¿Vienes para leer? —Vicky no renunció a la sonrisa—. Pues estás en el lugar idóneo. Siéntate. Te buscaré un par de libros. ¡Ah! —Sacó de repente del primer cajón una pequeña cajetilla de cartón verde repleta de galletitas hexagonales recubiertas de azúcar—. Coge una: están deliciosas. Son de frambuesa.