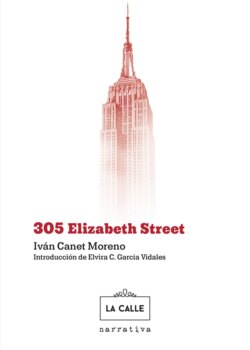Читать книгу 305 Elizabeth Street - Iván Canet Moreno - Страница 22
10
ОглавлениеClarisse tenía razón en eso de que Nueva York era una ciudad deslumbrante, pero también peligrosa. Con el tiempo he descubierto que Clarisse siempre lleva razón —bueno, no siempre, pero sí la mayoría de las veces—. Cuando bajé de Port Authority y me perdí por Times Square —me perdí literalmente: aquello era una marabunta de rostros anónimos que corrían arriba y abajo ante la atenta e inquietante mirada de los carteles luminosos, que se me antojaban como modernas versiones del doctor T. J. Eckleburg—, no me dio la impresión de que Nueva York fuera peligrosa en absoluto, aunque supongo que estaba embriagado por la excitación del recién llegado, del que por primera vez sale de casa y se zambulle en un mar del que ha oído hablar, pero nunca ha tenido la oportunidad de bañarse en él. Pensé que, al igual que debía de ocurrir en cualquier gran urbe —San Francisco (pensé en Brian), Seattle (pensé en Vicky) o Chicago (pensé en Al Capone)—, el índice de criminalidad sería muy elevado en comparación a un pequeño pueblo como Lanesborough, que apenas aparecía en los mapas. No obstante, en el apacible y tranquilo Lanesborough también habíamos sufrido la bofetada de la fatalidad en alguna ocasión. La última vez, durante el verano de 1959 o 1960, nadie recordaba la fecha exacta, aunque el suceso parecía haber quedado grabado en la memoria de los vecinos; y las madres, incluida la mía, no dudaban en relatar a sus hijos una y otra vez lo ocurrido para asegurarse de que éstos llegaban siempre temprano a casa. A menudo pienso en la posibilidad de volver por allí, de ir puerta por puerta y decirles: «¿Saben ustedes esa historia que cuentan de Norman? Pues bien, es mentira. Una sucia y perversa mentira. Y yo les voy a contar la verdad».
El joven Norman —y aquí empieza la leyenda— era un chico simpático y amable que estudiaba el último curso de Ciencias Económicas en la Universidad de Yale; por eso, cuando aquel verano decidió regresar a casa de sus padres, todos los vecinos del pequeño Lanesborough se alegraron de volverlo a ver. «¿Cómo te va todo, chico?» «¿Qué tal los estudios?» «¿Ya has aprendido a hacerte rico?» «¿Qué tal las chicas de Connecticut?» «¿Te has echado ya novia?». Norman se reencontró asimismo con sus dos mejores amigos, que habían decidido renunciar a los estudios superiores para quedarse en el pueblo y formar una familia. Resulta, cuanto menos curioso, que nadie recuerde los nombres de estos dos amigos de Norman, aunque la gente tiende a olvidar más por necesidad que no por descuido. Aquel primer sábado que Norman pasó en Lanesborough desde su llegada de Yale, los chicos y él decidieron salir de fiesta por Pittsfield, tomar unas cervezas y salir de caza —no precisamente a la caza del venado de cola blanca, ya me entienden—. Sin embargo, Norman no regresó; al menos, no con vida.
Al salir de aquel bar —el Woody’s wood, el Black wood o simplemente el Wood, depende de quien estuviera contando la historia en ese momento—, Norman fue apaleado por tres desconocidos que salieron del oscuro callejón aledaño, armados con bates de béisbol, y de los que nunca se supo nada. Sus dos amigos intentaron evitar el linchamiento, aunque sin éxito. Cuando aquellos tres tipos se marcharon, Norman yacía en el suelo sin vida. ¿Qué enemigos podría haberse granjeado el joven y educado Norman durante su estancia en Yale?
Los amigos llevaron el cuerpo sin vida de Norman a casa de sus padres que, al abrir la puerta aquella madrugada de domingo, no pudieron creer lo que estaban viendo. Su padre destrozó de un puñetazo la ventana que daba al porche y la vecina, que era enfermera en una clínica en Dalton, uno de los pueblos cercanos, tuvo que administrarle calmantes a la madre debido al grave estado de ansiedad en el que entró. Después de horas llorando la pérdida de su hijo, tanto el padre como la madre se fueron a dormir un poco, obligados por el cansancio y por su vecina, la enfermera de Dalton. Cuando despertaron a mediodía, el cuerpo de Norman, que había estado en el sofá del comedor esperando los preparativos del funeral, había desaparecido. La madre se volvió histérica y dicen que el padre se dio a la bebida. Al cabo de una semana, desquiciados los dos, abandonaron el pueblo y no se les volvió a ver más. El recuerdo de Norman, no obstante, permanecería durante años en la memoria de los habitantes del pequeño Lanesborough.
—¿Te lo crees, Robbie? —me preguntó Brian una de esas tardes que pasábamos tendidos en la hierba de la explanada del árbol seco, mirando las nubes e intentando adivinar qué forma tenía ésta o aquella.
—¿Por qué no habría de hacerlo? —respondí ingenuo.
—A mí me suena a leyenda urbana, ya sabes, como el hombre del garfio.
—¿Tú crees?
—Estoy seguro —dijo mientras arrancaba un par de briznas de hierba y las lanzaba tan lejos como podía—. ¿Quieres que hagamos algo?
—¿Qué?
—Esta noche. Tú y yo. Nos quedamos aquí y la pasamos juntos esperando que aparezca el espíritu de Norman y nos lleve con él. ¿Qué te parece? —Sonrió.
—Estás loco —le respondí yo.
—No hay huevos, ¿eh, Robbie? No pasa nada: volveremos con mamá. Los niños buenos tienen que regresar a casa antes de que anochezca, ¿no es verdad?
—De acuerdo… Hagámoslo. —Cedí.
Entonces teníamos quince años. Apenas hacía unas semanas que Vicky se había marchado a Seattle y que la vieja harpía de la señora Strauss había tomado los mandos de la biblioteca de Pittsfield, con sus revistas y sus bombones de chocolate rellenos de licor. Esa noche les mentimos a nuestros padres: mi madre pensaba que estaba durmiendo en casa de Brian y los suyos pensaban que él estaba durmiendo conmigo, cuando en realidad los dos pasamos la noche a la intemperie, sin nada más que una manta compartida que Brian había logrado meter en su mochila. Aquella noche pasé bastante miedo, sobre todo cuando el viento rompía alguna pequeña rama y ésta caía al suelo, crujiendo, y yo pensaba que alguien se acercaba para matarnos. O cuando algún insecto se metía por dentro de la pernera del pantalón. Sin embargo, nada fuera de lugar ocurrió en nuestra improvisada acampada. Antes de cerrar los ojos, Brian pasó su brazo por mi cuello y nos quedamos juntos, el uno al lado del otro. Y fue entonces cuando me besó en la mejilla y me deseó las buenas noches. Yo me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Él se rio. A la mañana siguiente, Brian me despertó con una sonrisa triunfal. «Te lo dije, Robbie. No es más que una leyenda. Ahora ya sabes que nadie va a venir a hacernos daño por las noches». Metimos la manta de nuevo en su mochila y nos dirigimos a casa. Y fue entonces cuando conocimos el verdadero miedo, más allá de cualquier leyenda urbana: unos padres cabreados al otro lado de la puerta.