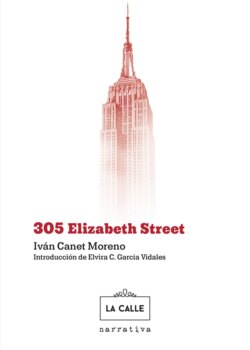Читать книгу 305 Elizabeth Street - Iván Canet Moreno - Страница 24
12
ОглавлениеStewart, el Enano, se había adueñado de la esquina de la Cuarenta y Dos con la Quinta Avenida, bajo la imponente silueta de la Biblioteca Pública de Nueva York, y allí realizaba cada noche su dantesco espectáculo circense —siempre y cuando no pasara alguna patrulla de policía por delante y los agentes acabaran llevándoselo preso a comisaría, aunque a menudo lo dejaban libre en unas horas y Stewart volvía entonces a las andadas—. Aquella noche de octubre de 1978, la primera vez que vi a Stewart, un grupo de cinco hombres trajeados, empresarios supuse, le rodeaban formando un círculo y riendo a carcajadas.
—¡Hazlo otra vez, Stewart! —gritó uno de ellos.
—¡Lánzalos arriba! ¡Más arriba! —le pidió otro con entusiasmo.
Stewart era un malabarista excepcional, aunque de una forma grotesca y ordinaria —y por ello, atractiva—. A sus diminutos pies, encima de unos cartones usados y casi deshechos por la lluvia, descansaba todo un arsenal de objetos y juguetes eróticos que Stewart utilizaba en sus números para el deleite de sus fieles espectadores. Había de todo: consoladores de diferentes tamaños y colores, varias cadenas metálicas, un par de látigos de cuero, cremas lubricantes de sabor afrutado y preservativos inflados con forma de animal, que vendía al público a diez centavos la unidad como souvenir.
—¿Cuáles queréis? —preguntó Stewart.
—¡Los negros! ¡Lanza los negros! —le pidieron.
El enano se agachó, cogió tres consoladores negros y los lanzó por el aire. Aquellos hombres trajeados empezaron a abuchearle, exigiéndole una mayor proeza. Stewart soltó una carcajada aguda y estrambótica que acabó por contagiar a sus espectadores, que rieron también. Poco a poco, empezó a incorporar nuevos consoladores hasta que, para sorpresa de todos los que estábamos allí, Stewart consiguió mantener una docena de consoladores negros en el aire al mismo tiempo.
—¿Sabéis lo que quieren las mujeres de esta ciudad? ¡Lluvia de vergas!
Stewart se detuvo en seco y los consoladores empezaron a caer por todas partes. Uno de ellos golpeó en la frente a uno de los hombres, lo que provocó la carcajada en el resto de sus compañeros. El enano, continuando con el espectáculo —el espectáculo debe continuar… de lo contrario tendremos que devolverles el dinero—, cogió de encima de los cartones uno de los botes de crema lubricante y nos lo mostró de la misma forma que los magos enseñan la baraja de cartas antes de empezar con el truco de magia. Stewart abrió la tapa del envase y empezó a embadurnarse los brazos con la crema. Acto seguido, cogió una de las cadenas metálicas, la enroscó en su brazo izquierdo y la hizo pasar al derecho, y de vuelta al izquierdo, consiguiendo así unos enfurecidos aplausos.
Decidí que ya había visto suficiente, aunque sería quizá más certero afirmar que mi estómago decidió por mí, ya que cada vez tenía más hambre —y no había pegado bocado desde el almuerzo—, así que eché a andar; sin embargo, apenas me había alejado medio metro de allí cuando la cadena que Stewart estaba utilizando en ese preciso instante pasó volando por encima de mi cabeza y cayó delante de mis pies. Me quedé inmóvil durante unos segundos antes de girarme y comprobar que todos se habían vuelto en mi dirección: el enano estaba con los brazos cruzados y con gesto de pocos amigos, mientras que aquellos hombres, cinco trajeados, comentaban entre ellos en susurros y me dirigían miradas recelosas.
—¡Nadie se marcha de aquí sin ayudar a Stewart! —gritó el enano enfadado.
Saqué de inmediato la cartera del bolsillo, busqué un dime y se lo lancé a una pequeña caja de habanos apoyada contra la pared que contenía algunas monedas en su interior. Stewart, conseguido su propósito, se acercó a recoger la cadena y me dio las buenas noches cuando, de repente, agarró la pernera de mis pantalones y de un brusco tirón —jamás hubiera dicho que alguien tan pequeño pudiera tener tanta fuerza— consiguió dejarme en ropa interior allí, en medio de la calle. Me los subí de inmediato entre las carcajadas de aquellos hombres trajeados que vitoreaban al enano por «haberme dado mi merecido» y, sin pensarlo dos veces, me fui. Debo confesar que algunos segundos más tarde yo también me reí de lo ocurrido. Y es que el maldito enano, al fin y al cabo, tenía su gracia.