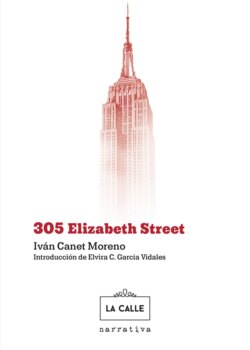Читать книгу 305 Elizabeth Street - Iván Canet Moreno - Страница 28
16
ОглавлениеMe llevaron a empujones hasta llegar al Washington Square Park y una vez allí me condujeron hacia una de las esquinas del parque. Pasamos por delante de un mendigo que descansaba acostado en uno de los bancos de madera anclados al suelo, cubierto por una sábana mugrienta y ajironada y unos cartones, que al ver lo que estaba sucediendo, no sólo no hizo nada por intentar ayudarme, sino que me mostró una cruel y desdentada sonrisa y se dio media vuelta. Me arrojaron con fuerza contra el robusto tronco de un olmo y al intentar minimizar el impacto me rasqué las palmas de las manos con la áspera corteza. Mientras discutían qué hacer conmigo, pude distinguir a los diferentes miembros de aquella banda. El más alto, un joven delgado llamado Tony que lucía una pequeña cicatriz a la altura de la ceja derecha y que todavía no había abierto la boca, era sin duda el líder. Luego estaba el Gordo —corpulento, de estatura baja—, que parecía ser el segundo de abordo, el hombre de confianza; y dos chavales que debían de ser gemelos, David y Jonah, de semejante complexión atlética e idénticos rasgos faciales. Quedaba, dos pasos por detrás de sus compañeros y con una mirada algo tímida y asustadiza, el pequeño de todos, de no más de dieciséis años supuse, cuyo nombre nadie había pronunciado aún. Tony, que mantenía una expresión hierática y los brazos cruzados, alzó ligeramente la mano izquierda y el resto se calló ipso facto. Entonces, dio un par de pasos hacia donde me encontraba, me cogió de la barbilla, me miró durante unos segundos y sonrió.
—Lástima que no hayamos traído una soga con nosotros: habrías contribuido a la historia de esta ciudad si te hubiéramos colgado del Olmo del Ahorcado.
El Gordo soltó una estrepitosa carcajada y tanto Jonah como David rieron también, aunque de forma más discreta. Tony hizo una señal con el pulgar y el Gordo se me acercó, me arrebató la mochila y se la lanzó a David, que la abrió, vació su contenido en tierra y empezó a rebuscar entre mi ropa.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Tony.
Tardé en contestar, ni siquiera creía que tuviera fuerzas o ánimo suficiente para articular una palabra en aquel momento. Jonah se me acercó, me cogió del pelo y me pegó un fuerte tirón.
—¿No has oído lo que te han preguntado? —dijo Jonah—. ¿O acaso eres sordo?
—¡William! ¡Me llamo William! —mentí.
—De acuerdo, William, vamos a explicarte cómo funcionan las cosas por aquí —dijo Tony con una voz calmada, impasible—. Es realmente sencillo, verás: nosotros damos las órdenes y tú las acatas. ¿Lo has entendido? —Esperó a que asintiera—. Ahora te vas a desnudar, pero escúchame bien: como se te ocurra hacer alguna gilipollez, ¡qué sé yo!, gritar pidiendo auxilio o salir corriendo de nuevo, te rajaremos en trocitos tan pequeños que ni los jodidos italianos de Mulberry Street van a querer tus restos para sus asquerosas pizzas. ¿Me he explicado con claridad?
Vacilé por un instante, pero la atenta mirada de Tony me obligó a empezar a desnudarme al mismo tiempo que observaba cómo, un par de metros más allá, David recogía mis dos libros de entre la ropa y los lanzaba a una papelera cercana. Me desabroche los puños, me quité la camisa y empecé a temblar, no de frío
—aunque también—, sino de miedo; y ese temblor pareció divertir a Tony y al Gordo que no me quitaban la vista de encima. David llamó a Jonah y le entregó alguna cosa y éste, siguiendo la cadena de mando, se la entregó al Gordo que finalmente se la libró a Tony. Al cabo de unos segundos, supe de qué se trataba: había guardado en uno de los bolsillos interiores de la mochila una fotografía en la que aparecíamos Barbra y yo.
—¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién es ésta, William? —me preguntó Tony acercándome la fotografía.
—Mi… mi her… mana —contesté sin poder evitar la tartamudez.
—¿Tu hermana? ¡No me jodas! ¡Pues está bastante buena la muy zorra! —Tony se rio y le entregó de nuevo la fotografía al Gordo.
—¡Yo me la follaba! —contestó éste.
—¡Tú te follarías hasta una gallina! —replicó Jonah, seguido de una risa histérica.
—¡Ven aquí y dímelo a la cara! —le amenazó el Gordo.
—¡Eh! Nada de eso. Estamos aquí por otra cosa. ¿No es así, William? —Me miró Tony—. ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¡El pantalón!
Me había desabrochado ya el botón de la cintura y estaba bajándome la cremallera cuando vi que David empezó a correr jubilosamente hacia Tony con un sobre de papel marrón en las manos: habían encontrado mi dinero. Aunque no lo guardaba todo allí dentro —ochenta dólares; el resto estaba distribuido entre la cartera, que la llevaba en el bolsillo del pantalón (treinta dólares), y el interior del calcetín derecho (veinte más)—, no dudaba de que era sólo cuestión de tiempo que se hicieran con el resto. Me quité el pantalón y lo dejé a un lado. Jonah se apresuró a cogerlo y empezó a buscar en los bolsillos. No le llevó ni medio minuto encontrar lo que andaba buscando.
—¿Por qué te detienes? ¡Los calcetines! ¡Fuera! —Obedecí, y Jonah, que ya se había deshecho de mis pantalones y los había lanzado al montón de ropa que David había sacado de la mochila, los cogió y sacó los veinte dólares que éstos guardaban—. Así me gusta. ¡Ahora los calzoncillos! Vamos a ver qué es lo que escondes ahí debajo. —Todos soltaron una carcajada—. ¿No me has oído? ¿Qué te pasa? ¡Ah, ya sé! Quizá necesites algo de ayuda. ¿Es eso, William? ¿Quieres ayuda? ¡Gordo! ¡Échale una mano a nuestro nuevo amigo! —le ordenó.
—Será un placer —contestó éste.
El Gordo empezó entonces a caminar hacia mí. Pensé en huir de nuevo, salir corriendo, pero me dolían demasiado las rodillas; además, estaba seguro de que me alcanzarían antes incluso de que me hubiera dado tiempo a salir a la calle. No tenía escapatoria, no podía hacer nada. El Gordo metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó una navaja de filo reluciente que debía de medir unos diez o doce centímetros y me la enseñó a modo de amenaza. Me cogió por el cuello y acercó la navaja a mi pierna, subiendo lentamente hacia mi cintura: el muy cabrón estaba dispuesto a rajarme los calzoncillos. Quise evitarlo: empecé a revolverme tanto como me era posible, pero él no dudó en presionar cada vez con más fuerza sobre mi cuello y ya casi podía notar cómo empezaba a faltarme el aire. Me vi obligado a detenerme si quería seguir respirando. El Gordo tensó el filo de la navaja contra la tela de mi ropa interior. En ese momento noté que había aflojado la presión sobre mi cuello y decidí aprovechar la ocasión, pensando que sería la última que tendría, así que le propiné un cabezazo en la nariz y éste dejó caer la navaja al suelo y retrocedió rápidamente llevándose las manos a la cara. Jonah y David soltaron sendas carcajadas burlonas. El Gordo había empezado a sangrar.
—¡Estás muerto, hijo de puta! —me gritó.
Jonah y David se apresuraron en venir a sujetar a su compañero. Tony seguía en el mismo lugar, con semblante tranquilo e inalterable.
—¡Soltadme, cabrones! ¡Estás muerto, William! ¿Me oyes, hijo de puta? ¡Estás muerto! —Confíé en que Jonah y David tuvieran suficiente fuerza para retenerlo, porque de lo contrario…
—¡Los cerdos! ¡Los cerdos! —alertó el chaval más joven, que se había mantenido al margen y en silencio hasta entonces. Comprendí que aquél, precisamente, era su cometido: avisar de presencia policial en los alrededores.
Escuchamos la sirena de un coche patrulla acercándose, quizá por la Avenida de las Américas.
—¡Mierda! Con lo bien que lo estábamos pasando —se lamentó Tony. El Gordo seguía insultándome y lanzándome amenazas—. ¡Gordo, déjalo ya!
—¡Pero Tony…! —se quejó; no obstante éste le dedicó una mirada que no dejó margen a la ambigüedad y el Gordo se quedó en silencio e intentó tranquilizarse.
—Vosotros —Tony señaló a Jonah y David, que ya habían soltado al Gordo—, ¡limpiad todo esto! ¡Rápido! Gordo… despídete de nuestro amigo William. ¡Sin navaja! —Tony le tendió la mano y éste se la entregó a regañadientes.
Jonah y David recogieron mi ropa y la mochila y la depositaron en la misma papelera en la que David había lanzado mis libros. El Gordo se acercó hacia mí y se detuvo a escasos centímetros de mi cara, me agarró de la barbilla y de un movimiento brusco me obligó a mirarlo directamente a los ojos, unos ojos inyectados en sangre que hervían anhelando venganza. Me pegó un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento e hizo que me cayera al suelo, retorciéndome de dolor. No contento con ello, se inclinó sobre mí y me escupió.
—Tienes suerte, William —dijo mientras la sirena del coche patrulla se escuchaba cada vez más y más cerca—. La próxima vez no tendrás tanta.
Desde el suelo, con los brazos alrededor del estómago y mordiéndome con fuerza el labio inferior en un intento por no gritar ni llorar, vi cómo Tony le devolvía la navaja al Gordo y éste pasaba el filo por sus pantalones, la cerraba y la guardaba de nuevo en su bolsillo. David se había encendido un cigarro y ahora le pegaba un par de caladas mientras jugaba con una cerilla. De repente se la acercó al cigarro y la cabeza de ésta empezó a arder. David la mantuvo entre sus dedos durante unos segundos y luego la soltó dentro de la papelera.
Tony se acercó entonces a mí y se puso en cuclillas a mi lado, con los codos apoyados en las rodillas y los brazos cruzados.
—Escúchame bien, William, ¿me escuchas? Si dices algo, vendremos a por ti. Si vas a la policía, vendremos a por ti. Si nos delatas, vendremos a por ti. Y por último (y esto es muy importante, William, así que presta atención), si nos metes en problemas, te buscaremos, te encontraremos y acabaremos contigo. ¿Y sabes qué es lo primero que te haremos? Lo primero que te haremos será arrancarte la polla y luego iremos desguazándote, cacho a cacho, hasta que no quede absolutamente nada de ti. ¿Me has entendido, William? Seguro que sí. Eres un chico listo. Tienes pinta de chico listo. ¿A quién se lo vas a contar, William?
Tony se me quedó mirando y, al ver que no le contestaba, me cogió del pelo y me pegó un tirón hacia atrás.
—Disculpa, no te he oído bien. ¿A quién se lo vas a contar, William?
—¡A nadie! ¡A nadie! —respondí.
—Eso está mejor. —Tony se puso de pie—. ¡Venga, vámonos antes de que esos cerdos nos arruinen la noche!
Los vi alejarse rápidamente hasta que desaparecieron por completo. La papelera había empezado a arder y lo único que pude pensar fue en las páginas de mis libros consumiéndose al instante, convirtiéndose en ceniza. ¿Qué había pasado? Me dolían los brazos, las piernas, el estómago; como si hubiera estado luchando durante horas encima de un cuadrilátero contra un peso pesado llamado suerte —la suerte, tan esquiva y difícil de contentar: a veces de nuestra parte, mejor no tenerla de enemiga…— y hubiera caído derrotado encima de la lona, exhausto. Toalla blanca. Vítores al campeón. Sentí que Clarisse me hablaba en susurros y me acariciaba con dulzura la espalda, pero debajo de aquel olmo de ramas desangeladas sólo estaba yo. De pronto oí las pisadas de alguien que se acercaba, alcé los ojos y me sorprendí al ver de nuevo al chico joven. Me miraba sin querer mirarme, me miraba con lástima. ¿Por qué había regresado? «Lo siento», dijo con un hilo de voz temblorosa. ¿Qué había pasado? Me sentía confuso. El chico se aproximó y me dejó en el suelo diez dólares que llevaba en la mano; luego, se esfumó. La brisa nocturna amenazaba con llevarse el dinero. No me importó. Me lo habían quitado todo. ¿Qué había pasado? Me dolían los brazos, las piernas, el estómago. La sirena del coche patrulla se había dormido. Ya no se escuchaba nada. La noche, en silencio.