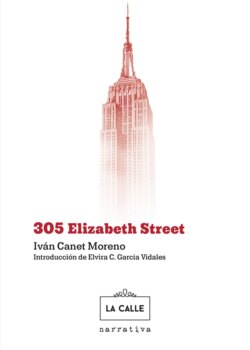Читать книгу 305 Elizabeth Street - Iván Canet Moreno - Страница 26
14
ОглавлениеCuando regresé del aseo de caballeros, Clarisse me estaba esperando en la mesa con un plato de tortitas con sirope de arce y dos pequeños tenedores, uno para cada uno. Ella ya había empezado a comer. Estuvimos hablando de literatura durante casi una hora, quizá incluso más. Ella intentaba convencerme de que la narrativa fitzgeraldiana comprendía algo más que una ostentosa obsesión por las flappers rubias, el dinero, los litros de alcohol y el jazz; no obstante, sus argumentos no lograron convencerme en absoluto. Al parecer, El Gran Gatsby era su libro favorito y Fitzgerald suponía para ella lo que Kerouac o Ginsberg suponían para mí. Sin embargo, como le dije, lo único que demostraba Fitzgerald con sus letras, especialmente en El Gran Gatsby, era una enfermiza preocupación por la distinción entre clases sociales y por las relaciones de poder que se establecían entre ricos y pobres en una América sintética y artificial.
—Al fin y al cabo— comenté— Fitzgerald es lo que es: un extraño en la alta sociedad, un invitado tal vez, pero un mero observador en todo caso. Tal vez no vestía un espantoso traje rosa para las grandes ocasiones, pero sí escribía en páginas de color crema amarillenta. Además, está esa especie de justificación por boca de Carraway cuando le grita a Gatsby eso de «usted vale tanto como todos ellos juntos». ¿En serio lo creía? Tanto Carraway como Gatsby sabían que, en realidad, seguía existiendo una delicada y casi imperceptible línea divisoria que los separaba de los Buchanan, y era esa misma línea la que tanto atormentaba al propio Fitzgerald. Él nunca se creyó su condición de rico, por muchos billetes que sirviera en bandejas de plata durante sus alocadas fiestas, y tampoco encontró la manera de mantener su opulento estilo de vida. Fitzgerald descubrió que él no era tan distinto de Gatsby y encontró la manera de justificarse a través de los actos y palabras del que, quizá, fue su personaje más querido; el más icónico, por descontado.
—¡No me puedo creer lo que estoy oyendo! ¡No me puedes decir que la obra de uno de los mejores escritores de este país es un simple ejercicio de purga de demonios interiores cuando en sus páginas está descrita toda una generación! —me replicó.
—Este lado del paraíso es un refrito de años universitarios e intento desesperado por recuperar a Zelda. El Gran Gatsby es un simple escenario. Suave es la noche es un intento de canalizar el dolor y la frustración que le provocaba la esquizofrenia que padecía su mujer. En cuanto a esa generación que nombras... Una generación perdida, como bien dijo Gertrude Stein. Una generación de niños ricos que se entregaban al exceso sin pensar en las consecuencias, ya que no podían concebir que hubiera mundo más allá de sus ojos.
Clarisse alzó los brazos en un gesto de teatralizada desesperación ante el cual no pude sino sonreír.
—Entonces, señor quiero-ser-escritor, ¿quién merece la pena ser leído?
En cierto modo, esperaba —podría decirse que incluso deseaba— que Clarisse me hiciera esa pregunta. Cogí la mochila y la dejé sobre mis rodillas. Rebusqué en su interior, entre la poca ropa que llevaba, mis dos libros, aquellos dos libros que se habían convertido en compañeros inseparables desde aquella tarde en que los rescaté de la jaula de cristal en que se había convertido aquella grandiosa estantería número quince de la biblioteca de Pittsfield. Cuando los encontré, volví a depositar la mochila en el suelo y se los entregué a Clarisse. Tenían las cubiertas gastadas y el lomo mostraba algún evidente signo de deterioro. Muchas de las páginas presentaban una pequeña doblez en la esquina superior derecha: me gustaba marcarme los pasajes que más me llamaban la atención.
—En la carretera de Kerouac y Aullido y otros poemas, de Ginsberg —leyó ella—. Interesante elección. Así que nuestro joven quiero-ser-escritor es un fiel seguidor de esos locos y zarrapastrosos beatniks que no hacían nada más que colgarse a base de benzedrina, irse a la cama con cualquiera que pasara por delante en ese momento y practicar una estúpida forma de espiritualidad oriental que carecía de todo significado o utilidad.
—Esos locos beatniks hablaron de libertad, de independencia, de identidad, de perseguir tus sueños… y eso es mucho más de lo que puedes encontrar en las páginas de tu apreciado Scott Fitzgerald, que lo único que hace es describir la falsedad, recreándose en el color del papel pintado de las paredes y el placer de tener el bolsillo repleto de posibilidades.
—¿A qué esperamos, pues, para asaltar las carreteras y tomar el país? —preguntó Clarisse en tono burlón mientras me devolvía los libros y yo los metía de nuevo en la mochila.
—Sabes que tengo razón —concluí con una sonrisa.
—¿La tienes? —se mostró escéptica.
—Lo sabes. La gran diferencia estriba en que ni Kerouac, ni Ginsberg escribieron para poder costearse un pasaje en primera clase de un tren que iba directo hacia el precipicio, ni tampoco para mantener contenta a ninguna Zelda caprichosa.
—Creo que nunca vamos a estar de acuerdo en nada, Robert Easly. —Sonrió ella.
De repente me fijé que de la pared colgaba un reloj maltratado por las horas, a escasos centímetros de la balda que sostenía las diversas botellas con bebidas alcohólicas, y me di cuenta de que ya era medianoche. Nos habíamos dejado llevar por las palabras.
—¡Vaya! ¡Qué tarde es! —exclamé sorprendido—. Tendré que marcharme ya. ¿Por casualidad no sabrás de algún lugar barato en el que pueda pasar la noche?
—Nada que esté cerca —respondió ella.
—No me importa caminar.
—En ese caso… Si bajas por la Quinta y te acercas a la zona del Village encontrarás algunas pensiones en las que por un par de dólares te prestan un colchón sobre el que dormir. No esperes nada lujoso, ni limpio. No son Park Avenue, pero quizá te sirvan hasta que encuentres algo mejor.
Le agradecí las indicaciones al mismo tiempo que cargaba de nuevo la mochila sobre mi espalda. Clarisse se acabó el último trozo de tortita.
—¿Qué te debo? —le pregunté sacando la cartera del bolsillo del pantalón.
—Otra visita. —Sonrió negándose a cobrarme la cena—. He pasado una noche bastante entretenida, Robert Easly. ¡Y pensar que estuve a punto de echarte hace un par de horas! Los clientes que suelen venir por aquí no me dejan que les hable de literatura.
—No me extraña, con el mal gusto que tienes —bromeé. Ella hizo ademán de propinarme un puñetazo en el brazo a modo de réplica.
—Si me permites el consejo, mantén siempre los ojos bien abiertos: esta ciudad puede ser deslumbrante, pero también muy peligrosa.
—Nueva York, nido de ratas —una voz ronca interrumpió nuestra conversación. El hombre a quien Clarisse había servido el whisky, y de quien yo me había olvidado por completo, seguía oculto en aquel rincón y mantenía la mirada agachada hacia el suelo y las manos alrededor de su vaso de cristal, que ahora estaba ya vacío.
—Lo tendré en cuenta, gracias —le respondí a Clarisse.
—¡Y otra cosa más! —añadió—. La próxima vez que te dejes caer por aquí, trae contigo algo de lo que escribas. Me gustaría leerte.
—¡Eso está hecho!
Sonreí por última vez esa noche, me di media vuelta y me encaminé hacia la salida. Una vez en la calle, por la ventana pude ver cómo Clarisse recogía el plato vacío con los restos de sirope de arce y lo dejaba encima de la barra; luego se dirigió hacia el hombre de la esquina. Me quedé unos minutos allí viendo cómo intentaba levantarlo y cómo lo acompañaba hacia la puerta que, supuse, conectaría con la cocina del lugar. Las luces del diner se apagaron y entonces supe que debía seguir con mi camino.