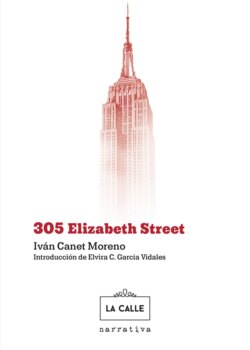Читать книгу 305 Elizabeth Street - Iván Canet Moreno - Страница 20
8
ОглавлениеTennessee Williams, Truman Capote, Vladimir Nabokov, Henry Miller… son sólo algunos de los centenares de autores que la señora Strauss prohibió a los menores de veintiún años y cuyos libros condenó al exilio, encerrándolos en la gran estantería número quince, la de las puertecillas de cristal, que ahora estaba cerrada con llave. Por supuesto, dicha clasificación impuesta por la nueva bibliotecaria incluía a todos y cada uno de los miembros de la Generación Beat. La señora Strauss estaba convencida de que esos autores no escribían literatura, sino que eran meros propagandistas dedicados a corromper la sociedad norteamericana, empezando por los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Y ya podían oponerse a dicho argumento los mencionados jóvenes, las asociaciones de padres, el claustro de profesores del instituto, el gobernador Sargent o el mismísimo Richard Nixon, que no conseguirían en absoluto que la señora Strauss cediera: aquella era su jurisdicción y, en aquella biblioteca, ella constituía la nueva ley. Lo cierto es que yo fui el único que se quejó de aquello —porque yo era el único que frecuentaba la biblioteca de Pittsfield de forma asidua—, así que aquella era mi guerra, que libraba en batallas diarias de quince minutos que finalizaban cuando la señora Strauss se hartaba de escucharme y se llevaba a la boca otro bombón relleno de licor, al mismo tiempo que regresaba a su revista. Hasta que una tarde, me cansé de discutir.
Era junio de 1972, el periodo escolar estaba a punto de llegar a su fin y se presentaba un prometedor y cálido verano por delante. Convencí a Brian para que me ayudara con mi plan y ambos coincidimos en utilizar «la técnica del New York Times»: un coordinado y astuto mecanismo que inventamos en el verano de 1968 y que desde entonces siempre nos había dado magníficos resultados. «Aunque por culpa de la dichosa técnica mi padre empezó a tirarse a Lucy», gruñía Brian cada vez que lo recordaba. Daños colaterales. La vida es así.
Todo salió a la perfección. Brian entró en la biblioteca y se dirigió al escritorio de la señora Strauss, que estaba inmersa en la lectura de su revista mientras con la mano izquierda removía la bolsita de té que había metido en un vaso de agua. Segundos más tarde, entré yo disimuladamente y me dirigí por el pasillo central hasta la gran estantería número quince, antaño hogar de antiguos mapas y nuevos mundos; ahora convertida en institución penitenciaria para libros peligrosos. Brian tosió con fuerza. Empezaba la acción.
—No te había oído entrar. —La señora Strauss lo miró por encima de su revista—. ¿Querías algo?
—Sí, verá, estaba interesado en leer Trópico de Cáncer, de Henry Miller. ¿No tendrá algún ejemplar en esta biblioteca, por casualidad? —preguntó Brian con tanta inocencia como fue capaz de fingir.
Yo sabía que Trópico de Cáncer era la novela que encabezaba la lista de libros prohibidos que la señora Strauss había confeccionado. La había escuchado refunfuñar mientras sostenía el ejemplar en sus manos. «¡Todavía no entiendo por qué me obligan a guardar una cosa así en esta biblioteca! ¡En qué mundo vivimos! Si fuera por mí, este libro ya estaría completamente calcinado. ¡Lástima de las revisiones trimestrales y de los inventarios! ¡Dichoso gobierno!», gritaba de camino a la estantería-jaula. Yo sabía que la simple mención del título pondría muy nerviosa a la señora Strauss, aunque no sabía por qué, ni qué tenía de especial dicha novela —ya que no había tenido la oportunidad de leerla y no sería hasta años más tarde que podría hacerlo—.
—¿Trópico de cáncer, dices? No creo que tengamos nada parecido por aquí.
—Uno de mis profesores me dijo que sí que la tenían, que él la tomó prestada de aquí hace un par de meses —respondió Brian.
—¿Un profesor, dices? ¿Qué profesor? —La señora Strauss dejó la revista encima del escritorio y le pegó un trago a su vaso de agua en el que apenas había conseguido que la bolsita del té se diluyera.
—El señor… Thompson. El señor Thompson es profesor de Literatura —el señor Thompson era, en realidad, el cartero de Lanesborough.
—Así que el profesor Thompson… Pues lo siento mucho, pero tu profesor se equivoca. En esta biblioteca no disponemos de ningún ejemplar de esa novela. —Le costó pronunciar novela—. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer…
—¡Justo lo que mi profesor me advirtió que diría usted! Pues bien, también me aconsejó que debería ponerle una queja por ser usted una mala bibliotecaria. Así que quiero ponerle una queja. ¡Solicito una hoja de queja, por favor!
La señora Strauss enfureció de repente, estampó la revista contra la pared, se puso de pie de un salto y dirigió su mirada repleta de ira desatada contra Brian, que se esforzaba por disimular la media sonrisilla pícara por haber podido alterar tan fácilmente a la bibliotecaria.
—¡Escúchame bien, jovencito! ¡Esa novela es perversa! ¿Me oyes? ¡Perversa! ¡Este libro fue prohibido cuando se publicó hace años! Sólo los europeos, creo que los franceses exactamente, permitieron que se leyera; pero ya sabemos todos cómo son los franceses, ¿no? Con sus oh là là! y su asquerosa lascivia… Ahora va el Supremo y dice que no hay peligro en leerla…
—¿Y no deberíamos hacerle caso al Supremo?
—¡No! —gritó con fuerza la señora Strauss.
—Pero si el Supremo…
—¡Al diablo con el Supremo! ¿Qué sabrá el Supremo? ¡En esta biblioteca mando yo! ¡Y puedes ponerme una queja o veintiuna que no te dejaré leer Trópico de Cáncer! ¿Me has entendido, jovencito?
—Pero… —seguía discutiendo Brian.
Aproveché la fuerte discusión que ambos estaban teniendo para sacar un pañuelo del bolsillo, envolver mi puño derecho con él y propinarle un golpe contundente en uno de los bordes del cristal, que se rompió en mil esquirlas que cayeron esparcidas por todo el pasillo. Temí por un momento que la señora Strauss hubiera oído el golpe, pero supuse que no había oído nada puesto que seguía gritándole a Brian lo perversa que resultaba dicha novela de Henry Miller. Busqué rápidamente los libros y los encontré en cuestión de segundos: En la carretera y Aullido y otros poemas. ¡Ya eran míos! Pensé en llevarme alguno más, pero rechacé la idea casi de inmediato: aquello no era un robo, sino un acto de rebeldía, de desobediencia civil. Incluso se podía considerar un rescate.
Cogí los dos ejemplares y me los escondí debajo del jersey verde que mi madre me había comprado por mi último cumpleaños —a nadie pareció impresionarle que llevara jersey en pleno junio—, sujetándolos con la cintura del pantalón. Una vez ocultos, salí por el pasillo central. Seguí adelante hasta la puerta esperando el momento en que la señora Strauss me detectara y tuviera que salir corriendo, pero nada de eso ocurrió; así que un par de pasos antes de cruzarla, silbé y salí apresuradamente a la calle. Brian se disculpó brevemente con la señora Strauss y se despidió de ella, que ahora parecía no entender cómo la discusión llegaba a su fin de una forma tan abrupta, pero que agradecía poder volver a su revista y a su vaso de agua y su bolsita de té. Miré la fachada de ladrillo visto una vez más antes de alejarnos: aquella sería la última excursión a la biblioteca de Pittsfield.
—Bueno, ¿y me vas a decir ya por qué son tan importantes esos libros para ti, Robbie? —me preguntó Brian al mismo tiempo que montaba en su bicicleta, dispuesto a volver a Lanesborough. Era mejor mantener al señor White lejos de estos asuntos.
—Porque sí, Brian, porque cuando los leí por primera vez supe que quería ser escritor. —«Porque me recuerdan a Vicky», pude haber añadido, pero no lo hice.
—¿Y qué vas a hacer ahora que ya son tuyos?