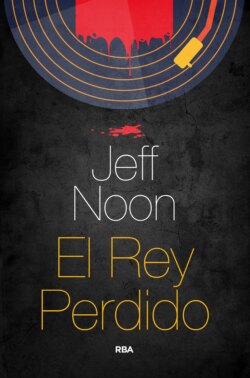Читать книгу El rey perdido - Jeff Noon - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSENDAS VERDES Y RETORCIDAS
La sala de interrogatorios de la comisaría era pequeña y no tenía ventanas, y ya estaba llena de humo de cigarrillo. Una agente vigilaba la puerta en posición de firmes. Dentro había una mesa de madera con tres sillas de plástico rayadas y poco más.
Allí era donde esperaba la mujer.
El inspector Hobbes la observó a través del cristal. Treinta y pocos; el pelo rubio y salvaje con mechones rojos, todo él domesticado a duras penas con algún tipo de gomina brillante. Ninguna de las prendas de ropa que vestía combinaba, diferentes colores y texturas: escarlata, dorado, negro y un cuello de lunares por encima de un chaleco a rayas. En su rostro, estupor.
El inspector ojeó las páginas de la declaración de la mujer por segunda vez. Había una serie de puntos interesantes. Luego, se volvió hacia el detective Fairfax, que estaba a su lado.
—Aquí no hay gran cosa.
—No, bueno..., es que es un poco estirada.
Hobbes miró al policía y le dijo:
—La mujer está conmocionada.
—Sí..., supongo.
—Maldita sea. Búsqueme un despacho en el que trabajar, que esto parece una celda del KGB.
—No es que tengamos mucho más sitio, señor.
En esa ocasión, el inspector lo miró serio. El detective Fairfax mantuvo aquella sonrisa hosca unos instantes más y, después, negó con la cabeza, molesto, y abandonó la estancia.
El inspector entró en la sala de interrogatorios. Saludó a la policía con un asentimiento y, a continuación, le dijo a la mujer que había sentada a la mesa:
—Disculpe la espera.
La mujer apartó la mirada.
Hobbes tomó asiento y se presentó.
—La llevaría a mi despacho, pero... es que no tengo. Todavía. Llevo poco tiempo en esta comisaría. —Tosió—. Enseguida nos pondremos más cómodos, en una sala más amplia, me refiero, y allí hablaremos.
La mujer permanecía en silencio. Se miraba la punta de los dedos, que aún tenía manchadas de gris por el polvo para tomar huellas. El inspector sacó un par de cigarrillos Embassy Red del bolsillo.
—¿Quiere uno?
La mujer negó la cabeza, pero echó mano a su paquete de Consulate, que estaba sobre la mesa. El inspector le encendió el cigarrillo. A la mujer le temblaba la mano. Hobbes miró el cenicero: cada una de las colillas estaba marcada con pintalabios.
—¿Fuma usted mentolados?
La mujer asintió levemente.
—Yo estoy intentando fumar menos, pero... ya sabe usted cómo es esto.
—Simone Paige. Me llamo Simone Paige.
Ahora, la mujer lo miraba a los ojos.
Hobbes le dio una calada profunda al cigarrillo.
—¿Ha vomitado usted ya? No. Pues debería intentarlo. Ayuda. —El inspector esbozó una mueca—. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi un cadáver. —Hizo una pausa—. Tenía diecisiete años.
La mujer parpadeó.
—No tengo intención de...
—¿De qué?
—De ver ningún cadáver más. Al menos, en mucho tiempo.
—No, claro que no.
El inspector analizó la cara de la mujer e intentó quedarse con tantos detalles como pudo. Era evidente que estaba muy cómoda con su edad, aunque en sus rasgos empezaban a aparecer las primerísimas arrugas. Tenía los pómulos más bien hundidos, no sobresalientes. Aún le quedaban rastros palpables de maquillaje. Tenía los ojos muy separados y eran alargados y afilados. Tanto sus modales como su apariencia indicaban un férreo autocontrol. El inspector consideró que debía de ser un hueso duro de roer.
Entonces, de pronto, fue consciente, muy consciente, de cómo lo miraba ella.
Ambos se estaban analizando.
Hobbes no estaba acostumbrado a aquello, pero no apartó la mirada.
No se quitaron ojo hasta que, en un momento dado, el detective Fairfax regresó. El inspector apagó su cigarro y llevó a la mujer al pasillo. De camino, le preguntó:
—Es usted escritora, ¿verdad?
—Periodista. Crítica musical.
El inspector recordó el vinilo y el mensaje que repetía una y otra vez.
Entraron en una habitación mucho más pequeña, un despacho. En ella había un agente de policía que estudiaba un grueso libro de bolsillo.
—Salga.
El novato agente de policía intentó explicarse:
—Señor, estaba intentando dar con un apartado en el manual de policía.
Hobbes se mofó.
—¿En el manual? Nada de lo que pone ahí lo ayudará cuando empiecen los puñetazos. Venga, salga, que necesito el despacho.
El agente de uniforme salió. El inspector se sentó y le hizo un gesto a la mujer para que se sentara también.
—Tendremos que conformarnos con esto.
Luego, cogió una grabadora y la puso en el escritorio.
—Supongo que, debido a su trabajo, usted también habrá hecho unas cuantas entrevistas, ¿no es así?
—Cientos. Demasiadas.
El inspector sopló en el micrófono.
—Por favor, diga su nombre completo una vez más para que quede recogido en la cinta.
—Simone Paige.
El inspector esbozó una sonrisita, poca cosa, una ligera curva en las comisuras. Se puso de pie.
—Discúlpeme un momento.
Sin más explicación, abandonó el despacho y cerró la puerta.
—¿Ya ha terminado, señor?
Era el joven agente de policía que había estado estudiando en aquella salita. Se había quedado en el pasillo, con el grueso Manual de policía de Blackstone en la mano.
—Aún no.
El agente no le aguantó la mirada. Era probable que hubiera oído los rumores de los veteranos.
—¿Cómo se llama?
—Soy el agente de policía Barlow, señor.
El joven tendría veintipocos años, era alto y delgado como un palo, y llevaba el pelo extraordinariamente pulcro. Su piel parecía tan suave que daba la sensación de que una cuchilla fuera a resbalar con facilidad por ella.
—Muy bien, agente Barlow, esta va a ser la lección de esta noche. Un pequeño truco de mi propia cosecha. —Miró la puerta del despacho—. He dejado a la señora Paige ahí dentro. Sola.
—¿La mujer que ha encontrado el cadáver de esta noche? —El joven se mostró muy emocionado—. ¿Sospecha usted de ella?
Hobbes suspiró.
—Aún no lo sé, pero está claro que algo raro hay.
—¿Qué le lleva a pensar eso?
—Que ha fumado un cigarrillo en el dormitorio.
—¿En serio?
—Junto al teléfono.
—Y eso significa...
—Piense en ello, Barlow. ¡Vamos! ¡Vamos!
—Estoy en ello, señor. Estoy en ello.
El joven policía sacó un bloc de notas y un bolígrafo, y anotó algo. Tenía que lidiar con el manual de policía mientras lo hacía y la operación resultó un poco torpe.
—Da igual. Lo que he hecho... Y no vaya contando esto por ahí...
—No, señor —respondió Barlow entre susurros.
—... Es dejar la grabadora en marcha. En el despacho.
El inspector hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta.
—¿Y lo sabe ella?
—Puede que acabe dándose cuenta.
El agente contuvo el aliento.
—Pero, señor..., ¿es eso legal?
—Es un mero error por mi parte.
—¿Y cree usted que podría decir algo? ¿Que va a hablar sola?
—Eso espero.
—¿Y si apaga la grabadora?
—Significará que es culpable. Estará clarísimo.
El agente frunció el ceño.
—No creo que...
—Segunda lección. No crea usted todas las chorradas que oiga decir a sus superiores.
El agente se quedó pensando en algo que responder. Abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Hobbes sonrió para sacar al joven de aquella situación comprometida y le preguntó:
—¿Entiende usted de música rock?
—Un poco, señor.
—Estupendo. Descubra todo lo que pueda acerca de un cantante llamado Lucas Bell, que fue famoso en los años setenta.
—Conozco sus discos. Bueno, algunos...
—Para mañana.
—De acuerdo, señor. ¿Por alguna razón en particular?
—Siento curiosidad.
El agente de policía ladeó la cabeza mientras miraba su bloc de notas. El inspector casi alcanzaba a ver su proceso de reflexión. Entonces, los ojos del joven se iluminaron.
—¡Ah, claro! —Señaló la puerta—. ¿Quiere usted saber si ha llamado a emergencias desde el dormitorio?
—Eso es. Y si, después, ha encendido un cigarrillo.
—Supongo que sería un poco raro.
El inspector se frotó la frente con los dedos y murmuró algo para el cuello de su camisa.
—Lo sería... porque, además, el teléfono no está junto a la cama, sino al otro lado de la habitación.
—Disculpe, señor, no le he entendido.
—No es nada, solo estoy pensando en alto. Intento que todo encaje.
El agente Barlow guardó el bloc de notas.
—Hay una cosa que no me gusta, señor.
—¿El qué?
—Que no haya signos de violencia. Porque no los hay, ¿verdad?
—No los hay.
El agente negó con la cabeza.
—Es que... yo forcejearía. Si alguien viniera hacia mí con un cuchillo, señor, me defendería con todas mis fuerzas, joder.
—Normal, sí.
El inspector volvió a entrar en el despacho. La mujer había encendido otro cigarrillo y miraba un calendario que había en la pared, uno de esos que publican los ayuntamientos; en este caso, uno que mostraba los encantos de Richmond upon Thames. En la imagen de agosto de 1981 se veía el laberinto de Hampton Court fotografiado desde arriba. Hobbes se sentó y comprobó si la cinta aún giraba. Así era.
—Sé que ya nos ha ofrecido usted una declaración, señora Paige. —Buscó en los papeles y recitó con tono apagado—: Ha llegado a la casa a tal hora, ha subido al piso de arriba y ha encontrado el cadáver de Brendan Clarke en la cama, ha llamado a la policía y blablablá. —De pronto, regresó a su tono de voz habitual—: Sí, todo eso es muy útil, pero lo que quiero es que responda a algunas de mis preguntas. ¿Tiene algún inconveniente?
La mujer negó con la cabeza.
—Hábleme de su relación con el fallecido.
—¿Mi relación?
—Eso es. ¿Lo conocía mucho?
—Éramos...
—¿Sí?
—Amigos.
El inspector mantenía una expresión fría.
—Dice usted en su declaración que conoció al fallecido anoche. ¿Es así?
La mujer asintió.
—Pero considera que eran amigos.
—Sí, así es.
El inspector volvió a referirse a la declaración:
—Aquí pone que conoció usted al señor Clarke en un concierto. Veamos... Llega usted a casa de la víctima un día después de conocerla, entra sin la llave, sin que nadie le abra la puerta, y sube al piso de arriba y entra en el dormitorio. Y, entonces...
La mujer permaneció en silencio. El inspector se inclinó hacia delante.
—Necesito que se concentre, señora Paige. Esto es muy importante. Han asesinado a una persona. La han asesinado en su propia cama y usted ha sido la primera persona que ha llegado a la escena del crimen.
La mujer apagó el cigarrillo en la papelera metálica y habló con tranquilidad, sin que le temblara la voz ni un ápice:
—La puerta estaba abierta.
—Ah, ¿sí?
—La puerta de atrás estaba abierta.
—¿Del todo?
—No, solo un poco. Por eso he entrado. Pensaba que Brendan estaría dentro.
—Así que ha ido usted hasta la parte de atrás de la casa, de una vivienda que no había visitado antes..., ¿y por qué lo ha hecho?
—He pensado... He pensado que Brendan quizás estuviera en el jardín de atrás, que por eso no habría oído el timbre.
—Entiendo...
Hobbes se dio cuenta de que su tono la estaba poniendo nerviosa, aunque la mujer no perdía el control.
—Me había citado con Brendan en su casa a las ocho en punto. La cita era importante para él, así que me ha sorprendido que no respondiera a la puerta. Algo no encajaba.
—Por lo cual usted ha decidido investigar.
—A ver...
—Continúe, continúe.
—A ver, menos mal que he entrado, ¿no?
Se miraron a los ojos.
Hobbes sonrió y habló calmado:
—¿Qué es lo que le ha hecho pensar que el señor Clarke podía tener algún problema?
—La televisión estaba encendida. Lo he visto por la ventana de delante.
—Bueno, pero eso tampoco es que indique que hay algún peligro, ¿no?
Ella lo miró.
—Para mí ha sido suficiente.
Hobbes asintió y comentó:
—Pues yo diría que la televisión no estaba encendida cuando ha llegado la policía.
—No, porque la he apagado yo.
—Y, eso, ¿por qué?
—Estaba muy caliente. Debía de llevar muchísimo tiempo encendida.
El inspector se frotó los ojos. Aquella mujer había contaminado el escenario del crimen y la odió por ello. ¿Por qué no puede la gente dejar las cosas como las encuentra?
—Ha sido entonces, cuando he apagado la televisión, cuando he oído la voz.
—¿La voz?
—Sí, en la planta de arriba.
—¿Se refiere a la canción?, ¿a la que sonaba en el dormitorio?
—Sí. Estaba muy alta.
—Ah, ¿sí? A mí no me lo ha parecido.
—Es que he bajado el volumen cuando he encontrado el cadáver.
—¿Por qué?
—Estaba demasiado alta. Me estaba poniendo nerviosa y...
—¿Y?
—Le molestaba a Brendan.
El inspector se quedó mirándola. Los ojos. Su actitud. Pero ¿de qué planeta había llegado aquella mujer?
—¿Y qué me dice de la canción que sonaba?
—¿Qué quiere que le diga?
—¿Significa algo para usted?
—Nada en absoluto. Solo es una canción.
De nuevo aquel tono frío. Hobbes sabía que la mujer estaba mintiendo.
—Pues yo creo que tiene algún significado.
Aunque lo intentaba, el inspector no conseguía tirarle de la lengua. Silencio. Se recostó en la silla.
—Cuénteme la historia, por favor. Desde el principio.
—No hay nada que contar. Conocí a Brendan en el Pleasure Palace hace un par de días. Lo típico: chico conoce chica. La chica va a verlo al día siguiente y el chico está muerto. ¿Qué más quiere que le cuente?
—¿Es allí, en el Pleasure Palace, donde tuvo lugar el concierto? Me temo que no lo conozco. —El inspector se fijó en que la mujer se rendía, aunque no del todo—. Tiene que estar usted cansada, señora Paige.
La mujer negó con la cabeza a modo de respuesta y echó mano al paquete de cigarrillos. Se detuvo. Tamborileó con los dedos en una de las patas de la silla, que era metálica.
—Hábleme del concierto.
La mujer se obligó a hablar.
—El Pleasure Palace es un garito que hay en Covent Garden. Brendan era el vocalista de los cabezas de cartel de la otra noche. Monsoon Monsoon.
—¿Monsoon?
—No, Monsoon Monsoon. Así es como se hacen llamar. Después del bolo, Brendan y yo nos pusimos a hablar. Fuimos a los camerinos.
—¿Y qué pasó allí?
—Hablamos, ya se lo he dicho.
—¿De qué?
—De música. Del concierto. De esto y de aquello. Lo de siempre. Me dio su número de teléfono y me pidió que lo llamara cuando me apeteciera, que podíamos vernos. No obstante, en vez de tanto aquí te pillo, aquí te mato, preferí concertar una cita con él en su casa a las ocho de esta noche. Y ya está.
—Así que se sintieron atraídos el uno por el otro.
—A decir verdad, no estoy segura. Yo me notaba confusa acerca de lo que sentía, pero...
—¿Pero?
—Compartíamos un interés.
—¿En qué?
—En Lucas Bell.
El inspector se quedó callado.
—¿Le suena?
—Un poco. Hábleme de él.
—Es un cantante de rock..., bueno, lo era. Ya ha muerto. Tuvo un par de sencillos que llegaron al número uno y también un álbum que estuvo en lo más alto de las listas en todo el mundo.
—¿Era la música de Lucas Bell lo que sonaba en el dormitorio de la víctima?
La mujer asintió sin dejar de mirar al inspector y este se dio cuenta de que la señora Paige sentía tanta curiosidad como él al respecto.
—¿Qué ha pensado cuando se ha percatado de que sonaba una canción de Lucas Bell?
—Tenía otras cosas en la cabeza.
—¿Y ahora que ha tenido tiempo para pensar?
—No, no lo he tenido. Desde luego, no para pensar en eso... ni por un segundo.
El inspector tosió.
—Así que Brendan Clarke y usted compartían el interés por ese cantante.
—Un interés no, una pasión. Compartíamos una pasión. Ambos amábamos a Lucas Bell con intensidad. Su trabajo, su vida... Lo que representaba. Su música, su compromiso. Por eso fuimos ambos allí.
—¿Se refiere al club?
La mujer asintió.
—Era un concierto tributo. Brendan y su banda tocaron muchas de las viejas canciones de Lucas Bell. Versiones, ya sabe. El sitio estaba hasta la bandera... porque, ¿sabe?, mucha gente piensa igual que nosotros. Mucha gente adora a Lucas. De hecho, tiene más seguidores ahora que en su día. ¡Es increíble!
—Se refiere a admiradores, ¿no?
Una sombra apareció en el rostro de la mujer.
—Lucas se mató por el rock and roll. Es un mártir. Por eso la gente lo quiere tantísimo.
El inspector sintió como si algo le sonase de todo aquello, como si lo hubiera leído en los periódicos, como si lo hubiera visto en las noticias de las nueve. Un suicidio. Hacía algunos años. Mediados de los setenta.
—¿Señora Paige?
La mujer lo miró y el inspector se fijó en que tenía los ojos llorosos.
—¿Tiene usted alguna idea de quién podría haber matado a Brendan Clarke?, ¿alguna teoría?
La mujer se quedó pensando unos instantes y, entonces, respondió:
—Quería enseñarme una cosa. Algo que tenía en su casa. Un recuerdo.
—¿Algo que tenía que ver con Lucas Bell?
La mujer asintió. Exhaló y se relajó un poco.
—Algunos de los seguidores de Lucas Bell... Bueno, algunos de ellos llevan su admiración por él más allá de la adoración.
—¿Se refiere a que son peligrosos?
—Sí, unos pocos..., pero son muy peligrosos. Vengativos. Crueles.
El inspector frunció los labios. Era evidente que la mujer pronunciaba aquellas palabras desde lo más profundo de su ser. Había algo por la que la habían herido. ¿Qué era lo que estaba queriendo decirle?
—¿Qué era ese recuerdo del que me ha hablado?
La mujer fue incapaz de mirarlo a los ojos mientras respondía.
—No lo sé..., pero no sabe cuánto me gustaría saberlo.
El inspector ojeó la declaración de la mujer y cambió de táctica.
—Dígame, ¿en qué estado estaba Brendan Clarke cuando lo ha encontrado?
—¿En qué estado? Disculpe, pero no le...
—Bueno, usted ha apagado la televisión y ha bajado el volumen de la música, así que me pregunto si... ¿ha llegado a tocar el cadáver?
—He intentado salvarlo...
—¿Cómo dice?
—Pensaba que quizás estuviera vivo. Me ha parecido que se movía. Le he quitado la sábana de la cara, pero... no lo estaba. Estaba muerto.
De pronto, el inspector estaba muy alerta, como si lo recorriera una corriente eléctrica.
—¿Dice que le ha quitado la sábana de la cara a la víctima?
—Sí, así es...
—Así que tenía la cara cubierta...
—Sí, con la sábana.
—Eso no lo ha dicho en la declaración.
—Se me ha pasado. No pensaba que fuera importante.
—¡Oh, pues lo es, y mucho!
—¿Por qué?
El inspector ignoró la pregunta.
—¿Qué ha hecho con la carta que la víctima tenía en el bolsillo de la camisa?
—No he visto ninguna carta.
El inspector sacó una bolsa de pruebas de la carpeta del caso y la dejó en la mesa. El extraño naipe estaba dentro y se veía a la perfección a través del plástico transparente. La mujer lo miró un momento y comentó:
—Es el Loco, una de las cartas del tarot.
—Ilumíneme.
La mujer estudió al inspector de policía.
—La mayoría de la gente piensa que las cartas del tarot se utilizan para adivinar el futuro, pero, en realidad, son un sistema de sabiduría medieval.
—¿Y qué representa esta carta?
—Un joven emprende un viaje por la vida, confiado, tanto que no se da cuenta de que hay un abismo a sus pies.
El inspector asintió.
—¿Y significa eso algo para usted?
—No, para mí no, pero Lucas Bell estaba obsesionado con el tarot.
—Entiendo.
—Y siempre dijo que este... —La mujer tocó la bolsa de pruebas con cuidado—. Que el Loco era su carta preferida del tarot.
—¿Y por qué iba a aparecer en el bolsillo del señor Clarke?
—No lo sé. —Le tembló un poco la voz—. Puede que el propio Brendan se la hubiera guardado en el bolsillo. Puede que la llevara desde el principio.
—No, está manchada de sangre. Alguien la ha puesto ahí después de asesinarlo.
La mujer hizo un ruidito, como un gritito de dolor. Hobbes la miró. Se estaba mordiendo el labio inferior.
—¿Me está ocultando información?
—No. —La mujer lo miró a los ojos. Su mirada era feroz, oscura—. Por supuesto que no.
—Hábleme del teléfono.
—¿Cómo dice?
—En ese momento, ha llamado usted a la policía, ¿no?
—Sí, sí, he llamado.
—¿Desde el dormitorio?
La mujer dudó, así que él la hostigó:
—Había hablado usted con esta persona, ¿cuánto?, ¿una hora como mucho?, y se muestra usted cómoda llamando por teléfono a un par de metros de su cadáver. Un cadáver mutilado, lleno de sangre. No me lo creo. Me resulta imposible. Lo lógico es que hubiera bajado usted a la planta baja y que hubiera llamado desde la sala. —Se encogió de hombros y añadió—: Es lo que habría hecho una persona normal.
—¿Me está insultando?
—Es que tengo dudas, eso es todo. ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza, señora Paige, allí sentada, fumando?
La mujer respondió con sencillez:
—No quería dejarlo solo.
Por fin, el inspector se dio cuenta de que Simone Paige le estaba diciendo la verdad. Se la imaginó en el dormitorio de Brendan Clarke, haciendo compañía al cadáver, con la música sonando, con el humo azulado del cigarrillo a la deriva por la habitación en penumbra.
Apagó la grabadora.
—Muchas gracias. Me pondré en contacto con usted si necesito algo más.
La mujer asintió, se levantó y se dirigió a la puerta. Allí, se detuvo y se dio la vuelta. El inspector la miró.
—¿Quiere decirme algo?
—Había un pedazo de papel en la boca de Brendan.
Estaba claro que la mujer había estudiado el cadáver con tanto detenimiento como él. Hobbes era incapaz de catalogar a aquella mujer. ¿Cuál era su motivación?
—No puedo hablar de eso con usted —le contestó el policía.
Simone Paige salió del despacho.
El inspector se quedó pensando. Cerró los ojos unos momentos para darles vueltas a los hechos. Luego, rebobinó la cinta hasta el principio y escuchó los primeros minutos de la grabación, el momento en que la testigo decía su nombre, cómo respiraba él, cómo se marchaba del despacho, cómo cerraba la puerta. Luego, silencio. La mujer removiéndose en la silla, tamborileando en la mesa. Su respiración.
El inspector se acercó al pequeño amplificador del aparato.
Un cigarrillo saliendo de un paquete, el chasquido de un mechero. El humo saliendo de sus pulmones y un suspiro de placer. Silencio de nuevo. El tiempo transcurriendo. Pero, de repente, la voz de la mujer salió por la rejilla del altavoz.
El inspector Hobbes era incapaz de creer lo que acababa de oír.