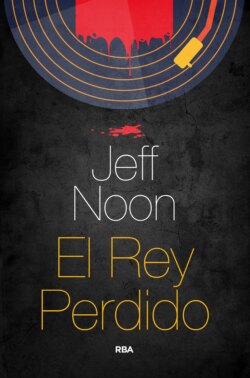Читать книгу El rey perdido - Jeff Noon - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEL EXAMEN DE UNA MÁSCARA
Se quedó frente a la verja del adosado, mirando el corto camino que recorría el jardín y llevaba hasta la puerta principal, fijándose en las ventanas de la planta baja, en la del piso de arriba, detrás de la que sabía que había dormido el ahora cadáver, que lo esperaba allí mismo. Estaban a punto de dar las nueve de la noche y el cielo permanecía nuboso, pero justo al lado había una farola que lo sumergía en un pozo de luz amarillenta. Los demás miembros del despliegue policial se encontraban a su alrededor, hablando, apoyados en los coches patrulla o encargándose de alejar al pequeño grupo de mirones que se habían acercado hasta allí, esperando a que el inspector Hobbes acabara lo que fuera que tenía que hacer. También oía risas; alguno de los veteranos, que se mofaba de él, sin duda. Le daba igual, él tenía que estar solo para hacer su trabajo. Apenas había pasado una semana desde el traslado y, antes de eso, había estado otras cuatro de baja por su propio bien, y de repente aquello.
Hobbes no podía creer que, con cuarenta y cuatro años encima, todavía tuviera que demostrar su valía una y otra vez, pero allí estaba.
El inspector no dejaba de mirar, de examinar. Aquella era una casa normal y corriente de las afueras, ubicada en una avenida bien cuidada y con árboles a ambos lados. El jardín estaba un poco abandonado en comparación con el de los vecinos de su izquierda y su derecha; puede que el residente hubiera sigo vago o, sencillamente, que pasara mucho tiempo fuera de casa. Puede que a los vecinos no les gustase justo por eso, porque actitudes de este tipo abaratan el coste de las propiedades colindantes. Hobbes era de los que van analizando las posibilidades una después de la otra.
Abrió la verja y recorrió el camino hasta la puerta principal. Sabía que la mujer que había encontrado el cadáver había llamado al timbre un par de veces y que, después, había ido hasta la parte de atrás de la casa. Se preguntó si habría mirado por entre las cortinas medio abiertas de la ventana delantera. Hizo lo mismo que suponía que habría hecho ella y vio una sala de estar con pocos muebles, parte de una mesita de café y una mesa auxiliar con un televisor.
El inspector siguió la ruta de la mujer por el lateral de la casa. Quería dar los mismos pasos que ella había dado, entender el momento del descubrimiento.
Por las ventanas salía luz suficiente como para que se viera el jardín trasero, que se encontraba peor que el de delante. La hierba estaba muy crecida, y aquí y allí había zonas de tierra y plantas mustias, además de un viejo sillón que se caía a pedazos. El jardín estaba delimitado por una valla de madera y, detrás, se divisaba una línea de árboles y el cielo nocturno del sudoeste de Londres.
La puerta de atrás, que daba a la cocina, estaba entreabierta. El inspector la empujó con cuidado y entró en la casa. En el fregadero había cacerolas sin fregar, en la mesa y en la encimera descansaban bandejas de comida precocinada a medio comer, y el cubo de la basura estaba hasta los topes. Apestaba a comida podrida. Una vez más, el estado de la cocina contrastaba con el aspecto de la calle, con los valores que se esperaban de la clase media. El inspector recorrió el pasillo hasta la sala de estar. Las paredes y el techo estaban pintados de blanco. Un sillón, un sofá y la mesita de café. Aquel era el nuevo estilo de decoración, minimalista —lo había visto en los suplementos dominicales de los periódicos—, excepto por una de las paredes, en la que había baldas llenas de discos que iban del suelo al techo y, entre ellas, un equipo de alta fidelidad que parecía carísimo. El único detalle personal era una fotografía enmarcada en la que se veía a un joven con una pareja más mayor: el hijo con los padres, sonrientes. En la mesa había dos tazas hasta la mitad de té frío. Entre ambas, diseminados, varios papeles. Algunos de ellos estaban escritos a máquina y tenían anotaciones a mano, otros estaban escritos por completo a mano y tenían numerosos tachones. Parecían poesía o letras de canciones. La firma «Lucas Bell» podía observarse en la parte inferior de cada hoja. A Hobbes, aquel nombre le resultaba ligeramente familiar.
El inspector volvió al pasillo y se detuvo al pie de la escalera. Se oía un ruido en el piso de arriba. Era una voz. Sonaba muy bajito, por lo que tuvo que concentrarse para oírla. Empezó a subir los escalones, despacio, de uno en uno y, cuando llegó arriba, se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Caminaba ojo avizor. A la izquierda dejó una puerta abierta que daba a una habitación llena de instrumentos musicales: guitarras, teclados, amplificadores, una batería. Se le pasó por la cabeza que era extraño que un músico de rock viviera en aquella zona de Londres, en la tranquila y arbolada Richmond. Hobbes estaba seguro de que allí había una historia.
Dio unos pocos pasos más por el descansillo y se detuvo. Ahora lo oía con toda claridad, la voz era música sonando bajito que salía por una puerta abierta que había más adelante. Se trataba del mismo verso de una canción, repetido una y otra vez por la voz de un joven. Siguió la música, que lo llevó al dormitorio de delante. Se quedó en el umbral y empezó a estudiar el escenario.
«El momento. Hazlo tuyo. Concéntrate».
En la habitación no había más luz que la de la farola, que entraba por entre las cortinas, un poco abiertas, y que dejaba ver las paredes, azules y las sábanas, blancas. En la cama yacía un hombre. La víctima. Estaba vestido con una camisa azul y unos pantalones negros. Tenía el cuerpo retorcido de forma aterradora.
Brendan Clarke, veintiséis años.
Aquello era lo que sabía Hobbes: el nombre y la edad de la víctima. El inspector resistió el deseo de examinar el cadáver y se dedicó a investigar el dormitorio con detenimiento. Saltaba a la vista que hacía un tiempo que no lo limpiaban, porque por todos lados había una ligera capa de polvo. Vio un teléfono en una mesita pegada a la pared del fondo. En el cenicero que se encontraba junto al teléfono había una colilla larga con el filtro blanco y manchado de carmín. Hobbes se detuvo en el cigarrillo y se fijó en que la marca estaba escrita alrededor del filtro.
La música sonaba en un aparato estereofónico que había cerca de la ventana. Unos pocos discos estaban apoyados contra la pared, y la carátula de uno de los álbumes descansaba en el suelo, junto a la máquina: Backstreet Harlequin, de Lucas Bell. A Hobbes le sonaba el nombre del cantante de principios de la década anterior, la era del glam rock. La tapa del tocadiscos estaba levantada y el disco no dejaba de girar. En el vinilo, cerca del final de la primera canción, había un poco de masilla azul, de esa que se utiliza para pegar los pósteres a la pared. Aquella era la razón de que el brazo del tocadiscos no se moviera y de que la aguja estuviera todo el rato en el mismo sitio. La misma frase se repetía una y otra vez, acompañada de un clic al final. Un poco de música y media frase de la canción: «... Nada que perder...». Clic. «... Nada que perder...». Clic. «... Nada que perder...». Clic.
Hobbes examinó con detenimiento la superficie del disco mientras giraba para ver si descubría algunas huellas. Pero no fue así. Entonces, miró la masilla y abrió los ojos como platos, porque en el material blando de color azul se apreciaba una huella dactilar.
Miró por la ventana. Westbrook Avenue estaba iluminada de parte a parte. Había empezado a llover. Eso complicaría la situación de los agentes que esperaban abajo. Todos ellos lo odiaban. Lo odiaban por la manera tan rara en la que trabajaba y por su actitud, pero, sobre todo, por lo que le había sucedido al inspector Jenkes. Las habladurías lo acompañaban. Se volvió y miró la habitación. Al hacerlo, se fijó en que en la capa uniforme de polvo que se distinguía en la cómoda había un círculo limpio de unos pocos centímetros de diámetro. Algo se habían llevado de allí. Almacenó con cuidado aquella imagen.
Ya era hora de centrarse en el cadáver.
El inspector fue hasta la cama y se quedó mirando la cara de la víctima. Hacía tiempo que la sangre se había secado. El forense había estimado que el joven había muerto bien la noche anterior, a última hora, bien a primera hora de aquella misma mañana. A medianoche, ni para ti ni para mí. Dios..., ¡cuántas horas esperando! Veintipico horas allí tumbado, solo, y con la música sonando todo el tiempo, sin que nadie la oyera excepto la pobre mujer que había llegado hacía una hora y que había encontrado el cadáver.
Estudió las heridas una a una.
Uno de los ojos, el izquierdo, no era sino un pozo oscuro. Le habían cortado la comisura de la boca algo así como dos centímetros y medio a cada lado, lo que daba lugar a una sonrisa cruel. En la frente le habían marcado una X. En las mejillas y en la frente se apreciaban otras heridas más pequeñas. La sangre había manado de un corte serrado que el joven tenía en el lado derecho del cuello; probablemente, la herida que había acabado con su vida. Aquella sangre había dejado una gran mancha de color grana en la almohada.
La boca de la víctima estaba abierta de par en par y había algo en ella, aunque el inspector era incapaz de determinar de qué se trataba por culpa de la sangre. Desde luego, parecía una bola de papel. Supuso que se la habrían introducido después de que hubiera muerto y sintió un deseo irrefrenable de coger aquel objeto, fuera lo que fuera. La impaciencia lo llevó a mover los dedos involuntariamente. Se obligó a respirar hondo para calmarse.
La camisa de la víctima estaba manchada de sangre en el cuello y en el pecho. El inspector se inclinó lentamente para observar la prenda más de cerca. Había algo en el bolsillo delantero, sobresalía el filo. Con las uñas, lo sacó y lo dejó encima de la camisa con cuidado. Era un naipe, una figura, pero Hobbes jamás había visto ninguna como aquella: un joven que caminaba despreocupadamente con un perro, pero que, si daba un paso más, se caería por un barranco. La carta estaba marcada con un cero en la parte superior y abajo ponía: «El Loco».
El inspector se enderezó. Había otra razón por la que le gustaba estar solo en aquellos momentos iniciales de la investigación, no solo para concentrarse, sino porque necesitaba hacer la promesa sin que nadie lo observara o se preguntara qué es lo que hacía. Así, empezó entre susurros:
—Señor Clarke, voy a descubrir por qué le han hecho esto. Cuando lo sepa, averiguaré quién se lo ha hecho. Daré caza a su asesino y lo llevaré ante la justicia. —Hizo una pausa—. Lo prometo.
Luego, se retiró unos pasos.
Había visto muchas escenas de crímenes a lo largo de los años, algunas de ellas tan horribles como aquella o incluso peores, pero, aun a pesar de las circunstancias y del estado del cadáver, había algo en aquella habitación, en aquella situación en concreto, que no estaba como debía, como tenía que estar.
Algo se le escapaba.
Aquello hizo que se abstrajera.
La sargento Latimer lo encontró allí cinco minutos después. El inspector no se había movido y permanecía en silencio, mirando a la víctima.